| Títol | Textos de Juan Castaño IV: «Juan Castaño en el periòdic Natzaret» |
| Autor | Joan Castaño |
| Introducció i disseny | Natzaretpèdia |
| Data de publicació en Natzaretpèdia | Divendres 17 de gener de 2025 |
Un altre treball de Joan Castaño:
«Juan Castaño en el Periòdic Natzaret»
Després de l’edició dels inèdits “El Nazaret histórico de 1928”, de “Del Grao a Nazaret” i de “Curandería, espiritismo, medicina y remedios”, recollim ací els textos que Joan Castaño va redactar per al periòdic Natzaret. Des del número 30, de setembre-octubre de 1987, Joan va escriure a pràcticament tots els números del periòdic (que va acabar en el número 90, en maig de 2000), en ocasions presentant dos o més textos distints. Va escriure sobre història i etnologia de Natzaret, però també algun reportatge d’actualitat, com aquell sobre el mercat («Nuestro mercado», Natzaret 51) o aquell altre sobre el 40é aniversari de la riuada de 1957 («En torno al 40° aniversario de la Riada», Natzaret 80). Va escriure a més tres textos de recerca en col·laboració amb Ramon Arqués (als números 81, 82 i 85-86). Tot este material s’inclou en esta publicació.
Molt aviat, els seus textos trobaren el seu lloc en la secció “Colaboraciones”, a la pàgina 7 del periòdic Natzaret. Sovint els textos estaven acompanyats d’imatges de diferents tipus que ací hem recuperat; la qualitat és la del periòdic, no sempre la més desitjada.
Entre el número 46 i el 75, Castaño va desplegant tota una preciosa recerca titulada genèricament «Voces del comercio y ruidos del pasado”, on els sorolls del carrer li servixen de pretext per fer un exhaustiu repàs al comerç ambulant de Natzaret. Finalment, a partir del número 76 presenta una nova sèrie que anomena «Del Grao a Nazaret», on dóna testimoni de la vida al Grao abans i després de guerra.
Pensem que pagava la pena fer un recull i facilitar este gran treball a la gent interessada.
Queden més manuscrits inèdits de Joan Castaño, amb temàtiques diverses, que anirem organitzant per poder-los publicar més endavant.
Podeu llegir el llibret íntegre a continuació, o bé descarregar-vos-lo d’este enllaç:
«Juan Castaño en el Periòdic Natzaret»
Contenido
Primera parte: Textos independientes
Crónica de unas cadenas (Natzaret, 30)
Origen del barrio de tranviarios (Natzaret, 31 y 32)
La Ermita de Nazaret (Natzaret, 33 y 34)
Origen de la Festa grossa (Natzaret, 34)
La santera de la ermita (Natzaret, 36)
Campanero a la fuerza (Natzaret, 36)
Vida y muerte de la ermita (Natzaret, 37)
La muntanyeta (Natzaret, 37)
La Font del Claudier (Natzaret, 38)
María la del “llavaor” (Natzaret, 38)
Origen del barrio de Cocoteros (Natzaret, 39 y 40)
El pèl de cuc (Natzaret, 41)
“Sendes de ferradura” y otras historias de la huerta (Natzaret, 42)
El comú de Monperot (Natzaret, 42)
El mercado de Nazaret (Natzaret, 43)
Un símbolo superviviente (Natzaret, 43)
Tomasa la Curandera
El circo del tío Caprani (Natzaret, 43, 44 y 45)
El “bol” de la Mare de Déu (Natzaret, 44)
Breve historia de la imagen de la patrona de Nazaret (Natzaret, 44)
El espolón de cantarranas (Natzaret, 45 y 46)
Un pino con historia (Natzaret, 50)
Nuestro mercado (Natzaret, 51)
La huerta de Nazaret (Natzaret, 56)
En torno al 40° aniversario de la Riada (Natzaret, 80)
Es cremen vint-i-cinc barraques en Natzaret (amb Ramon Arqués; Natzaret, 81)
Carrer de la Pilota. Col·locació de la primera pedra de les cases noves (amb Ramon Arqués; Natzaret, 82)
Qui era Bernabé García? (amb Ramon Arqués; Natzaret, 85-86)
Uns apunts de Bernabé García sobre Pep de l’Horta (amb Ramon Arqués Grau; Natzaret, 88)
Segunda parte: Voces del comercio y ruidos del pasado
Voces… (Natzaret, 46)
Los primeros ruidos
Las últimas voces
Voces… (Natzaret, 47)
Los diarieros
Los buñoleros
Voces… (Natzaret, 48)
Las pescateras
Voces… (Natzaret, 49)
La vaca lechera
Las lecheras
Los cabreros
Voces… (Natzaret, 50)
El cartero
Voces… (Natzaret, 51)
Las riferas
Loteros e igualeros
Voces y ruidos navideños
Voces… (Natzaret, 52)
La pentinadora
El afilador
Voces… (Natzaret, 53)
La replegà per als quintos
El Pardalero
El Ratero
Voces… (Natzaret, 54)
El Aguador
Aguadores de ocasión
El Botijero
Voces… (Natzaret, 55)
Los meloneros
Voces… (Natzaret, 56)
“Colales balatos”
Voces… (Natzaret, 57)
El matalafer
El pianet
Voces… (Natzaret, 58)
Las panaderas
La Panollera
Voces… (Natzaret, 59)
L’orxater
Voces… (Natzaret, 60)
“La cega de les oracions”
Los cancioneros
Voces… (Natzaret, 61)
Los rosquilleros
Lentes para la vista cansada
Voces… (Natzaret, 62)
La “atautera”
Los titiriteros
Lluïso el de les pintes
Voces… (Natzaret, 63)
¡Carn de bou corregut!
Las Butifarreras
La carabassera
El formatger
Voces… (Natzaret, 64)
El maquinero
El Ajero
El Datilero
La Servera
L’Astorero
Voces… (Natzaret, 65)
El granerer
El llanterner
El lañador
El paragüero
El calderero
Voces… (Natzaret, 66)
El carbonero
Voces… (Natzaret, 67)
El cadirer
El castañero
Voces… (Natzaret, 68)
Carameleros y “regalisieros”
Voces… (Natzaret, 69)
Torratera y torronera
L’herbasser
Voces… (Natzaret, 70)
Espolsadors i voladorets
El faixer
Voces… (Natzaret, 71)
La lagarterana
El sucrer
Voces… (Natzaret, 72)
El pellero
El foguerer
Voces… (Natzaret, 73)
El drapero
La drapera
Chuletas de la huerta
Voces… (Natzaret, 74)
¡El carrito de la porcelana!
El “Perol”
Voces… (Natzaret, 75)
El Fiador
La picaresca
Voces y ruidos navideños
Epílogo
Tercera parte: Del Grao a Nazaret
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 76)
Introducción
El Grao de los años 20
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 77)
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 78)
La calle del contramuelle
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 79)
La calle de Chapa
Del Grao a… Episodios históricos (Natzaret, 81)
El Corralàs
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 82)
Los portales y el tranvía de Caro
Del Grao a… Episodios históricos (Natzaret, 83)
La calle del Muelle de Tierra
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 84)
El camino del Grao
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 85)
La plaza de la Constitución
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 86 y 87)
El reloj de la Iglesia
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 88 y 89)
De porteras y “escaletas”
Primera parte:
Textos independientes
Crónica de unas cadenas (Natzaret, 30)
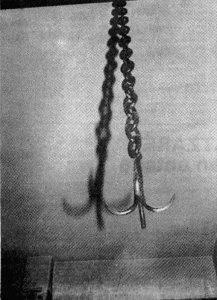 Todos los pueblos tienen su historia más o menos interesante pero estimada por aquellos vecinos que gustan de los recuerdos.
Todos los pueblos tienen su historia más o menos interesante pero estimada por aquellos vecinos que gustan de los recuerdos.
Aunque Nazaret no es poblado tan antiguo como para conservar algún vestigio importante digno de ser considerado como patrimonio histórico, pero sí existen algunos restos de sus raíces que, aunque olvidados por muchos, continúan ofreciendo un interés simbólico para los amantes de su pueblo.
Como motivo para el presente reportaje me referiré a unas viejas cadenas de cuyo servicio histórico cabe dejar constancia.
Datan del siglo pasado, cuando fueron colocadas por la Junta de la Defensa de Costas de la Comandancia de Marina, ancladas en un muro de piedra que estaba situado donde actualmente se halla la antigua carnicería de El Visquet en la caller Mayor.
Entonces sirvieron para el amarre de las embarcaciones de los pescadores del barrio que faenaban en aguas del litoral en momentos de peligro, cuando se desencadenaban los temporales y la fuerza del agua alcanzaba dicho lugar por hallarse la playa a pocos metros de distancia.
El iniciado puerto del Grao era entonces muy limitado, consistiendo en un simple embarcadero que apenas se adentraba en el mar, sin ninguna defensa de malecones contra las corrientes marinas.
Durante muchos años aquellas cadenas fueron la salvación de las naves que amarradas como racimos a ellas con largas cuerdas cual poderosos tentáculos quedaban aseguradas y sin peligro de ser barridas por las borrascas y frecuentes temporales que antes solían azotar la costa.
El puerto fué creciendo y con la protección del malecón sur la playa de Nazaret fué acumulando sobre ella la arena que arrojaba el mar y con el tiempo se fué alejando la orilla, lo que favoreció al poblado, aliviándolo del peligro que sufrían antes las embarcaciones.
Aquellas cadenas perdieron su utilidad quedando olvidadas y abandonadas a las manos de la chiquillería que tomándolas como elemento de juego las hacían sonar sobre el muro de piedra en el que solían tomar asiento los viejos marinos para contemplar el mar, soñando con nostalgia sus años mozos.
En aquella época y por fatal circunstancia se declaró un incendio en lo que luego se llamó la calle de la Pelota cuyas viejas viviendas eran barracas en su mayoría, alineadas de espaldas al Canal y de cara al mar.
En una de las barracas que se quemaron tenía la vivienda y el negocio de carnicería el vecino Hermenegildo María Salvador, casado con Amparo Sanjuán Jarque y para rehacer su vivienda y seguir con el comercio adquirieron el solar donde se hallaban las cadenas.
Para edificar la nueva vivienda que todavía existe en la calle Mayor, aprovecharon en su construcción el mismo muro en el que estaban ancladas las cadenas, a las que también les dieron utilidad sujetándolas al techo del establecimiento para colgar las reses que sacrificaban para la venta en la carnicería.
Han pasado varios años desde que cesó la actividad comercial, habiendo fallecido sus fundadores, pero la siguen ocupando los hijos que sobreviven rodeados de los viejos recuerdos llenos de nostalgia y respeto por las cosas queridas, corroborándolo la cuidada conservación que mantienen de las cadenas de nuestra historia que, aunque en desuso, continúan colgadas del techo, dando la impresión de estar esperando que el Tío Visquet cuelgue en ellas el costillar o pernera de alguna res.
Origen del barrio de tranviarios (Natzaret, 31 y 32)
En la segunda década del presente siglo fué creada la Mutualidad de Casas Baratas para Empleados de los tranvías de Valencia y entre los años 1913 y 1915 se empezaron a construir tres grupos, uno en Catarroja, otro en Godella y otro en Nazaret que fué el lugar elegido para el tercero en terrenos donados por los reyes de España D. Alfonso XIII y Dña. Victoria Eugenia.
En la primera Directiva que se creó para la administración figuraban varios socios, entre ellos el popular tranviario José Tena, el Sr. Escrivá y el Sr. Tarragó.
 Por referencias que apuntan a defectos de la administración, tuvieron que suspenderse las obras y el Banco Hipotecario estuvo a punto de embargar.
Por referencias que apuntan a defectos de la administración, tuvieron que suspenderse las obras y el Banco Hipotecario estuvo a punto de embargar.
El problema se pudo resolver aumentando a 12 la cuota mensual de 6 ptas. que pagaban los socios para liquidar la deuda en un plazo máximo de 50 años por acuerdo tomado entre el Banco Hipotecario y la nueva Directiva formada por Manuel Andrés, Delgado, Rufes y otros miembros de la anterior administración.
Tena fué de los primeros promotores que mayor impulso dieron a la obra social. Pero como persona de ideas liberales, comprometido en la lucha por la libertad y defensa del trabajador, fué muy destacado y censurado por el sector opositor desprestigiando su labor, empleando contra él toda clase de calumnias hasta conseguir que fuera disuelta la primera Directiva creada para la administración y prospección de las obras.
Era persona que molestaba a los poco escrupulosos que pretendían sacar tajada empleando materiales de baja calidad, cosa a la que Tena se oponía y vigilaba en beneficio común. De haber sido menos severo y más tolerante puede que no lo hubieran eliminado, pero su honradez fué coloreada de política y el enemigo le pudo vencer sin grandes dificultades, achacándole complicidad en la mala administración, llegando incluso a difamar su honrada conducta.
La construcción del barrio tropezó con muchas dificultades para poder realizar el proyecto completo cuyas viviendas debían llegar hasta donde actualmente se halla ubicado el grupo conocido por las “casitas de papel”; proyecto que quedó anulado a partir de los sucesos que lo interrumpieron por problemas económicos y los problemas creados por familias de veraneantes que aprovechando la coyuntura emplearon toda clase de influencias para no verse privados del gran privilegio que disfrutaban con el paso libre y vistas al mar desde sus chalets de veraneo.
Otros veraneantes dueños de las propiedades que enfrentaban a la fachada de viviendas de la calle de Francisco Falcons, abusando de su poder, también se apropiaron de terrenos ampliando sus dominios y reduciendo la anchura de la calle, dejando sólo un estrecho camino para el paso de carros.
En este caso venció la presión popular que hicieron los vecinos y los aprovechados veraneantes tuvieron que plegar velas, retirándose a sus anteriores propiedades.
Manuel Andrés era un hombre con una voluntad de hierro, pero aunque luchó para que el proyecto inicial tuviera un final feliz, sólo pudo conseguir que se construyeran las 34 viviendas que conocemos actualmente como barrio de tranviarios.
Por unas causas y otras se atrasaban las obras y llegó el año 1915, fecha de la inauguración prevista oficialmente, cuando sólo se había construido la mitad del grupo y tuvieron que celebrarla simbólicamente, a cuyo acto asistió la Reina Madre Dña. María Cristina de Absburgo y Lorena, dándole el nombre oficial de “Barrio de Alfonso XIII”.
Las viviendas fueron construidas sobre una cimentación ahondada a más de un metro del nivel del suelo para aislarlas de la humedad y por orden circular las aguas cuando el mar y las lluvias invadían la zona durante el invierno.

Foto del diploma de la Mutualidad de Obreros Tranviarios perteneciente a Emilio Furió Picó, cedida por su nieta Amparo Bonastre Picó.
Disponían de un pozo de 14 metros de profundidad para servicio de cada dos viviendas, extraída mediante una bomba aspirante impelente que utilizaban para toda clase de necesidades. Como existía el peligro de infecciones por la escasa potabilidad de las aguas y las posibles filtraciones de los pozos ciegos -por falta de alcantarillado- ante el temor de enfermedades, construyeron un pozo cartesiano o fuente al salto buscando mayor profundidad en plena calle para que se sirvieran todos de ella, prohibiendo beber de los pozos.
La mencionada fuente fué construida por el conocido vecino del barrio Antonio Peris apodado “el Ferrer”, perforando en la calle Francisco Falcons delante de casa de la tía Salvadora.
Durante la dictadura militar del general Primo de Rivera ( 1923-1930) siendo alcalde pedáneo de Natzaret Vicente Ferrandis Picó, “el Moreno”, se construyó el alcantarillado de Ia calle Mayor que desembocaba en el río junto al puente de hierro (hoy desaparecido) con otro aliviadero que circulaba por lo que hoy es calle de Moraira para recoger los desagües de las calles Alta y Baja del Mar y atravesando el antiguo Parque vertían sus aguas en la desembocadura del río.
Los vecinos del Barrio de tranviarios decidieron eliminar el peligro de infección de los pozos ciegos y entre el año 1926-1927 contrataron al maestro albañil vecino de Natzaret Bautista Puerta Barrachina para la construcción de un alcantarillado -que fué sufragado por los propios vecinos- conectando su vertido al de la calle Mayor, en el tramo que comunicaba por la calle de la huerta -actual calle de Castell de Pop- al Camino del Canal de la Albufera, donde existía una compuerta que de vez en cuando era abierta para que entraran las aguas del Canal y limpiaran el alcantarillado de la calle Mayor.
Había que dar nombre a las dos nuevas calles que habían nacido con el barrio y a petición de los socios el Ayuntamiento aprobó para que a la de cara a la mar se le llamara de Manuel Andrés en agradecimiento y reconocimiento por los desvelos y labor realizada en su cargo en la Directiva, y a la calle de cara a tierra el nombre de Francisco Falcons que fué cobrador de tranvías y socio fundador de la Cooperativa de casas baratas.
E I honor concedido a Francisco Falcons fué para perpetuar su memoria y rendir homenaje al recuerdo del accidente mortal que sufrió durante el trabajo cuando el tranvía en el que prestaba servicio fué arrollado por el tren al cruzar el paso a nivel del Camino hondo del Grao el 2 de julio de 1912.
De las 34 viviendas del barrio sólo quedan muy pocas en la actualidad y no tardarán muchos años en que desaparezcan como crisálidas para dar vida a la nueva y progresiva urbanización, mantiene vivo y creo que durante generaciones venideras conservará en la voz popular su primitivo nombre de Barrio de Tranviarios.
La Ermita de Nazaret (Natzaret, 33 y 34)
 Los primeros datos escritos que se tienen de Nazaret datan del año 1720, que se nombra por el traslado del Lazareto desde Monteolivete a las playas donde años después se formó el poblado.
Los primeros datos escritos que se tienen de Nazaret datan del año 1720, que se nombra por el traslado del Lazareto desde Monteolivete a las playas donde años después se formó el poblado.
Es de suponer que con anterioridad a la citada fecha de 1720 ya existiera en el litoral alguna humilde choza o barraca de pescadores con los primeros habitantes que empezaron a poblar lo que llegó a ser Nazaret, que fué creciendo a medida que se fué ampliando la zona comprendida entre el Canal y la orilla de la playa.
Hacia 1796 las familias pudientes de la capital pasaban el verano en la playa del Cabañal desde el 24 de junio que empezaba la temporada de los baños hasta mediados de septiembre, alojadas en casas alquiladas a labradores próximos al mar y barracas de pescadores.
Pasados los años fueron extendiéndose a otras playas y surgieron los primeros veraneantes en Nazaret donde muchas familias construyeron amplias y cómodas viviendas y chalets cuyo núcleo principal ocupó una extensa zona del barrio. La mayoría alineadas donde después se formó la calle Mayor y la “Sera ampla” desde la que podían disfrutar contemplando el mar y las magníficas salidas de sol.
En la época estival crecía el número de pobladores en el barrio con la llegada ”dels senyorets” -distingo que empleaban las gentes sencillas para nombrar a los veraneantes a quienes respetaban con más adulación que sinceridad para ganarse la confianza de los que durante tres meses les proporcionaban una ayuda en la economía familiar. Las tiendas hacían su pequeño agosto con la obtención de unos ingresos por el incremento en sus ventas. Los pescadores tenían asegurada la venta de sus mejores capturas y los huertanos los productos frescos de sus campos, sin olvidar a la familia del “Borrelló” que diariamente, mañana y tarde, conducía la vaca por la calle deteniéndose de puerta en puerta para ordeñar las prietas ubres en presencia de los clientes llenando los recipientes de humeante y espumosa leche.
Mientras que el pueblo no empezó a ser frecuentado por los veraneantes, los pocos vecinos que lo habitaban cumplían sus deberes religiosos acudiendo a la entonces Ermita que había en la partida de la Punta a cuya parroquia pertenecía Nazaret. Pero al convertirse en zona veraniega y dadas las comodidades a las que estaban acostumbrados los “senyorets” echaron en falta un lugar más próximo a sus casas para oír misa sin tener que recorrer el camino polvoriento y los senderos acribillados por el ardiente sol de verano hasta La Punta. Y con la debida autorización del Sr. Obispo se construyó la ermita de nuestra historia, que fué ubicada en la calle Mayor, ocupando el solar, hoy esquina a la calle Fontilles y el mercado, frente a la droguería de Montoro.
De construcción muy sencilla y sin ninguna característica especial constaba de una nave rectangular con tejado a dos aguas y espadaña sobre el muro de la fachada principal en la que pequeña y cantarina campana anunciaba con sus sonidos los oficios religiosos accionada mediante una larga cuerda que penetraba por un orificio del techo al interior de la Ermita.
La capilla principal estaba situada al fondo de la nave en la que una antigua imagen de la Virgen de los Desamparados presidía como titular el pequeño templo en cuyo altar se celebraba misa solemne los domingos.
En el muro recayente al sur había dos ventanas intercaladas con unas capillitas ocupadas por unas pequeñas imágenes de san Agustín y san Pascual y a la derecha de san José y de san Roque.
En el reducido hueco que existía debajo del altar se conservaba durante el año una pequeña imagen de la Virgen yacente llamada popularmente “la mare de Déu d’agost”, a la que siendo niños los octogenarios que todavía viven en el barrio veían en la procesión del mes de agosto, acompañada de san Roque -Santo de mucha devoción en todos los pueblos de la Ribera…
En el ángulo izquierdo del altar había un viejo armónium regalado por las monjas terciarias capuchinas del convento de Cuart de Poblet allá por los años 20.
Por el lado opuesto y con alguna estrechez se entraba a un pequeño espacio detrás del altar empleado como sacristía, donde se guardaba el palio, la cruz procesional y los fanales para acompañar al santísimo en los viáticos y además donde se vestía el cura para celebrar los oficios.
Los fieles se acomodaban en banco de madera y sillas con asiento de enea que algunos vecinos voluntarios al mando de Doloretes Martínez “la Barquera”, santera de la Ermita, procuraban mantener blancas y limpias a fuerza de “terreta y lejía”.
La Ermita de nuestra crónica fué construida bajo la dirección del maestro albañil Melchor Doménech, abuelo por línea materna de Melchor Torres Doménech de grato recuerdo, vecino de nuestro barrio al que apodaban ”Chora”, abreviatura del de su madre Carmen Doménech conocida por la “Melchora” debido a su padre.
Por datos publicados oficialmente, el 20 de mayo del año 1798 se colocaba en el altar la imagen de la Virgen de los Desamparados como titular de la Ermita, lo que atestigua que la construcción de la Ermita tuvo lugar a finales de la última década del siglo 18.
Origen de la Festa grossa (Natzaret, 34)
El 20 de mayo del año 1798 se anunciaba que “si el tiempo lo permite se colocará la imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados, con misa y sermón, celebrándose por la tarde una devota procesión”.
Se ignora cuándo se celebraría la fiesta a la Patrona, porque el año 1810 -no se sabe si por motivo de la guerra con los franceses- la solemnidad se efectuó el 26 de agosto con el siguiente programa:
“Los vecinos de las barracas y alquerías del Lazareto celebran hoy la anual fiesta de Ntra. Sra. de los Desamparados, titular de la ermita erigida en aquella partida; predicará por la mañana el padre fray José Salcedo, predicador del convento de Ntra. Sra. Del Remedio. Por la tarde habrá una solemne procesión en la que irán diferentes imágenes sobre andas y otros agregados de la mayor novedad en aquel sitio”.
Después de la introducción anterior hay que decir que se sabe que desde muy antiguo se celebraban en Nazaret dos fiestas con procesión: la primera el último domingo del mes de mayo en honor de la Patrona y titular de la ermita, la Virgen de los Desamparados; y otra el mes de agosto a la Asunción de la Mare de Déu d’agost, a la que por los grandes festejos que se hacían la llamaron la “Festa Grossa”.
Inaugurada la ermita bajo la advocación de su titular Ntra. Sra. de los Desamparados, a partir del 20 de mayo se empieza a celebrar la fiesta anual a la Patrona: una procesión más o menos modesta y sencilla acorde con las economías de los vecinos, y las ayudas que aportaban los señoritos que venían en la temporada estival a veranear.
Como la presencia de los veraneantes tenía su mayor afluencia en los meses de verano, poco o casi nada participaban en aquella fiesta. Sólo después de conseguir una ermita próxima a sus casas de verano para cumplir con más comodidad sus deberes religiosos, pensaron celebrar una fiesta en la que participaría el pueblo y crearon la denominada “Festa Grossa” mucho más sonante e importante que la de mayo.
Como sólo disponían de la Virgen titular Ntra. Sra. de los Desamparados y no podían repetir la fiesta, aprovecharon la festividad de la asunción de la Virgen, cuya imagen fué regalada par los veraneantes para celebrarla en su honor.
Para los valencianos la fiesta de más relieve es la que se celebra en mayo a su Patrona, pero en Nazaret adquirió más popularidad la de la “Mare de Déu d’agost” destacándose como la ”Festa Grossa”.
Los propios veraneantes se encargaron de que así fuera apoyándola con su ayuda económica para que en la semana de festejos no faltara ninguna diversión además de la procesión en la que sacaban la imagen de la Patrona precedida por la de la protagonista de la fiesta -una imagen muy pequeña de la Virgen yacente- a la que seguía la de San Roque.
Aquella fiesta creada por los veraneantes, casi se puede decir que en un principio se consideró propiedad de los promotores, pero éstos procuraron estimular a los vecinos y hacerles partícipes con diferentes festejos para todas las edades.
Había las tradicionales ”Corregudes de joies”, “chocolatás”, “trencaperols”, cucañas, bailes populares y verbenas con la presenci del tabal y la dolçaina en todos los actos. Tampoco faltaban las regatas marineras a remo y a vela en las que los nativos eran muy expertos.
Con anticipación ya se habían ocupado los vecinos de empapelar las calles y fachadas de sus casas compitiendo en el gusto de adornarlas.
El primer día de la semana festera empezaban a acudir las tradicionales turroneras y porroteras a montar sus puestos de venta cubiertos de blancos manteles. Las bellas y rollizas vendedoras con sus limpios y almidonados mandiles y los brazos cubiertos con blancos manguitos, subidas al entarimado, siempre dispuestas a “mesurar el porrot” y pesar las porciones de turrón en las relucientes, doradas balanzas al tiempo que no cesaban de vocear anunciando la dulce y tostada golosina. Como pegajosas moscas tampoco faltaban los pícaros rapazuelos rodeando los puestos y con un poco de suerte para ellos siempre había un descuido para después salir corriendo a esconderse en los cañares de la cercana huerta a comerse el puñado de “porrat” que habían ”rapiñado”. A la hora del yantar no podían abandonar los puestos y se las veían pegando bocados a la tierna y crujiente pataqueta rellena de mezcla. Ocupaban el puesto de venta hasta bien entrada la noche, alumbradas por los “carbureros”, esperando que terminara el bullicio y los vecinos se retirasen a sus casas a ”xafar l’orella” porque tenían que madrugar para acudir a su trabajo a la mañana siguiente.
Cuando llegaba el domingo, último día de la semana de fiestas, hasta las familias más modestas del barrio echaban la casa por la ventana, como se suele decir. En todas se hacía algún extraordinario y a la hora de la procesión acudían todos, convirtiendo los aledaños de la ermita en un hormiguero humano, contento y alegre, engrosado por los forasteros que llegaban de los poblados cercanos.
A la hora de la misa mayor la ermita era insuficiente para tanto asistente y para que pudieran oír al predicador colocaban toldos en la calle cubriendo el ardiente sol de agosto. Los mejores puestos del interior siempre los cedían a los señoritos veraneantes.
Como todas las calles y caminos eran de tierra y arena, para dicha ocasión se encargaban los vecinos de allanar el terreno cubriendo las profundas huellas que los carros y caballerías hacían al pasar, pero así y todo era tan blando el camino que la procesión tardaba en hacer su recorrido; además el itinerario era largo porque la gente quería que la Virgen pasara por su puerta.
Los jóvenes porteadores competían para llevar las andas y gracias a su incansable fortaleza daban gusto al deseo del vecindario recorriendo las calles del poblado desde el río hasta las barracas del tío Ferro y el Pardalo.
Para fin de fiesta, después del volteo de la campana, estaba reservado el gran castillo de fuegos artificiales, acto que nadie se perdía.
La santera de la ermita (Natzaret, 36)
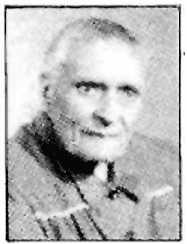 Encargada de la custodia y atención de la ermita estaba Dolores Martínez Arnau, vecina del barrio, que popularmente era conocida por “Doloretes la barquera”.
Encargada de la custodia y atención de la ermita estaba Dolores Martínez Arnau, vecina del barrio, que popularmente era conocida por “Doloretes la barquera”.
La causa de ostentar tan navegante apodo fué debido a pertenecer a una familia que desde el siglo pasado se dedicaba a ayudar a la gente a cruzar el cauce del río en una barca, de Nazaret a Cantarranas, por el lugar donde años después construyeron el puente de hierro desaparecido en la riada de 1949, viejo y malherido por los bombardeos aéreos durante la guerra civil, después de prestar sus servicios desde el año 1912 fecha en que fué inaugurado (publicado en el periódico El Mercantil Valenciano del 20 de julio de 1912).
Doloretes, a la que yo conocí desde el año 1928 fué una mujer que prácticamente dedicó toda su vida al servicio de la ermita, aunque tampoco desperdició el tiempo alegre de su juventud que supo aprovechar participando en cualquier fiesta tanto religiosa como pagana.
Amparándose en el dicho popular de que “en la viña del Señor se criaba de todo”, sabía divertirse de lo lindo en los Carnavales de la época, gustándole mucho disfrazarse con los más dispares atuendos.
Los que la conocieron cuando era joven aseguran que bailaba tan bien como rezaba. De cuerpo menudo pero de genio fuerte nunca se amilanó para plantarle cara al lucero del alba si era preciso.
Fue el alma mater que capitaneaba las fuerzas para que las fiestas a la Virgen no decrecieran.
Aparte del cuidado de la ermita que compartía con su inseparable amiga Pepeta Sanjuan, la “Chala”, era la encargada de abrirla los domingos, único día que se celebraba misa.
Excepto en los días de fiesta y procesión que se encargaban los mozos del pueblo del volteo de la campana, el resto del año estaba a su cargo haciéndola sonar estirando de la cuerda que bajaba hasta el interior de la ermita.
Otra de las obligaciones que tenía impuesta cuando terminaba la misa dominical era recorrer el poblado con una “coixinera” pidiendo de puerta en puerta “la voluntat per a la festa”. Era como una hormiguita que no se paraba en sacrificios ni rechazaba cualquier donativo por modesto que fuera, explicando la filosofía de aquello que “tota pedra fa paret”.
Decía que no le faltaron pretendientes pero se quedó soltera igual que su amiga Pepeta, para mejor servir a la Virgen de los Desamparados de la que era fiel devota, aunque repartiendo su devoción con San Roque.
Cuando después de la guerra civil fué convertida la ermita en Parroquia, el párroco Don Eduardo Gual le permitió continuar en su tarea como gratitud a la larga vida de sacrificios dedicada al servicio de la iglesia, misión que terminó el día 2 de enero del año 1962 a la edad de 86 años.
Campanero a la fuerza (Natzaret, 36)
El día más importante para Doloretes la Barquera, era el que se celebraban las procesiones.
Su fuerte carácter le daba poder para ordenar y disponer de cualquiera cuando precisaba ayuda para bajar del altar a la Virgen y colocarla en el trono procesional los días de fiesta.
Siempre contaba con las fuertes y robustos brazos de los pescadores o portuarios para dicha tarea y en la taberna de “Chaume” frente a la ermita tenía un buen muestrario donde elegir para tan pesado y delicado trabajo.
Al día siguiente de haber celebrado la procesión se tenía que colocar de nuevo a la Virgen en el altar, y de entre los parroquianos que holgaban en la taberna tomándose unos vasos, se dirigió a uno de ellos -del que omito dar su nombre por respeto a su persona- que se negó diciéndole que por qué se había fijado en él cuando tantos había donde elegir.
Nadie dio importancia a lo sucedido entre Doloretes y el para ella respondón vecino que se negó a ayudarle.
A los pocos días la gente se extrañó del sonido tan desordenado que tañía la campana, pero la curiosidad les llevó a la sorpresa al verle subido junto a la espadaña volteando la campana como Dios le dio a entender para anunciar la misa primera.
Así anduvo, acudiendo cada mañana antes de acudir al trabajo, para tocar la campana durante todo el tiempo de castigo que le habían impuesto.
¿Qué, de quién recibió el castigo? Nadie lo supo con certeza excepto él, aunque se susponía.
Era recién terminada la guerra entre los españoles de 1936 a 1939 y la ermita había sido convertida en parroquia.
Vida y muerte de la ermita (Natzaret, 37)
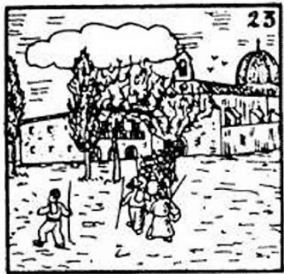 Desde su inauguración a finales del siglo XVIII se celebraba misa solamente los domingos hasta el año 1936.
Desde su inauguración a finales del siglo XVIII se celebraba misa solamente los domingos hasta el año 1936.
Aunque pequeña, supo afrontar con valentía cuantos reveses y peligros la acecharon a lo largo de su vida, como la invasión de los franceses, la resistencia contra los fuertes temporales y la riada de 1 897, conocida por “la riuà grossa”, para después de largo tiempo de paz y sosiego, sufrir las consecuencias de la guerra civil en julio de 1936 que fué cerrada después de ser asaltada e incendiada por las masas incontroladas que desvalijándola y sacando las imágenes y ornamentos religiosos a la calle fueron quemados, dejándola chamuscada y maltrecha.
Durante la guerra estuvo cerrada y abandonada, sin utilidad alguna, por el riesgo que existía en la zona a causa de los constantes bombardeos de la aviación.
Terminada la contienda el 1 de Abril de 1939 fué abierta al culto una vez restaurada lo indispensable para celebrar misa, convertía entonces en parroquia bajo el ministerio del cura párroco D. Eduardo Gual Camarena.
Para reponer en el altar la nueva imagen de la Virgen se formó una comisión encabezada por D. Lamberto Navarro “el agrimensor”, hijo y vecino del pueblo.
Apremiaba resolver el problema porque se celebraban los Oficios sin la Patrona que era suplida provisionalmente por un cuadro con la estampa de la Virgen.
Por unas circunstancias que no vienen al caso detallar, parece ser que hubieron fugas de la creada comisión y don Lamberto Navarro se responsabilizó y con su mayor aporte y otras ayudas el año 1940 se pudo colocar en el altar la imagen de la Virgen.
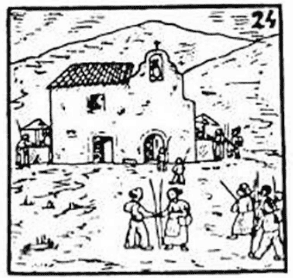 Nunca faltan las personas que quieren arrogarse como propio y exclusivo el sacrificio para recuperar la nueva imagen.
Nunca faltan las personas que quieren arrogarse como propio y exclusivo el sacrificio para recuperar la nueva imagen.
La viuda de D. Lamberto asegura que fué regalada y costeada por su esposo, mientras que otros atestiguan que otros vecinos del barrio también participaron.
Por otra parte, la familia de don Tomás Alfonso Quilis “el Borrelló”, maestro de obras, dice que fué quien facilitó la madera adecuada par que fuera tallada, material procedente de los derribos de las fincas.
En honor a la verdad también hay que añadir que en aquella época y para hacer la nueva imagen, la parroquia estableció el pago voluntario de una peseta que Doloretes “la Barquera”, acompañada de su amiga Pepeta Sanjuán “la Chalá” se encargaban de cobrar cada semana de casa en casa contra la entrega de un “sello” con la estampa de la Virgen.
El atardecer del día 28 de septiembre de 1949 fué otra fecha aciaga para el barrio debido a la gran riada que llegó a inundar parte de los poblados marítimos hasta el barrio de Nazaret y la ermita volvió a probar el amargo sabor de otra catástrofe.
Desde la riada de 1987 el río había inundado el barrio en varias ocasiones, pero sin que sus aguas produjeran daños de consideración a excepción del barrio de Cocoteros, que por hallarse en terrenos ubicados más próximos al río sufría más desastres.
El año 1949 todos los vecinos del barrio conocieron una muestra de los zarpazos que solía dar el río haciéndoles recordar lo que les contaban los contemporáneos de la “riuà grossa”; pero nueve años después, la noche del 13 de octubre de 1957 se repitió la tragedia conmoviendo a toda España por su magnitud.
Fue un verdadero desastre que sembró la muerte en tierras valencianas y Nazaret fué uno de los barrios que más sufrió por su situación tan próxima al río.
Aparte de la muerte del brigada de la guardia civil don Enrique Miguel Martín, la víctima humana que aún recuerdan los vecinos fué la anciana Amparo Martínez Cerezo, conocida por “Amparo la del lorito”, apodo que le aplicó la voz popular porque junto a ella vivía un viejo loro que era tuerto, único compañero de su vida, con más años en sus plumas que su dueña.
También la vieja y centenaria ermita sintió aquella noche el frío temblor de la muerte en sus valientes y luchadores muros.
Era demasiado vieja para resistir más peleas y sucumbió, quedando agrietada pero en pie con sus robustos pilares como brazos maternales sosteniendo la resquebrajada techumbre para proteger a su venerable Hija.
La Virgen fué trasladada a la capilla del colegio de las monjas de San Vicente de Paúl, donde provisionalmente se continuó celebrando misa mientras se buscaba otro local más amplio y las autoridades eclesiásticas resolvían el problema.
Posteriormente se habilitó un bajo propiedad de los hijos del carnicero don Hermenegildo María Salvador, situado en la calle Alta del Mar nº 76, que entonces sólo era un solar con techumbre de uralita que había sido empleado para Casal Fallero.
Entre los años 1960/61 se efectuó el derribo de la vieja ermita, desapareciendo el testimonio histórico que durante tantos años sirvió de consuelo para la fe cristiana.
Hoy ocupa aquel sagrado solar un grupo de modernas viviendas con acceso por los números 18 y 20 de la calle Fontilles y el recuerdo de la ermita sólo queda en la mente de los viejos del lugar.
La muntanyeta (Natzaret, 37)
Situada no muy distante de donde entonces se hallaba la orilla del mar, tuvo que soportar además de los avatares del tiempo, la furia de los frecuentes temporales, cuyas enfurecidas olas llegaban a veces hasta los muros traseros de la ermita.
En una ocasión el temporal fué tan grande que la fuerza de las olas socavó el camino que era de arena derribando el muro que recaía al pequeño cuarto empleado como sacristía, dejando al descubierto la pared interior divisoria de la capilla de la Virgen que por milagro no sufrió deterioro.
Alarmados por aquel suceso, pensaron trasladar la ermita a lugar menos peligroso pero el obispo no lo permitió, ordenando que fueran reparados los daños y que continuara donde fué construida. Así lo hicieron, reforzando más la pared exterior sobre la que añadieron un gran montón de material mezclado con piedras.
Pasaron los años y la mar fué alejándose del poblado por la acumulación de las arenas que arrojaban a la orilla las corrientes marinas debido a la contención que ejercía el malecón que construyeron en la parte opuesta a la desembocadura del río.
Aquella “muntanyeta” dejó de prestar su servicio de defensa, pero quedó unida en un abrazo a su antigua protegida y casi olvidada por la gente excepto para las generaciones infantiles que la emplearon para sus diversiones jugando a piratas, en cuyas luchas rodaban desde lo alto a la blanda arena del camino. Permaneció firme hasta el último día de la existencia de la vieja ermita que fué derribada en 1960, fundiéndose entre sí los escombros de ambas para mantener unidos sus corazones que año tras año batieron al unísono.
De los servicios que llegó a prestar se conserva una anécdota de la riada de 1897, conocida por la “riuà grossa”, que cuando en la inundación que sufrió el barrio las embravecidas aguas arrastraban un burro, sin ser el que en el cuento “tocó la flauta”, vio su tabla de salvación en aquel montículo y subiéndose a él pudo ser rescatado con vida al final de la catástrofe.
La Font del Claudier (Natzaret, 38)
[Font del Claudier, frente al actual nº 105 de la caller Mayor. // Antonio Peris Chilet, el pocero que la hizo.]
 Por pequeña y carente de interés que sean las cosas de cualquier barrio no se debieran olvidar y menos despreciar, porque son trozos de su historia.
Por pequeña y carente de interés que sean las cosas de cualquier barrio no se debieran olvidar y menos despreciar, porque son trozos de su historia.
Debemos transmitir sus recuerdos para que se conozcan las huellas que van quedando del latir cotidiano de la vida que un pueblo desarrolla a lo largo de las generaciones.
Con el paso del tiempo muchas de estas “pequeñas cosas” suelen desaparecer, bien porque ya no son de utilidad bien por otras circunstancias, como ocurrió con la popular “font del claudier” tan conocida por los vecinos del barrio durante varios años.
Cuando construyeron la casa, su dueño encargó la fuente al industrial vecino del barrio Antonio Peris Chilet, de oficio cerrajero, pocero a quien apodaban “Albal” y “El Ferrer” indistintamente. (El primer apodo se lo debía a una nodriza del citado pueblo que lo crió de pequeño y el segundo por aquello de que trabajaba en el hierro.)
A la profundidad de 38 metros alumbró un caudal de agua que analizada resultó de un elevado grado de potabilidad, apta para ser consumida.
Estuvo manando día y noche hasta que fué cegada al construir sobre los solares de la casa y la contigua de Ramón Antequera (antigua tienda de tejidos conocida por “Casa Claveles”), donde actualmente se hallan los almacenes comerciales de Rafael Madrid en la calle Mayor núm. 124 del barrio.
Durante la guerra civil los bombardeos de la aviación derribaron la casa en cuyo corral se hallaba la fuente y que entonces carecía de nombre y popularidad porque sólo era de uso privado de los inquilinos de la casa, entre los que una de las últimas familias que la habitaran fué la de Simeón Fresquet Cantó, padre de Ángel Fresquet Chornet, conocido con el apodo del “Roig” por el color de su cabello.
A causa del nombrado bombardeo de la fuente quedó al alcance y uso de todos. Y a diario acudían los vecinos con sus botijos y cántaros para llenarlos del agua milagrosa, asegurando que tenía unas propiedades más allá de las de calmar la sed, pues además de limpiar el riñón y aumentar el apetito podía ablandar los garbanzos sin necesidad de bicarbonato.
Por la virtud de sus aguas la fuente si hizo muy popular y famosa en el barrio y la gente le puso el nombre de la “font del claudier” por el árbol que le daba sombra en verano y que fué plantado por el nombrado Simeón Fresquet Cantó cuando vivía en la casa.
Agradecidos los vecinos por las bondades y servicios que la fuente les proporcionaba, tuvieron la idea de adecentarla, creando una comisión que encabezada por el agrimensor D. Lamberto Navarro reunieron la cantidad suficiente para los gastos del traje nuevo con el que fué revestida y estrenó en el año 1948.
Para que el suceso no quedara en el anonimato fué adornada con azulejos que encargaron a una fábrica de Manises en los que se leía la fecha y el nombre popular con el que fué bautizada.
Si la fuente ofrecía su agua, el Claudier daba sus frutos en la temporada, convirtiéndose en un pastel a la puerta de un colegio, pues constantemente era invadida por los chiquillos no dejando que maduraran.
María la del “llavaor” (Natzaret, 38)
 María Torres Segura es conocida en el barrio de Nazaret por la tía María la del llavaor.
María Torres Segura es conocida en el barrio de Nazaret por la tía María la del llavaor.
Nació en Turís el año 1893 y el próximo noviembre cumplirá los 96 años.
Siempre fué una mujer con genio del que todavía hace gala y nos dice que aunque su ajetreada vida no ha sido un nido de rosas por sino que le tenía reservado la estrella de su nacimiento, confía llegar con vida y lucidez a celebrar su centenario.
A pesar de sus muchos años se vale por sí sola para atender los quehaceres domésticos y conserva una salud de hierro, a excepción de su pequeña sordera.
Su apetito no precisa de la ayuda de la “Quina San Clemente” que da muchas ganas de comer según dice el gracioso Quinito de la radio.
Cada año no falta a la invitación que la Falla Mayor-Moraira hace a los jubilados del barrio. Este año también ha asistido a la paella acompañada de sus hijos Batiste y Toni de 74 y 62 años respectivamente.
El apodo por el que se la conoce es debido a que estuvo encargada de la limpieza y cuidado del lavadero público y de la fuente que lo abastecía, labor a que se dedicó desde antes de la República hasta la riada de 1957 que quedó prácticamente inutilizado.
Este cargo se lo tiene que agradecer a la influencia del tío Moreno de grato recuerdo que era entonces el alcalde pedáneo del barrio.
Por utilizar el lavadero cobraba sólo un chavo, único beneficio que tenía por su trabajo.
Recuerda las peleas y discusiones que tenía con las mal pagadoras que también las había y con mucha cara.
Añade que algunas mujeres para no pagar el chavo acudían al lavadero de madrugada, aunque como conocía a estas intrusas iba después a sus casas a cobrarles, consiguiéndolo después de fuertes discusiones rociadas en ocasiones con algún que otro requiebro bastante fuerte y mal sonante.
Origen del barrio de Cocoteros (Natzaret, 39 y 40)
 La crónica que a continuación vamos a redactar corresponde al origen y fundación del barrio de Cocoteros, relacionando los datos de más interés sobre los primeros pobladores y su desarrollo hasta nuestros días.
La crónica que a continuación vamos a redactar corresponde al origen y fundación del barrio de Cocoteros, relacionando los datos de más interés sobre los primeros pobladores y su desarrollo hasta nuestros días.
Por la abundancia de infonm1ción divulgada sobre el origen de Nazaret, se supone que son pocos los que desconocen que Lazareto fué el primer asentamiento oficial y principio de su fundación, de cuyo nombre degenerado por defectos gramaticales del lenguaje popular nació el de Nazaret, nombre actual de nuestro barrio.
En la década de los años diez el poblado se componía de barriadas, anejas a la de Nazaret cuyo principal núcleo se reducía a la consabida calle mayor que existe en todos los pueblos, la calle Alta del Mar, Baja del Mar y la de la Pelota.
El resto del entonces no tan compacto barrio lo completaban los grupos o barriadas llamadas de la playa, tranviarios, del Curro, de Cocoteros, las Moreras y la Barraca.
El preámbulo anterior va dirigido a los que desconociendo el origen de los barrios y estando interesados por su historia puedan conocerla.
En los últimos años del siglo pasado nació una modesta vivienda en la zona comprendida entre la acequia Fabiana y el Canal de la Albufera cercana a la orilla del río, que fué habitada por un nuevo vecino llamado Luis Medina Palop, donde pasados los años se formó el conocido barrio de Cocoteros con las familias que crearon sus hijos, Luis, Vicente, Matilde, Salvadora y Pepe Medina Ferrandis a quienes les fué repartiendo trozos de terreno para que se construyeran sus hogares a medida que contraían matrimonio.
Para conocer con más profundidad estos relatos debemos remontarnos a la última década del siglo 18, época en la que la familia de Luis Medina Palop procedente de Aldaya tuvo que trasladarse a Villanueva del Grao por motivos de trabajo.
La familia Medina trabajaba de braceros en el puerto, pero para ayudar a la economía de casa aprovecharon los conocimientos de pastelería de uno de sus hijos, hermano de Luis, especializado en la confección de unos pastelillos que popularmente se llamaban “cocoteros”, dedicándose todos los miembros de la familia a su venta ambulante por calles y plazas del Grao.
Como la vieja costumbre de los vendedores callejeros en aquella época era anunciar su mercancía y presencia a voces, para los Medina era obligado emplear su reclamo voceando aquello de: “Xiquetes, el cocotero!”.
Por dicho motivo eran todos conocidos con el apodo de los Cocoteros y cuando Luis se casó y se trasladó con los suyos a los suyos a Nazaret se lo llevó consigo como parte de su identidad y de la imposición popular.
Luis había conseguido emplearse de guarda en la Sociedad propietaria del Canal de la Albufera, cuyo servicio radicaba hasta la desembocadura del canal en el río donde se hallaba enclavada la llamada Estación del río encargada de contar y pesar los sacos de arroz que transportaban las barcas a vela desde la Albufera para después embarcar en los buques fondeados en el puerto.
Del origen de la propiedad que explotaba aquel primitivo transporte fluvial existen versiones distintas, pero de la que más datos se conocen es la de pertenecer a una sociedad alemana-española en sus últimos años de actividad.
A medida que mejoraban las condiciones para el transporte por carretera surgió la competencia y las actividades del Canal fueron decayendo hasta que pasados los años la compañía propietaria se declaró en quiebra y se subastaron los terrenos limítrofes al canal.
Según consta en la escritura de propiedad, Luis Medina Palop adquirió por 573 ptas. unos terrenos en la subasta que se celebró el día 15 de marzo de 1894 que medían seis áreas, veintiséis centiáreas, treinta y dos centímetros.
En la lucha por la ajetreada vida de la gente humilde se tenían que afrontar los inevitables problema de la pobreza, pero si iban acompañados de alguna desgracia, el zarpazo que producía en los hogares era fatal, como el día aciago que enlutó a la familia de Luis Medina Palop y a sus cinco hijos, algunos de ellos todavía necesitados del cuidado de su madre.
El triste suceso ocurrió en un día de otoño de 1881 cuando hallándose sola en casa la esposa de Luis, Josefa Ferrandis, decidió lavarse su larga cabellera. Para precipitar su secado se aproximó al calor de la cocina y queriendo avivar el fuego echó un chorro de petróleo que para desgracia suya produjo una gran llamarada que la alcanzó prendiéndole el cabello y ocasionándola una espantosa muerte sin que nadie pudiera auxiliarla.
Luis, por necesidades obvias, volvió a contraer matrimonio con una buena mujer llamada Filomena Velasco que supo ocupar el lugar de una madre tan necesaria para los pequeños huérfanos.
Años después y hasta la muerte de Luis Medina Palop que aconteció el año 1916, el barrio quedó formado por las familias de sus respectivos hijos.
Pasado el tiempo fueron incorporándose nuevas familias instalando sus viviendas en la parte opuesta del Canal extendiéndose el barrio que se comunicaba por un pequeño puente de piedra con anchura suficiente para el paso de los carros.
Han pasado cinco generaciones desde que Luis Medina Palop fundara el barrio y aparte de las nuevas y actuales viviendas -posteriormente a las catástrofes sufridas por riadas y la guerra civil-, todavía se halla en pié como vieja reliquia del pasado Ia casa donde vivió su hijo Pepe Medina Ferrandis.
Como testigos vivos de aquel barrio tan popular se hallan entre nosotros los nietos, biznietos y tataranietos de la Saga de los cocoteros, cuyo apodo ostentan con orgullo; como herencia del que fundó un barrio cuyo nombre hasta el Ayuntamiento de Valencia ha respetado y autorizado a que figure en la guía del callejero sin que todavía haya perdido su denominación, a pesar de que oficialmente lo componen las calles de Cuatretonda y la de Jarafuel.
El pèl de cuc (Natzaret, 41)
 Muchas de las viejas historias que afortunadamente todavía se cuentan transmitidas por los antepasados de generación en generación son de épocas en las que el único medio de comunicación directa entre las sencillas gentes del campo era la palabra, cuyas enseñanzas quedaban grabadas en las mentes como la única cultura que recibían.
Muchas de las viejas historias que afortunadamente todavía se cuentan transmitidas por los antepasados de generación en generación son de épocas en las que el único medio de comunicación directa entre las sencillas gentes del campo era la palabra, cuyas enseñanzas quedaban grabadas en las mentes como la única cultura que recibían.
De los relatos que se conocen hay que admitir la posibilidad de que algunos sean producto de la imaginación adulterada en las historias que los ancianos transmitían con cierta dosis de adorno en la fantasía de sus cuentos de sobrecena tratando de prolongar la velada de pasatiempo, dando gusto al oído de su atento auditorio.
Después de mi preámbulo confío satisfacer con mi modesta crónica a los amantes de la investigación y a curiosos e interesados en el tema, así como de antemano disculpo democráticamente a los predispuestos a la crítica que por su cuenta son los primeros en apuntarse al juego para bombardearlo.
El origen de la obtención del nombrado popularmente pèl de cuc es una antigua historia que cuentan los viejos huertanos cuyos antepasados se dedicaban a la cría del gusano de seda.
El proceso de la metamorfosis que sufre el gusano que produce el capullo de donde se extrae la hebra o hilo de seda es uno de los muchos fenómenos que ofrece la sabia naturaleza tan inexplicable como misteriosa para el ser humano.
En dicho período el gusano precisa de un clima cálido, sin alteraciones bruscas y exento de ruidos estruendosos desde que empieza a tejer el capullo hasta que se encierra en su interior de donde sale transcurridos quince o veinte días convertidos en crisálida con rizadas alas que las impide volar.
Para obtener el hilo de seda continuo y sin romper los cultivadores que explotaban a estos indefensos anélidos cometían un acto contra-natura violando una ley natural al interrumpir su metamorfosis final antes de que la crisálida perforarse el capullo para salir, impidiendo seguir su cicla de vida que terminaba normalmente después de la puesta de la semilla reproductora y muerte de la mariposa.
El procedimiento empleado para conseguirlo consistía en sumergir los capullos en un baño de agua caliente a la temperatura de 90°C para matar la mariposa antes de que los perforase.
Durante su metamorfosis y en la etapa que dedica el gusano a comer sin cesar hojas de morera para su desarrollo se halla expuesto a un desequilibrio cuando se desencadena una fuerte tormenta con gran aparato de descargas eléctricas acompañadas de estruendosos truenos que tan frecuentes son en primavera, época en que el gusano se halla en pleno desarrollo.
Los gusanos que se ven afectados por estos fenómenos atmosféricos no los pueden soportar y les invade un extraño comportamiento, dejando de comer y enloquecidos emprenden veloz carrera buscando refugio en las alturas y alcanzado las vigas del techo de sus lugares de crianza se adhieren a ellas del extremo de su cloaca y van agonizando al mismo tiempo que se deslizan suspendidos de la fibra o hilo que va saliendo de su cuerpo, quedando la piel de su esqueleto colgando como una araña de su tela.
Para llegar a la conclusión que nos demuestra el proceso de su original conducta y del aprovechamiento que le dieron al hilo que los suspendía del techo hemos de añadir a esta compleja historia lo que sabemos por antiguas referencias ya olvidadas por la mayoría al que le dieron el nombre vulgar de pèl de cuc debido a su procedencia animal.
Entre las distintas aplicaciones que llegaron a darle por su elasticidad y gran resistencias fué empleado por los pescadores con preferencia en los aparejos de palangre y en los de las cañas de pescar: arte este muy primitivo que estaba muy extendido y que todavía perdura aunque sólo como deporte por los pacientes aficionados que tanto gozan cuando consiguen una buena captura y otros por la terapia que representa para el descanso que disfrutan huyendo del mundanal ruido. La gran aceptación que tuvo el pèl de cuc hizo aumentar la demanda. Al ser tan limitada su obtención por el procedimiento natural intentaron incrementarlo poniendo en práctica otra atrocidad forzando su extracción desanidando su esqueleto estirando de la fibra con una pinza por el ano del gusano.
Por alguna circunstancia tal vez casual de cuyo origen se desconocen más datos, cambiaron de procedimiento matando al gusano sumergido en vinagre cuyo baño deshacía las partes blandas y con mucha facilidad se obtenía el pèl de cuc que era la composición de su anillado esqueleto.
Habiendo llegado la era de plástico, el pèl de cuc ya es sólo una reliquia del pasado en la memoria de unos pocos y desconocidos por muchos, habiéndolo sustituido el hilo de nylon producto mucho más práctico, económico y fácil de obtener al poderse fabricar sin límites, de gran aplicación en muchas industrias sobre todo en el ramo textil.
“Sendes de ferradura” y otras historias de la huerta (Natzaret, 42)
Las huertas de Nazaret marcaban la frontera con el mar Mediterráneo y el llamado Canal de la Albufera, hoy desaparecido, que separaba las fértiles tierras de sus campos, de las finas y doradas arenas de las playas, donde tomaron posesión los primeros habitantes del lugar que se dedicaban a la pesca.
Paralelo al mencionado canal discurría un largo camino, que en línea recta, conducía al poblado de Pinedo, camino construido por la concesión de terrenos por los propietarios de los campos limítrofes.
Era uno de los caminos más importantes de la época para el tránsito de los habitantes del territorio en sus desplazamientos hasta los campos de arroz en los marjales de la Albufera, cuyas pantanosas tierras llegaban entonces a Pinedo, poblado anterior al Saler.
El tramo del citado camino del Canal comprendido desde el camino viejo de Nazaret hasta donde hoy está el camino de las Moreras fué en tiempos, de propiedad privada y durante muchos años estuvieron cerrando sus entradas con cadenas para evitar que pasaran carros ajenos.
Los campesinos propietarios del camino tuvieron que adoptar dichas medidas de prohibición por las averías que producían los carros cargados de arena de la playa que a diario empezaron a pasar por el camino huyendo de la calle Mayor que se hallaba en peores condiciones porque el suelo, al ser de tierra y arena, era más blando y siempre estaba marcado por las profundas huellas que dejaban las ruedas de los carros.
La calle Mayor se hacía intransitable en invierno por los barrizales que se formaban a causa de las lluvias y en verano por la acumulación de polvo, aunque era combatido por las vecinas, que no regateaban rociar a diario con agua de sus pozos las fronteras de sus casas.
Pasados algunos años aquel tramo de camino fué declarado de utilidad pública hasta nuestros días.
En la actualidad quedan pocos espacios cultivables de lo que hace años fué una espléndida y productiva huerta habiéndola convertido en almacenes de madera y depósitos de contenedores, negocio mucho más rentable para sus propietarios que el de las cosechas.
Existían costumbres que con el paso del tiempo se convirtieron en leyes que fueron muy respetadas, sin necesidad de más juez que el don de la palabra tan sagrada para ellos como la ley escrita.
Estas viejas costumbres perduran todavía en la memoria de los ancianos de la huerta. La explotación agrícola de las huertas de Nazaret se componía de pequeñas propiedades en las que tenían sus viviendas, la mayoría en barracas y alguna alquería.
Para cruzar entre los campos o acceder a sus casas disponían de sendas o pasos denominados “marges mitgers” si servían al mismo tiempo de márgenes medianeros de las propiedades.
Para el paso de las caballerías que realizaban las labores del campo, existían las llamadas popularmente “sendes de ferradura” diferenciándose de las sendas para el paso de personas, así como las carreteras por donde circulaban los carros.
En las leyes de la huerta tenían establecidas las medidas de ancho y características de cada una de las vías de comunicación y cauces de servicio de la época.
Refiriéndonos a las “sendes de ferradura” cabe destacar por su original redacción lo que la ley exigía y la voz popular decía: “que el ample per baix debia esser de quatre palmos i per dalt lo que passara”, o sea que para el paso de las caballerías sería de cuatro palmos, y por arriba espacio libre para que pasara la carga que las bestias transportaban en sus lomos, prohibiendo la existencia de muros laterales, tapias o cañizos que pudieran obstaculizar el paso con la carga.
Viejas historias de la huerta dicen que por alguna de las sendas que conducían de las barracas al camino había pasado una comitiva fúnebre con el cadáver para llevarlo al cementerio, no podían ser destruidas ni variado su itinerario por considerarlas tierra sagrada.
La mayoría de costumbres que existían en la huerta eran herencia de los antepasados moriscos, antiguos pobladores de Valencia.
Una de ellas era la crianza del gusano de la seda por la industria que les ocupaba desde antiguo y la importancia de su comercio para la economía.
Al ser tan necesaria la morera para mantener viva esta industria su cultivo era de vital importancia para los huertanos.
Además de dicha utilidad servían de gran alivio por la sombra que proporcionaban en los calurosos días de verano, sin despreciar los apetitosos frutos que sus preñadas ramas ponían al alcance de la mano y el aprecio que tenían por su madera con la que fabricaban los modestos muebles de sus hogares.
Eran árboles muy cuidados, especialmente los que cada familia tenía destinados para que cada uno de los hijos se fabricara sus sillas y mesa del ajuar doméstico cuando contraían matrimonio.
Para terminar esta pequeña parte de las muchas historias de viejas costumbres de la huerta, añadiremos que las moreras eran conservadas y mimadas como un rito en las familias.
El comú de Monperot (Natzaret, 42)
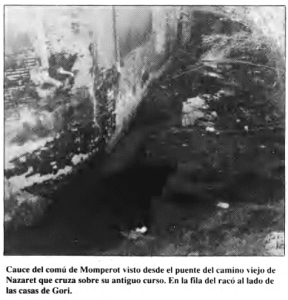 Fusionando la desembocadura de su cauce con la acequia Fabiano circulaba por formación natural la denominada en otros tiempos Rambla de Monperot.
Fusionando la desembocadura de su cauce con la acequia Fabiano circulaba por formación natural la denominada en otros tiempos Rambla de Monperot.
Esta rambla que tenía la misión primitiva de recibir y conducir las aguas de lluvia y escorrentías de los montes del interior desde el lugar conocido por el Más del Pollo, pasaba junto al cementerio general de Valencia y cruzando el Camino Real por la Cruz Cubierta, atravesaba las restantes huertas para desembocar en el río Turia por la zona de Nazaret llamada antiguamente “Racó de la punta d’En Silvestre”.
Pasados los años la aprovecharon como desagüe para vertido de los detritus de la ciudad. Por su nada limpio caudal y las materias flotantes que transportaba la corriente, la gente empezó a darle el nombre de “el comunot” o “el comú de Monperot” hasta nuestros días.
En el recorrido de su cauce hasta llegar al Racó, pasando por detrás de “Casa Gori” su caudal entraba por un sifón para cruzar por debajo la acequia llamada “del Vall” o “El valladar” y del antiguo camino de Nazaret al que acompañaba en paralelo hasta “CasaTerrerola” siguiendo hasta unirse a la acequia Fabiana y terminar su vertido en el río.
Según las disposiciones oficiales de francos y marjales, el Comunot debía conservar cuatro metros de ancho, de cuyo mantenimiento estaban encargados los propietarios de las tierras limítrofes.
La familia “Pimentó” fué durante muchos años una de las encargadas de su conservación y limpieza de las abundantes hierbas y maleza que se acumulaba en los ribazos a cambio de aprovecharse de las cañas que se cultivan en sus orillas.
Actualmente ha dejado de prestar el servicio de antiguo desagüe de la ciudad al ser reconducido y conectado a la acequia del Oro en dirección a la depuradora de Pinedo.
El tramo del Comunot que actualmente discurre descubierto desde la Fila del Racó hasta el viejo cauce del río sirve para recibir algunas escorrentías y los desagües del grupo de Casa Gori, Casa Pimentó y Casa Terrerola, recogiendo al final los del grupo de viviendas de los Vivó situadas en el lugar conocido por la isleta, nombre que le dieron en otros tiempos al estar rodeado por el Comunot,
la acequia Fabiana y el ramal de las aguas del Valladar que regaban la zona del racó. Para sortear dicho obstáculo empleaban un pequeño y rudimentario puente de madera.
La mencionada isleta estaba ocupada hace muchos años por antiguas familias descendientes de viejos pobladores del racó apellidados Vivó, entre los que se recuerdan las del tío Benito y los Sebastià, cuya descendencia vive actualmente en el barrio de Nazaret.
La apatía y abandono de los vecinos del lugar que unos por otros nadie atiende a su limpieza y mantenimiento, sin olvidar la indiferencia de las autoridades sanitarias, ha originado con el paso del tiempo que el Comunot se convierta en una ciénaga inmunda y putrefacta con un enmarañado bosque de maleza y cañaverales, perfecto lugar de cultivo y cobijo de mosquitos.
El mercado de Nazaret (Natzaret, 43)
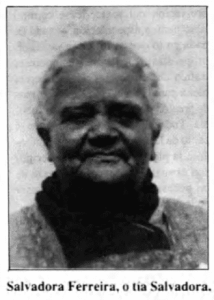 A principio de siglo ya existía algún comercio diseminado por los pequeños grupos de viviendas que pasado el tiempo se fueron fusionando con nuevos edificios hasta formarse lo que se conoció por Nazaret en los años veinte.
A principio de siglo ya existía algún comercio diseminado por los pequeños grupos de viviendas que pasado el tiempo se fueron fusionando con nuevos edificios hasta formarse lo que se conoció por Nazaret en los años veinte.
Entre los comercios de dicha época podemos señalar los dos hornos de pan de la calle Mayor, industria que actualmente se ha multiplicado, contando con el Horno del Chato, El de Rafaelet, El de San Antonio, El de Amparito y el de Félix en la playa, con varias sucursales y panaderías por todo el barrio.
Las tiendas de comestibles más conocidas eran la del Tío Piñot, la de Quatredines, la del Tío Manel, la del Rinconet, la de Bolufer, la de las Andaluzas la del tío Uardo, la de Pansa y la del Alcalde. Las carnicerías existentes eran la del Bisquet sucesor de la del tío Chala, la más antigua del barrio y otra que fué de Vicente Estors conocido por el tío Caldera.
En la década de los veinte aún no existía un mercado público en el barrio y la mayoría de las ventas eran ambulantes. Una de ellas era la de la leche que se vendía de puerta en puerta, incluso con la vaca, ordeñándola en presencia del cliente.
Las huertanas hacían lo mismo, con la carga de verduras al brazo en cestas y envueltas en pañuelos farderos.
En los primeros de la misma década nació un puesto fijo de venta de frutas y verduras montado por una insigne y popular mujer a la que se le puede asignar el título honorífico de fundadora del primer mercado público que se creó en Nazaret, que fué situado en el antiguo solar de la calle Mayor ocupado actualmente por la finca del Horno-Pastelería de San Antonio y la trapería de los hermanos García Monterde recayente a la calle Alta del Mar esquina a la de Moraira.
Ella fué la llamada Salvadora Ferreira, más conocida por la tía Salvaora, mujer muy amable y atenta con la clientela, cuya bondad quedaba reflejada en su voluminosa humanidad.
Obligada por las circunstancias en la economía familiar tuvo que tomar parte en la lucha por la peseta y como primera providencia montó su negocio en plena Calle Mayor, entonces aún por urbanizar, situándolo a la sombra de una frondosa Acacia en la puerta de la casa de veraneo de los Sanchos, donde actualmente hay una Auto-Escuela.
A cielo abierto y sufriendo las inclemencias del tiempo, estuvo la tía Salvaora hasta que Rafael Teruel, dueño de la tollinería en cuya esquina existía un solar de su propiedad, le concedió permiso para trasladar a él su negocio.
En él y adosado al muro del Tolliner montó un barracón donde se pudo acomodar rodeada de verduras frescas del día y frutas del tiempo expuestas al público donde simbólicamente colocó el primer barracón del primero y rudimentario mercado.
Como anécdota de atrevimiento en aquella época declarar a la tía Salvaora la pionera de la filtración del primer plátano en el modesto mercado de Nazaret, o mejor dicho introducción.
No pasó mucho tiempo en el que empezaron a incorporarse al iniciado mercado otros vendedores imitando a la fundadora.
Poco a poco y aunque modesto, los vecinos del barrio fueron viendo cómo se iba formando el primer mercado con los puestos de venta de carne de conejo y pollo de la Miguela y el de la tía Dolores.
A ellas se agregaron varias pescateras entre las que se recuerdan a la tía Churra, la Musola, la Fina, la tía Uisa, la Tabarquina, la Trenca virgos y otras, aunque muchas continuaban vendiendo por las calles del barrio y la huerta, como Garí el maño y la tía Galla.
Con el advenimiento de la II República el año 1931 nació oficialmente el mercado actual, que aunque se dijo que era provisional, todavía continúa olvidado en el baúl de la historia.
Se tienen noticias de que los nuevos patricios de la República, que rezumaban por los cuatro costados, ganas de quedar bien con la materia prima electoral, estudió las mejoras más perentorias del momento en el barrio y entre ellas, además del mercado, solucionaron los del alumbrado público y otras pequeñeces.
El Municipio proyectó construir un mercado público más decente, eligiendo el solar que actualmente ocupan los restos del refugio antiaéreo de la guerra civil, que fué transformado en el elevado y sufrido jardín.
El solar elegido para ubicar el mercado, pertenecía, por concesión de la Comandancia de Marina a las privilegiadas familias de Monforte y Sancho, antiguos veraneantes del barrio.
Como se trataba de personas de alta influencia y poco simpatizantes del nuevo Régimen político consiguieron que no se edificara allí el proyectado mercado.
Cuando se inauguró el nuevo mercado en su ubicación final en medio de la C/ Fontilles la tía Salvaora trasladó a él su viejo barracón ya que las obras que realizaron carecían de equipamientos cerrados y sólo se componía de una nave con techumbre y algunas mesas fijas de mármol para puestos de verduras y pescados, con el exterior descubierto a los cuatro vientos.
Un símbolo superviviente (Natzaret, 43)
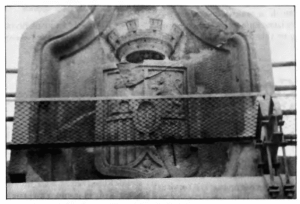 En el devenir del tiempo se crean símbolos representativos del momento histórico como muestra de cualquier acontecimiento u obra digna de perpetuarse como señas del pasado.
En el devenir del tiempo se crean símbolos representativos del momento histórico como muestra de cualquier acontecimiento u obra digna de perpetuarse como señas del pasado.
Ciertos símbolos fueron patrimonio creado por el poder político de cada época, expuestos siempre al riesgo de ser víctimas de las llamadas “guerras de las estatuas” que surgen en los cambios políticos.
Pocos de estos signos se libran del vandalismo de sus radicales enemigos. Pero como un superviviente del pasado y marcando la excepción tenemos que señalas a los que consiguieron sobrevivir resistiendo los embates de la guerra civil del 36, salvándose de la otra “guerra” encargada de eliminar todo vestigio y signos representativos del vencido, colocando en su lugar los símbolos del vencedor.
Nos referimos al Puente de Nazaret del que, aunque nuestro buen amigo y colaborador en el Periódico Natzaret D. Enrique Sanchís ha publicado parte importante de su nacimiento y bautismo, creemos de interés dar publicidad a otros datos de identidad, desconocidos y desapercibidos por la mayoría, que han conseguido sobrevivir a pesar de su significado político.
Se trata de los escudos y siglas que decoran las cabeceras de sus pilares en la cara exterior muy poco visibles para el peatón que circula por el puente.
Además de las consabidas siglas P. A. cuya historia y significado conocemos, existen los escudos de España, de la diputación y de Obras Públicas, todos ellos conservando todavía la corona de la República (en los escudos recayentes al lado de poniente).
No sabemos si le presionaron o no al encargado del equipo instalador de la red de combustible destinado a Arlesa cuya tubería discurre por la cara exterior del puente desde Campsa hasta Arlesa. El caso es que en los años sesenta se encargaron de descoronar con la piqueta los escudos reca yentes en la parte de levante.
Observando un monumento de cualquier signo, sea moderno o antiguo, los amantes del arte se recrean contemplándolo con respeto, defendiendo su conservación en la medida de lo que representan como tesoro del patrimonio que nos va ofreciendo la andadura de la historia para que pueda ser conocido y disfrutado por generaciones futuras.
Se dice que un pueblo que no conserva su patrimonio histórico es un pueblo que vive muriendo.
Tomasa la Curandera
Tomasa Navarro la Curandera afirma que supo de su poder y gracia para sanar al anunciárselo una persona poseedora de gracia para adivinar. Dice que cura toda clase de males, empleando una oración y unas botellas de agua del grifo que ella misma preparaba para los pacientes que la visitan, admitiendo solo la voluntad como pago por sus servicios.
Actualmente, en el año 1996, Tomasa es la única curandera que ejerce en Nazaret. (…)
El circo del tío Caprani (Natzaret, 43, 44 y 45)
Para empezar el relato de la pequeña y pintoresca historia que nos proponemos dar a conocer, hemos de remontarnos a otros tiempos, uniendo todos los eslabones que forman la cadena de los hechos.
Muchos de ellos son conocidos y recordados por los vecinos mayores nacidos en el barrio, pero es justo hacerlo extensivo para que lo conozcan en especial los que se consideran adoptivos con plenos derechos, por los años de convivencia en la tierra elegida para cuna donde su descendencia vió la luz por primera vez, la mayoría interesada por las raíces de la sencilla historia de su pueblo natal.
Situado en la calle Mayor frente a los edificios del viejo casino derribado en 1982 y la tienda del “alcalde” -hoy estanco-, que ocupa la histórica mansión de veraneo de la opulenta familia de los Monfort -propietaria de una importante industria textil- existió hasta los años de la guerra civil de 1936 un amplio solar que se extendía al gran espacio donde en los años sesenta fué construida la actual iglesia parroquial.
Sin querer ser reiterativo, hemos de recordar que el mencionado solar tuvo el privilegio de sobrevivir virgen y sin edificar por la presión del poder político de la familia citada de los Monfort y los Sancho sus parientes vecinos que les permitía el lujo de disfrutar de las vistas a la cercana playa desde sus casas sin obstáculo alguno.
En aquella época era una zona arenosa de la playa, en la que rompían las olas en la cercana orilla cuando azotaban los fuertes temporales de levante.
Para hacemos una idea del estado urbanístico del barrio en los albores del presente siglo, se debe conocer la versión de los vecinos de más edad, entre ellos a D. Enrique Arbiol Mascarós, nacido en 1899, y a Don Rafael Puerta Barrachina, nacido en 1903. Nos cuentan sus recuerdos de infancia, cuando veían como las aguas de los temporales inundaban los terrenos próximos a sus casas, en los que en 1907-1908 empezaron la construcción de los muros para protección del parque municipal proyectado.
En dicho lugar tenía colocada la defensa de costas una atalaya con un mástil en el que encendían un fanal cada atardecer para que sirviera de faro y guía para las embarcaciones que entraban en puerto.
Recuerdan también sus juegos de niños en los restos de un velero que había embarrancado en el mencionado terreno por una gran galerna.
El citado parque municipal fué destruido por los bombardeos de la aviación durante la guerra civil de 1936, y en los años cincuenta, después de la riada de 1957 los sustituyó el parque sindical polideportivo inaugurado personalmente por el anterior jefe de estado, general Franco.
Con el cambio político actual ha pasado a denominarse “Parc Esportiu Natzaret”.
Refiriéndose de nuevo al problemático solar de los Monfort, después del fallecido intento de ubicar el mercado público que proyectaron los patricios municipales de la nueva república quedó abandonado y sin ninguna utilidad hasta que en 1932 los vecinos y sobre todo la gente menuda pasaron unos días de curiosidad y sorpresa con la llegada y ocupación del solar de una extraña gente descargando maderas, mástiles, cuerdas, lonas y otros materiales, asombrándoles cómo poco a poco lo iban convirtiendo en la carpa de un circo al que pasado el tiempo, por la popularidad de su dueño alcanzó el nombre de “el circo del tío Caprani”.
Era un personaje de origen italiano, trotamundos, tramposos y embusteros, únicos medios que tenía que emplear para que sobreviviera toda la “troupe”.
De entre los seres vivos que componían el clan de acróbatas hay que destacar a un caballo blanco que con una habitual y forzada gallardía demostraba ser la figura más importante y sufrida, como un noble sin blasón ni fortuna, que a pesar de los años de trabajo, obligado con ayuda del látigo y el sonido de la vieja trompeta -único instrumento musical que amenizaba la función- seguía en la brecha para ganarse más la paja que la algarroba de su ración diaria y no perderse el terrón de azúcar al final de sus exhibiciones, droga a la que estaba “enganchado” hacía no se sabe cuántos años sintiéndose rejuvenecer tras su larga carrera artística.
Excluyendo al viejo equino, el clan lo componían con el tío Caprani, la señora Caprani que tenía sangre más de catalanes que de “macarroni”. Les seguían sus hijos Toni y Bimbo.
Toni formaba el equipo de payasos con su hermano Bimbo y su cuñado Cugatti casado con la hija mayor de los Caprini, cuyo volumen la impedía ya trabajar a causa de un desarreglo del metabolismo que la hizo alcanzar cerca de los 100 kilos de peso, siéndole imposible hacer el número del alambre, trabajo del que le había relevado su hermana Mary, una moza muy guapa y bien formada que había trabajado en el circo Krone, muy famoso en aquellos años, que estuvo enclavado en el solar de la finca roja. A él podían entrar gratis todo aquel que aportara por lo menos un gato vivo para alimentar con carne fresca a las fieras. Los chavales se encargaron en poco tiempo de dejar limpio de gatos el barrio de Patraix y sus aledaños.
Mary era la que más éxito tenía por la ligereza y gracia de su cuerpo manteniendo el equilibrio con la ayuda de una sombrilla de vistosos colores, deslizándose sobre el tenso alambre sin red de protección.
El tío Caprini salía a la pista con el caballo a realizar los sencillos trabajos que le permitían sus fuerzas, recibiendo el aplauso del público y el premio de su dulce golosina.
Caprani era un hombre que rayaba los 60 años, con mucha fuerza, que en su juventud recorriendo medio mundo y parte del otro había hecho alarde de su fuerza realizando ejercicios notables, pero a su edad habían mermado sus facultades.
Como final de programa realizaba una demostración que consistía en sostener suspendidos a sus dos hijas, incluida la voluminosa humanidad de la señora Cugatti y sobre sus hombros a Bimbo al que le llamaban el gordo por el tocino que rodeaba su cuepo.
Todas las tardes había función con muy pocas variantes en los programas, pero como la entrada era muy barata siempre tenían lleno, aunque con poca ganancia.
De vez en cuando traían algún personaje nuevo, más aficionados que profesionales, pero servía de complemento para atraer público.
Cuando veían mermar la clientela empleaban promesas que no podían cumplir, anunciando por todo el barrio a soplo de trompeta, que aquella tarde les obsequiaría el tio Caprani en persona con el salto mortal desde lo más alto del circo.
La gente se cansó de ver siempre lo mismo y dejó de asistir, desengañados por el incumplimiento de las promesas tan repetidas y las infantiles excusas que empleaba para disculparse.
Dejaron hondas huellas con grandes sumandos en todas las botiguetas del barrio y tuvieron que emigrar del acoso de sus acreedores.
Por falta de medios no pudieron ir más lejos y se acomodaron en la amplia plaza de espartero en el Grao -detrás del hotel del puerto- donde volvieron a instalar su tinglado y disponer de cobijo sin pagar alquiler.
Toni, Cugatti y Bimbo fueron contratados en circos y barracas de feria para poder mantener a la familia, mientras que la hermosa Mary tuvo que alternar sus acrobacias circenses con la cómoda ocupación de trabajar en el otro “alhambre” que era más rentable.
Al estallar la Guerra civil del 36, desapareció la familia Caprani y nunca más se supo del clan.
En el solar que ocupó el circo en nuestro barrio, construyeron un refugio para defensa de los ataques aéreos en la contienda bélica de 1936-1939 y al término de la misma fueron tabicadas sus entradas para evitar que fuese utilizado como servicios públicos y cobijo de indigentes.
Solamente y por mediación del párroco D. Eduardo Gual, se le permitió alojarse ocupando uno de los huecos de entrada a un matrimonio de jóvenes gitanos. En donde les nació la primera hija.
La situación del histórico solar le daba un gran valor urbanístico de recuperarlo demoliendo el pétreo refugio.
En los años 50, antes de la riada, contrataron a un chatarrero para deshacerlo a cambio de aprovecharse de la armadura metálica y empezaron el desguace, pero dejando la obra más fuerte de cemento porque para destruirla era necesario el empleo de mucha dinamita, representando un gran peligro para las viviendas próximas, quedando abandonado para convertirse en poco tiempo en vertedero de basura y trastos viejos, estupendo hogar para las ratas.
En la década de los 70 el municipio adoptó los restos del decapitado refugio transformándolo en un elevado macizo ajardinado con palmeras, cipreses y diferentes plantas de jardín, contribuyendo a dar más belleza y decoración al paisaje urbanístico, saneando el lugar al mismo tiempo.
Lo rodearon de varios bancos de madera con chopos intercalados para que en su día sirviera de acomodo y descanso de los vecinos amparados en verano con la sombra que ofrecerían los árboles.
Árboles y bancos fueron desapareciendo poco a poco destrozados por el vandálico proceder de una generación en la que se hallan implicados los futuros hombres de mañana.
El “bol” de la Mare de Déu (Natzaret, 44)
El año 1913 sucedió un insólito y curioso suceso en el poblado de Nazaret que motivó se celebraran con más celo y fe las fiestas en honor de la Virgen de los Desamparados patrona del barrio y titular de la ermita.
El hecho tuvo lugar cuando se celebraban los festejos del 5º centenario de la arribada a nuestras costas de la milagrosa y venerada imagen del santísimo Cristo del Grao, al que los “graueros” llaman cariñosamente “el negret” debido al bruñido color moreno que tiene. Para celebrar tan emotiva efeméride el cabildo valenciano había convocado la asistencia a los actos a las parroquias cercanas a nuestro litoral, desde Ruzafa, La Punta y las restantes iglesias de los poblados marítimos, debiendo portar en procesión a su imagen titular hasta la iglesia de Sta. María del Mar en el Grao donde tiene su capilla la venerada imagen, dando con ello más esplendor a las fiestas del Centenario. En aquella época los vecinos de Nazaret pertenecían a la feligresía de La Punta pero obtuvieron permiso del párroco D. Ranulfo Roig Pascual para que asistieran llevando a la titular de la ermita.
El día señalado muy temprano fueron concentrándose los vecinos engalanados con las mejores prendas de los días de fiesta en la puerta de la ermita con la imagen en su anda, esperando el paso de los de La Punta con su titular la inmaculada Concepción para unirse a ellos.
La comitiva de La Punta hizo su entrada al poblado acompañada de la banda de música de la partida, detalle en el que los de Nazaret no habían pensado y se sintieron avergonzados y acomplejados ante su Virgen. Manifestaron su gran disgusto y el cura tratando de no perder tiempo y continuar el camino les tranquilizó insinuándoles una promesa entre dientes de repartir la música cuando cruzaran el río y llegaran a Cantarranas. D. Ranulfo no tenía más intención que poner en marcha la comitiva en una sola procesión puesto que Nazaret no era parroquia y no cumplió su promesa.
Ello provocó la indignación de los nazarenos, pero el cura no quiso ceder. Viéndose los otros defraudados, no lo pensaron dos veces y tirando por el camino del pataleo, tomaron a su Virgen y se la llevaron a la ermita sin respetar la autoridad del párroco. No todos los vecinos de Nazaret eran asiduos a la misa dominical, pero en el fondo de sus corazones siempre existió un viejo sentimiento de fe y consideraban suya a la Virgen. Hasta los más agnósticos no dejaban de dirigirle su pensamiento cuando salían a faenar.
Aquella humilde y sencilla gente era buena a pesar de sus extremados arrebatos y reaccionó con arrepentimiento por su comportamiento, comentando varios días el suceso. Don Ranulfo tampoco se quedó corto en sus pláticas, afeando y condenando la conducta, tachándola de irreverente y sacrílega.
La reacción de los nazarenos culminó con el deseo de desagraviar a la Virgen y como penitencia se impusieron sufragar los gastos de la fiesta de la Virgen con el producto de la venta de la pesca que en grupo capturaran todas las barcas durante los días que fueron necesarios hasta conseguir lo suficiente. Desde aquel suceso y en años sucesivos los pescadores se impusieron la obligación de prestar su colaboración a la Fiesta de la Virgen, quedando establecido desde entonces el histórico y popular “bol de la Mare de Déu” que consistía en realizar una pesca después de terminar la faena.
Las capturas eran vendidas por las mujeres de puerta en puerta y en los mercados de la ciudad. La recaudación integra iba engrosar el fondo de lo que obtenían durante el año con rifas, donativos y “la replegà” final para la fiesta.
Aquella costumbre fué decayendo hasta desaparecer con el advenimiento de la II República en 1931.
Breve historia de la imagen de la patrona de Nazaret (Natzaret, 44)
El 20 de mayo del año 1798 se entronizó por vez primera la imagen de la Virgen de los Desamparados por nombramiento oficial como excelsa patrona titular de la entonces ermita del joven y nuevo barrio que fué llamado Lazareto a partir del emplazamiento por el año 1720 del centro sanitario marítimo, creado como leprosería en aquellas épocas, donde pasaban la cuarentena la gente que arribaba a nuestro puerto procedente de tierra lejanas, sospechosas de ser portadoras de alguna enfermedad.
Fue la primera fiesta y procesión celebrada en su honor, con solemne misa y sermón, gran acontecimiento en el barrio al que asistieron autoridades eclesiásticas de las parroquia de Ruzafa, Vilanova del Grao y las pocas familias de veraneantes que desde el incendio en 1796 de las barracas del Cabanyal en donde acostumbraban a pasar el verano, decidieron asentarse en Nazaret para disfrutar de las vírgenes playas que bañaban nuestra costa.
Se desconoce cuándo se celebraría la fiesta a la Patrona en años sucesivos, porque se tienen noticias que el año 1810 tal vez por causa de la guerra con los franceses, se celebró la solemnidad el 26 de agosto con el boato que merecía tan señalado acontecimiento.
La nostra Mareta, la “Geperudeta” como se le llama cariñosamente, siempre ha estado en el corazón de los valencianos y los hijos de Nazaret tuvieron el privilegio de tenerla en el barrio como titular de su parroquia representada en la bella imagen que preside el altar mayor.
Como madre espiritual germinadora de bondades arropó a sus hijos bajo su manto con su presencia y en la prolongada ausencia que nos privó de su dulce mirada el aciago día que circunstancias terrenas apartaron su presencia física desde 1936 a 1939. Convertida la ermita en parroquia al término de la guerra civil y una vez restaurada para celebrar el culto, se nombró la junta para reponer en el altar la nueva imagen de la patrona.
Encabezada la comisión por el vecino del barrio D. Lamberto Navarro y venciendo muchos problemas económicos se pudo bendecir la nueva imagen en 1940. Desde 1940 a 1957 volvió a ser venerada la patrona en el primitivo altar de la vieja ermita que ocupaba la anterior imagen hasta el comienzo de la guerra civil. Con la inundación de octubre de 1957 quedó sentenciada de muerte la centenaria ermita, pusieron a salvo la venerable imagen para celebrar el culto en la capilla del colegio de San Vicente de Paul. Por lo reducido del espacio para acoger a los feligreses fué trasladada la imagen al improvisado “templo” dispuesto en el antiguo local del Casal fallero, en la calle Alta del Mar 76, propiedad de los hijos del carnicero Hemenegildo María Salvador. En 1961 se inauguró el nuevo templo parroquial y la imagen fué subida definitivamente al altar para ser venerada en santa paz, dando fin a su larga y accidentada historia.
El espolón de cantarranas (Natzaret, 45 y 46)
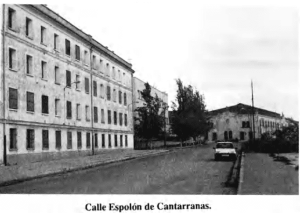 Cada lugar o calle de los núcleos urbanos, fueron y continúan siendo todavía conocidos muchos de ellos, por la denominación de las autoridades les impusieron oficialmente, adaptándose a la voz popular que generalmente suele aplicar nombres y motes por razones de alguna actividad o costumbre, llegando a crear el derecho a un nombre en propiedad.
Cada lugar o calle de los núcleos urbanos, fueron y continúan siendo todavía conocidos muchos de ellos, por la denominación de las autoridades les impusieron oficialmente, adaptándose a la voz popular que generalmente suele aplicar nombres y motes por razones de alguna actividad o costumbre, llegando a crear el derecho a un nombre en propiedad.
En base a ello y aunque a lo largo del tiempo suelen sufrir cambios por razones políticas. Siempre sobreviven y se perpetúan nombres que denominan lugares de importancia en otros tiempos a pesar de que en la actualidad haya desaparecido el motivo, quedando sólo su nomenclatura. Entre el prólogo y el final de esta crónica hay que intercalar un paréntesis con algunos datos complementarios. “Para completar nuestro relato hemos tomado como referencia lo que nos dice el Cronista Elíseo Vidal Beltrán sobre el
Grao en plena edad media, durante el reinado de Juan I el Cazador, hijo de Pedro el Ceremonioso. El lugar se conocía entonces por la Vila Nova del Grau de la Mar. Se nombraba como el edificio más suntuoso y principal la Iglesia de Santa María del Grau, beneficiada por la ciudad con la asignación a su sagrario de una paga de 30 libras, 4 sueldos y 5 dineros.
Una de las mayores preocupaciones de sus pobladores lo suponía el río Turia porque en aquella época sus crecidas roían peligrosamente la orilla al final del curso rozando el poblado e inundándolo con el consiguiente daño que sufría cada otoño por las lluvias regulares de octubre.
En 1392 se encarga a los Jurados que practiquen un reconocimiento por si conviene desviar el cauce. En el mes de agosto, antes de la llegada de las lluvias lo ponen en práctica empezando su alejamiento del Grau hacia la denominada Punta d’En Silvestre. Todo se llevó a cabo tomando la solución que modificaba muy poco el curso haciéndole seguir en línea recta hasta el mar evitando la última desviación hacia el sudeste, aprovechando para ello el cauce de una rambla a la orilla izquierda del río y con algunas cargas de madera, el antiguo cauce más bajo del río quedó seco.
Aquel remedio muy poco acertado produjo un mal mayor, el agua de las acequias que tenía salida al curso antiguo comenzó a embalsarse empezando el estado sanitario provocando enfermedades especialmente el paludismo.
Los habitantes del Grao protestaron reclamando sus derechos y pidieron que el río volviera a su primitivo cauce cuyos gastos de obra los sufragaron ellos”.[1]
Los diques de Levante y Poniente fundamentalmente para el refugio del puerto se construyeron entre los años 1852 y 1886.
Los terminales de los citados diques llamados transversales, que separan la “bocana” del puerto, eran popularmente conocidos por el “morro” de Llevant y de Ponent, ello debido a la redondez que tenían dándole la semejanza a la Boca que formaba la entrada a la dársena.
El ferrocarril de Valencia-al Grao ha sido inaugurado en 1852 y por esta época se prolongaron sus vías por el interior del puerto. Desde entonces y hasta nuestros días se han estado haciendo obras de dragado, ensanche y acondicionamiento en el puerto de Valencia. Como restos de las diferentes defensas construidas en la Ribera izquierda del río para evitar inundaciones en el Grao, existe una zona comprendida desde la calle Ejército Español y los terrenos que separan la vieja estación del Grao, donde construyeron un espolón o contra fuerte de defensa, que pasados los años fué llamado el “Aspoló”.
Observando planos de años pasados se puede apreciar la trayectoria del primitivo cauce del río que hasta el siglo XVIII desembocaba más hacia el este, en la playa llamada del contramuelle, actualmente absorbida por la dársena del puerto, donde se halla del dique de Poniente.
A medida que fueron ampliando el Puerto, también el cauce del río fué desviado hacia el Sur empujado por el enterramiento de las playas convertidas en zona portuaria, siendo engullidas, además de la del contramuelle, la llamada playa de Caro a partir del año 1917, último que la Comandancia de Marina permitió instalar las populares “Barraquetas de Banys”. A primeros del siglo XIX ya existían modestas viviendas de madera en el “Aspoló” y poco después otras familias fueron construyendo sus casa y barracones de madera ocupando la zona virgen que se formó entre la portuaria y el río no muy distante de la orilla, lugar que después fué llamado Cantarranas.
Este recién nacido barrio, lo separaba del citado “Aspoló” la calle del Ejército Español, sin embargo existía una notable diferencia de clases entre sus respectivos habitantes; la gente siempre distinguió por separados a los de Cantarranas con los del “Aspoló”, mayormente por la pobreza de estos últimos.
El poblado y sus habitantes desaparecieron entre 1923 y 1924 al ser ocupados los terrenos para el asentamiento de la fábrica de luz eléctrica la S.A.F.E., SA, fuerzas eléctricas de propiedad inglesa, que años después se fusionó con la Electra.
Los habitantes del “Aspoló” convirtiéndose oficialmente en la calle del Espolón de Cantarranas desde el citado lugar hasta el Puente de Astilleros, siendo la vía más importante para el tránsito de camiones cisterna de CAMPSA.
Un pino con historia (Natzaret, 50)
En lo que hoy es calle del Parque -en otros tiempos tierra de todos- nació un pequeño pino que fué creciendo soportando las inclemencias del tiempo, los temporales de la mar cercana y el aislamiento de las frecuentes avenidas del Turia.
Continuó creciendo librándose del blanco de los bombardeos que destruyeron el arbolado de su vecino parque municipal donde la gente del poblado hacía leña de los árboles caídos, durante la guerra, respetando las palmeras que sobrevivieron.
El motivo de esta historia empezó durante la guerra del 36/39, cuando unos vecinos fueron al parque a por leña y como no quedaba rama ni raíz para quemar, alguien se fijó en el corpulento pino que durante tantos años había cobijado bajo su sombra a muchas generaciones de pescadores mientras remendaban sus redes y polleras, ofreciendo sus ramas cada primavera a las pequeñas avecillas para anidar.
El grupo de leñadores pensó talarlo por el tronco para conseguir combustible, pero entre ellos se hallaba Tomaset Soler, su salvador, entonces un joven muchacho de doce años, que les convenció para no matarlo, conformándoles para sacrificar sólo una de las ramas superiores, labor que sólo fué capaz de realizar el mismo muchacho por su juventud y agilidad de su cuerpo para encaramarse hasta la copa, dejándole crecer en libertad consiguiendo que respetaran al anciano árbol que todavía sigue viviendo alto y frondoso, agradeciendo silencioso la gesta salvadora de aquel muchacho, ofreciendo paciente que los pájaros se sirvan de sus poderosos brazos para descansar, dando sombra a la familia de Manolo Bonet el “Piscarrollos” en cuya puerta se yergue como un viejo coloso, orgulloso de vivir y continuar siendo útil.
¡Ojalá que las nuevas generaciones piensen con la misma nobleza del joven Tomaset!
Nuestro mercado (Natzaret, 51)
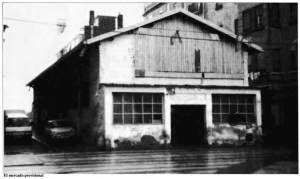 Hace sesenta años que los municipios de entonces, con la boca de pedir mucho pero de dar poco, como hacen todos, dieron a los pacíficos vecinos de Nazaret la promesa de no olvidar la provisionalidad del entonces nuevo mercado, pero una cosa es predicar y otra dar trigo.
Hace sesenta años que los municipios de entonces, con la boca de pedir mucho pero de dar poco, como hacen todos, dieron a los pacíficos vecinos de Nazaret la promesa de no olvidar la provisionalidad del entonces nuevo mercado, pero una cosa es predicar y otra dar trigo.
Hoy aún espera ser atendido en su mantenimiento integral o un cambio de su emplazamiento a otro lugar más idóneo,
de acuerdo con las necesidades urbanísticas del momento y el barrio podía haber recuperado un espacio peatonal y una amplitud mayor a una calle que siempre se vió seccionada y obstaculizada con el antiguo lavadero, el mercado y el tramo final hasta el Camino del Canal, que afortunadamente ya está muy expedita para el tráfico de entrada a la calle Mayor.
La gente le sigue dando el nombre de mercado, pero viendo el aspecto cochambroso del exterior nadie diría que se trata de aquel que han llegado a ver varias generaciones, gracias al parcheo que cada municipio ha ido añadiéndole, que al barrio le han sabido como insultos tercermundistas.
Comentando con los comerciantes del mercado los problemas y aspiraciones que tienen con él, vemos que son personas demasiado pacientes y transigentes con las contraprestaciones que reciben a cambio de los muchos y grandes tributos que están obligados a pagar al municipio.
 El próximo año tendrán que pagar aproximadamente cien mil pesetas por la licencia fiscal, además de los gastos de mantenimiento del mercado y el alquiler de los palcos, más un recibo por el gasto del fluido eléctrico, pues dada la estructura y condiciones del “barracón” han de tener la luz encendida en pleno día, que también han de pagar.
El próximo año tendrán que pagar aproximadamente cien mil pesetas por la licencia fiscal, además de los gastos de mantenimiento del mercado y el alquiler de los palcos, más un recibo por el gasto del fluido eléctrico, pues dada la estructura y condiciones del “barracón” han de tener la luz encendida en pleno día, que también han de pagar.
Otra de las quejas que tienen es la de los servicios y lavabos, carentes de condiciones higiénicas y además con la puerta abierta para todo el que quiere, incluso para algún drogadicto pues en más de una ocasión dejaron muestra de ello en el suelo.
El día 20 de noviembre recibieron la visita del ponente de mercados y le expusieron sus quejas, pidiendo entre otras una mejora en los servicios sanitarios, pues muchos usuarios prefieren utilizar los servicios del cercano bar Los Chicos.
 La respuesta fué de la buena nota tomada, pero dependiendo de los presupuestos del 92.
La respuesta fué de la buena nota tomada, pero dependiendo de los presupuestos del 92.
Todos tienen su clientela adicta, pues aún no se ha perdido el viejo hábito en los barrios y la confianza que las amas de casa depositan en su tendero, siendo muy a largo plazo la posibilidad que desaparezcan estos modestos mercados y las “botiguetas” en las que para las vecinas son además de lugar para la “cháchara”, fuente de información de las noticias frescas del día.
Cualquiera que visite el mercado ambulante de los martes disfruta de un espectacular tenderete de mil colores, muy popular, que le obliga a no marcharse de vacío y a comprar algo de lo que exponen al aire en sus puestos de venta.
La huerta de Nazaret (Natzaret, 56)
Poetas, literatos e historiadores nos dejaron testimonio de la belleza y riqueza de la huerta valenciana, elogiando unas tierras que como vergel florido, no los igualaba, al decir con todos los respetos por los antepasados, ni los “jardines del Edén”.
Valencia ostentó siempre orgullosa “medalla de oro” por la fragancia del azahar y el dorado fruto de sus naranjos y el título de “jardín de flores”, como bien lo dejó patente el ilustre valenciano Maximiliano Thous, inmortalizándolo en la letra del himno regional, honra bien merecida que ganaron y cuidaron las generaciones pasadas de los antiguos huertanos, herederos y continuadores de otras manos anteriores, cuyo corazón lo volcaron como tributo a las fecundas tierras que los sustentaron.
De entre los hijos de la huerta de Nazaret, Enrique Navarro Aleixandre “El palleter” es uno de los pocos labradores que todavía sigue la tradición familiar, cultivando los campos de su propiedad heredados de sus padres de quienes dice, conserva con orgullo el blasón de su estirpe por la unión de sangre de las familias del “Palleter” oriunda de la pedanía de Pinedo por línea paterna y de la casa de “Terrerola” por la materna, natural de las huertas de Nazaret.
Es una persona extrovertida muy amiga de conversar, cuya abierta y saludable sonrisa te invita al diálogo que sabe mantener con erudita fluidez.
Habla de la tierra como origen y principio espiritual de la vida familiar, madre fecunda que por poco que le des, abre sus entrañas para ofrecer sin regateos todos sus tesoros.
Confiesa lo duro que fué antaño el trabajo de sus antepasados, sin embargo aunque actualmente hacen más liviana la labor los elementos mecánicos de que dispone el labriego, son ya pocos los que sienten verdadero amor por la agricultura, cuyas tierras las han convertido, como negocio más rentable, en monstruosos almacenamientos de contenedores, que asemejan grandes cementerios de sarcófagos metálicos estirados hacia arriba, cuya altura forma enormes muros de contención que privan del aire y de la vista del verde paisaje que antes ofrecían sin barreras artificiales los campos y huertas de Nazaret y La Punta, que desde tiempo inmemorial fueron fuente de riqueza y sostén de muchas familias que ahora tienen cercadas sus casas por los citados contenedores que les ahogan entre sus muros a la vez que a los pocos espacios de huerta que todavía siguen cultivando.
El “Palleter” es un hombre de cincuenta y pocos años que no desfallece ante la paulatina desaparición de la huerta y continúa mimando la tierra a la que tanto le debe, esperando paciente a que a la suya también le llegue algún zarpazo del moderno “progreso”.
Termina asintiendo que el “progreso” sería tal, si no llevara consigo la mano oculta de la muerte.
En torno al 40° aniversario de la Riada (Natzaret, 80)
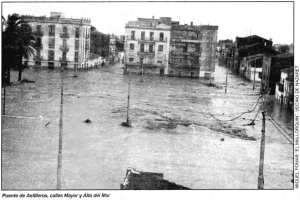 El 13 y 14 de Octubre del presente año 1.997 se cumplió el 40° Aniversario de la gran catástrofe que Valencia sufrió por las inundaciones de la riada del Turia en 1.957.
El 13 y 14 de Octubre del presente año 1.997 se cumplió el 40° Aniversario de la gran catástrofe que Valencia sufrió por las inundaciones de la riada del Turia en 1.957.
El barrio de Nazaret, entre otros muchos, quedó marcado por la furia de las aguas que a su paso arrastraban toda clase de maleza y animales.
En las primeras horas de la madrugada del Lunes día 13, llegaban al barrio la turbias y turbulentas aguas invadiendo sus calles, cuyo nivel alcanzó más de dos metros en las zonas más bajas.
Fué un mes de Octubre muy lluvioso y con la entrada del Otoño se había declarado una epidemia de gripe muy maligna, que fué bautizada por “La fiebre asiática”, achacándola a un virus llegado de los países del este.
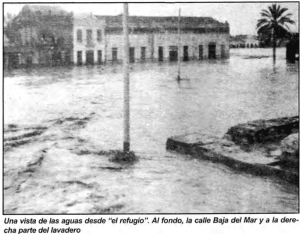 Afectó a las personas de más edad y a los que padecían de las vías respiratorias, y en aquellas fechas la riada pilló muchos enfermos en la cama.
Afectó a las personas de más edad y a los que padecían de las vías respiratorias, y en aquellas fechas la riada pilló muchos enfermos en la cama.
Los más jóvenes se libraron a base de coñac y Fernet-Branca.
Hubo problemas con el abastecimiento de agua para beber y cocinar pues entonces no existía la instalación de aguas potables.
Normalmente los vecinos se abastecían, la mayoría, de las fuentes públicas, la del Mercado, el Claudier, la de la lllueca, la de Francisco Falcons y de los pozos artesianos, de los que muchos de los pisos altos se servían con las bombas aspirante impelente y además hasta 1949 de la única fuente de agua potable de la calle Mayor, en la estacioneta, cuya red cruzaba el río por el antiguo puente de hierro derribado en la riada del citado año 1949.
Cada calle era un escenario con sus actores situados en los balcones, galerías y terrazas, que se comunicaban a voces y como suele ocurrir aún en los momentos más trágicos, había quienes con humor trataban de esconder su pánico viendo lo que el agua, a su paso, se iba engullendo y convirtiendo en solar dónde antes existía una modesta vivienda.
 El que suscribe estos relatos fué testigo de oído de los disparos de la pistola que en sus últimos momentos hizo el brigada de la guardia civil Enrique Miguel Martín, cuando la fuerza de las aguas se lo llevaron abrazado en un poste de madera del tendido eléctrico, a que tuvo que cogerse cuando trató de atravesar el torrente para dirigirse al cuartel.
El que suscribe estos relatos fué testigo de oído de los disparos de la pistola que en sus últimos momentos hizo el brigada de la guardia civil Enrique Miguel Martín, cuando la fuerza de las aguas se lo llevaron abrazado en un poste de madera del tendido eléctrico, a que tuvo que cogerse cuando trató de atravesar el torrente para dirigirse al cuartel.
Desde mi balcón estuve contemplando al personal de la comandancia de marina y otros vecinos que desde la rampa del puente de astilleros, lucharon para auxiliarle sin conseguirlo.
Los vecinos de la calle Mayor frente al antiguo solar de Katanga, pasaron un “mal trago” presenciando la situación del brigada y su triste final sin poderle salvarlo.
Viendo pasar las aguas vi flotar como un papel uno de los voluminosos troncos de Guinea, navegando de babor a estribor empujado por la fuerte corriente.
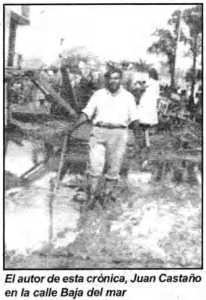 Hasta que no le vi alejarse no me tranquilicé temiendo que en uno de sus bruscos movimientos tropezara contra alguna vivienda.
Hasta que no le vi alejarse no me tranquilicé temiendo que en uno de sus bruscos movimientos tropezara contra alguna vivienda.
Al final de la riada comprobamos que el tronco no pudo alcanzar la dirección del mar por frenarlo la enorme corriente que discurría por la calle Moraira y en uno de los empujes dió con la persiana metálica de la entonces Bodega Bayuna y penetró dentro de donde no pudo salir.
En el alero de mi balcón se había refugiado una respetable serpiente y con alguna dificultad pude matarla rompiendo el cómodo rosco que formaba el reptil, siendo arrastrado por la corriente.
En mi casa se refugiaron 14 personas entre familiares y vecinos.
Pronto se agotó y quedó vacía la despensa, comiendo incluso el arroz que por estar apolillado lo teníamos destinado para las gallinas de mi suegro.
El balcón de la casa era mi atalaya, desde el que se observaba la importancia del caudal a su paso por mi calle Alta del Mar.
La mirada la tenía puesta en el nivel que alcanzaban las aguas, tomando como referencia puntos destacados del patio jardín de casa Tófol frente a mi casa.
A media tarde de la jornada del día 14, cuando creíamos observar que el nivel descendía, se produjo la llegada de una nueva avalancha de agua superior a la primera que fué catalogada como la segunda riada, desdoblándose el cauce e inundando la capital.
El diluvio y las riadas convirtieron a Valencia en un inmenso mar de aguas turbulentas y sucias, y cuando se retiraron dejaron un mar de toneladas de barro. Basura y animales muertos.
Entre las pérdidas humanas hay que recordar al intrépido y temerario brigada de la guardia civil del puesto de Nazaret que perdió la vida en el cumplimiento de su misión de salvamento.
Si en lugar de cruzar la fuerte corriente de las aguas se hubiera quedado en el puente, con la gente que intentó salvarle, hubiera salvado su vida.
Otra de las víctimas fué una anciana conocida por la tía Amparo la del loro que vivía en la calle de Jesús Nazareno.
Fué avisada por los vecinos para que se pusiera a salvo, pero desatendió el aviso creyendo que sería como otras de poco riesgo, a los que estaba acostumbrada en su larga vida muy cerca del río.
La mayoría de los vecinos cercanos a la playa se refugiaron en el balneario de Benimar, en Mar Azul y en el cuartel de la guardia civil, y otros subidos a los tejados donde soportaron con estoicismo el frío y la lluvia. Después de más de 40 horas de agua y angustia Nazaret recibió la colaboración en la limpieza de las viviendas y calles con la ayuda del ejército y la marina, de los estudiantes y alumnos de centros religiosos, voluntarios de Falange y de todas las clases sociales, además de un grupo de seminaristas.
Las primeras ayudas de alimento fueron pan recién elaborado en los buques de la armada durante su travesía de la base naval de Cartagena al puerto de Valencia.
Fué repartido en la comandancia de marina, en la que se formaban largas colas de gente hambrienta y muchos de ellos se comían el pan antes de llegar a sus casas.
Seguidamente llegó la ayuda de Cáritas que montaron, frente al cuartel de la guardia civil, cocinas de campaña y repartían comidas de caliente a las largas colas de vecinos que se formaban horas antes del reparto.
Del reparto de mantas y otros artículos de vital necesidad se encargó el cura párroco D. Eduardo Güal Camarena.
Eduardo, quien fué nombrado por la prensa “el cura de la riada” no fué del todo equitativo en el reparto, lo que originó algunos problemas en el reparto de las mantas al negarle al “Serenet” una manta para su mujer porque no estaban casados por la iglesia, mientras que otros más “privilegiados” las tuvieron por parejas. Muchos vecinos de las plantas bajas perdieron ropas y enseres domésticos y otros vivienda incluida.
A los damnificados que perdieron su vivienda les facilitaron casa, ocupando los barracones prefabricados de madera del ejército, que fueron montados en los solares de J.J.Sister y Manuel Soto del Grao.
Debido al lamentable estado en que quedó el barrio de Nazaret, hubo un éxodo de familias que lo abandonaron, algunos por miedo a las riadas, y los que quedaron fueron testigos de la lenta recuperación y la confianza de seguir viviendo en su barrio.
La magnitud de la catástrofe movilizó la solidaridad de España entera en ayudas económicas para los damnificados.
Radio Juventud de Murcia marcó un hito en mitigar tanta desgracia, creando una campaña de recaudación subastando los objetos más dispares que los ciudadanos fueron depositando.
En dicha difusión se distinguió el joven locutor de aquella radio Adolfo Fernández, cuya fama se extendió por todo el ámbito nacional.
Entre los objetos más destacados que se subastaron figuran el anillo del arzobispo de Valencia Marcelino Olaechea y Zuliaga, el tricornio del infortunado brigada de la guardia civil y un simpático borrico que fué bautizado “Platero”.
Tanta fué la popularidad que adquirió el joven locutor que pasada la riada vino invitado por el pueblo valenciano y en la visita que hizo al barrio de Nazaret, tuvo que soportar la efusión de abrazos y besuqueo de las féminas que a poco más le dejan sin camisa, tal era el entusiasmo de las jóvenes que querían conservar un recuerdo personal.
También se recibió la visita del General Franco y sus ministros acompañados de nuestro gobernador y alcalde.
Por referencias y las hemerotecas, las generaciones actuales, conocen la riada similar que arrasó parte de la ciudad el 1º de octubre del año 1897 que fué conocida como “la rivà grossa” de la que se cumple un siglo, y en la que en los barrios de Nazaret y Cantarranas fueron parcialmente destruidas muchas viviendas.
Beneficiados por las leyes de 15 de julio de 1954 y 13 de noviembre de 1957 del ministerio de la vivienda, en 1959 empezaron la construcción de fincas hasta de cinco alturas incluidas las 250 viviendas de los bloques de Katanga. Con dicho crecimiento urbano llegó a aumentar la población en más de 8000 habitantes.
Lamentablemente fué una especulación del terreno para enriquecerse los promotores, olvidando la puesta a punto de un nuevo alcantarillado en sustitución del primitivo de los años 20, insuficiente para el aumento de servicios del crecimiento del barrio.
Es cremen vint-i-cinc barraques en Natzaret (amb Ramon Arqués; Natzaret, 81)
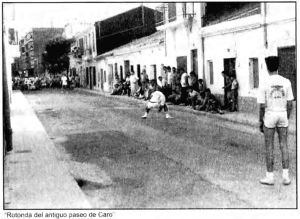 Els qui subscrivim aquest article tenim el gust de dedicar-lo als veïns del C/ Bernabé García -més particularment als que viviu en el tram vell conegut com el Carrer de la Pilota- amb la intenció que disfruteu d’afegir-lo a la vostra història familiar que també és part de la història de Natzaret i per tant, de Valencia. Els comentaris d’alguns de vosaltres o de familiars vostres que ja ens deixaren donaren una pista. Les consegüents converses i una mica d’esforç per la nostra part ha fet la resta fins a trobar, entre altres, la nota de premsa local que tot seguit us oferim i que ens ha permès de datar exactament els fets, que corresponen a 1881 i no a 1885 com suposàvem.
Els qui subscrivim aquest article tenim el gust de dedicar-lo als veïns del C/ Bernabé García -més particularment als que viviu en el tram vell conegut com el Carrer de la Pilota- amb la intenció que disfruteu d’afegir-lo a la vostra història familiar que també és part de la història de Natzaret i per tant, de Valencia. Els comentaris d’alguns de vosaltres o de familiars vostres que ja ens deixaren donaren una pista. Les consegüents converses i una mica d’esforç per la nostra part ha fet la resta fins a trobar, entre altres, la nota de premsa local que tot seguit us oferim i que ens ha permès de datar exactament els fets, que corresponen a 1881 i no a 1885 com suposàvem.
“Las Provincias”, 30 de julio de 1881.
“Anteanoche, muchos de los que paseaban por la feria y los vecinos que en los balcones buscaban el fresco, creyeron observar una aurora boreal por la parte del mediodía. El cielo enrojecido presentaba una claridad siniestra difícil de explicar en los primeros momentos, y que llevó la ansiedad al vecindario cuando se conoció su origen. Este era un voraz y devastador incendio que estaba consumiendo las modestas viviendas de muchos de los infelices vecinos del caserío de Nazaret. El toque de las campanas y poco después el siniestro ruido que sobre el adoquinado producen los carros de la brigada de bomberos no dejaron duda de la causa que producía el rojizo resplandor del cielo.
Mientras tanto, en el pueblo de Nazaret, ocurrían escenas conmovedoras. Sus habitantes estaban consternados; las llamas querían arrebatar sus modestas viviendas y los medios de que se valían para extinguirlas no eran lo suficientemente eficaces. Sólo contaban con el canal casi cegado de la Albufera y algunos útiles para sacar de aquél una poca de agua.
Rendidos por la fatiga se vieron en la necesidad de apelar a los auxilios de que disponen las autoridades. Las tripulaciones de los transportes de guerra anclados en el Puerto, el Vigilante y el Piles, acudieron en cuanto se les pasó aviso, llevando las bombas de servicio, uniéndoseles después la brigada de zapadores bomberos, y rivalizando todos en actividad, intrepidez y arrojo, pudieron impedir que el voraz incendio se extendiera por todo el caserío.
Desde los primeros momentos habían acudido el gobernador civil, el alcalde, un ayudante del capitán general, otro del segundo cabo, los concejales señores Cuñat y Ballester, el ingeniero Sr. Codoñer, el arquitecto Sr. Ferreres y el jefe y subjefe de la guardia municipal, quienes daban acertadas órdenes que eran obedecidas con la prontitud que el caso requería. Más a pesar de tantos esfuerzos, no puedo evitarse que fueran pasto de las llamas veinticinco barracas, lo cual equivale a decir que veinticinco familias han quedado en la mayor miseria. El incendio comenzó en una taberna. Mal apagado el fuego de la cocina, empezó a arder la chimenea, y como hacía algun viento, bien pronto siguió a las barracas contiguas.
El Sr. Ruiz Capdepon dispuso que a las familias que se habían quedado sin hogar se les albergara en las casas inmediatas y los Padres Escolapios colocaron en su alquería muchas de ellas, siendo socorridas en lo posible en los primeros momentos. El Sr. Ruiz Capdepon dispuso también que se mataran dos carneros y se preparase con ellos el alimento de hoy de aquellos desdichados.
Vivas gestiones se están practicando para mitigar su suerte, por iniciativa del Sr. Gobernador. Ayer mismo se telegrafió al gobierno pidiendo algunos recursos del fondo de calamidades; parece que creará una junta de socorros que reunió a los que nunca niegan la caridad de los valencianos y se han hecho indicaciones a las juntas organizadoras las dos rifas que se están celebrando en la Alameda para que destinen algunos de sus productos al auxilio de las familias de Nazaret. También celebró ayer una conferencia con nuestro caritativo prelado el Sr. Monescillo que pronto siempre a socorrer la desgracia, ofreció que hoy visitaría el incendiado caserío, y que corría hoy por su cuenta el alimento de los desgraciados que han perdido su fortuna. Las pérdidas han sido casi totales; muebles, ropas y demás enseres de casa, incluso los animales que poseían los dueños, todo se ha reducido a cenizas. Sólo algunos pudieron salvar objetos muy contados.
Desgracias personales no han ocurrido, por fortuna, pues no pueden calificarse de este modo algunas ligeras contusiones que recibieron dos individuos bomberos”.
Fins ací la nota de la premsa local. Més detalls del posterior procés de reconstrucció de les vivendes hem pogut averiguar i us les oferirem en una altra ocasió.
Carrer de la Pilota. Col·locació de la primera pedra de les cases noves (amb Ramon Arqués; Natzaret, 82)
Igual que la noticia de l’incendi de les barraques -del qual ens fèiem ressò en el número anterior del NATZARET- la col·locació de la primera pedra ocupà el primer lloc de les notícies locals en els diaris de València.
D’aquesta informació volem ressaltar només dos detalls. El més important és l’aparició del personatge Bernabé García el qual en eixa ocasió féu de veritable amfitrió de les autoritats a la seua pròpia “casa de recreo que habita durante la temporada de verano” (El Mercantil Valenciano 12 oct. 1881, pàg. 2 col. 1). En una altra ocasió comentarem més àmpliament la figura d’aquest personatge, amb el nom del qual es coneix actualment el carrer. D’altra banda és interessant la referència a la voluntat de crear una escola en Natzaret, així com l’al·lusió a “una música -¿una banda de música voldrà dir?- formada por iniciativa del joven e ilustrado vicario de aquella partida” -la partida de Natzaret, s’entén-, que “ejecutó con verdadera afinación y gusto algunas piezas” (Ibid.).
Tot i que la informació d’aquest diari no té pèrdua, reproduïm només la nota de Las Provincias per la seua brevetat i senzillesa.
“Valencia 12 de octubre de 1881. Ayer, a las tres de la tarde, según habíamos anunciado, tuvo lugar el acto de colocar la primera piedra sobre la cual han de levantarse las viviendas que la caridad inagotable del pueblo valenciano devuelve a las víctimas del incendio de Nazaret.
Acudieron a las playas del vecino poblado con tal objetivo el señor gobernador civil, capitán general, comandante de marina, alcalde de nuestra ciudad, secretario del gobierno, señores componentes de la junta de socorros para los damnificados, representantes de algunas corporaciones, de la junta de damas y de la prensa.
La comitiva fue recibida a la entrada del pueblo por el alcalde pedáneo y el vecindario, a los sones de la música, dirigiéndose enseguida al lugar donde había de ser colocada la primera piedra: ejecutóse dicho acto por el señor gobernador civil quien con tal motivo pronunció, con palabra fácil y correcta forma un breve pero elocuente discurso, en el que después de complacerse por ser aquel tan plausible acto uno de los primeros que lleva a cabo como gobernador, y ensalzar la caridad, que tanta fama tiene conquistada de los valencianos, dio las gracias a todos aquellos que habían contribuido con celo tan laudable a fin tan humanitario, y especialmente a la junta de damas, de la cual hizo grandísimos y justos elogios. El Sr. Loma terminó manifestando vería con suma complacencia se destinase uno dé los edificios que han de levantarse para escuela, y así podría devolverse a los damnificados sus viviendas, con más un centro de ilustración, que es la vida moral de los pueblos.
El Sr. Sales también dijo algunas palabras, abundando en idénticas ideas que el señor gobernador, y prometió de la corporación municipal que preside, todo el apoyo para que se lleve a cabo la idea de fundar una escuela en Nazaret.
Algunos vivas, contestados por la numerosa multitud que acudió a tan solemne acto, dieron término al mismo, y la comitiva pasó luego a casa del Sr. D. Bernabé García Navascués, donde fue obsequiado con un lunch.”
A tot això, només cal afegir que ni en aquestes notícies ni en la de l’incendi es nomena el Carrer de la Pilota, ja que constava tan sols d’una filera de barraques. D’altra banda, el nom és absolutament popular. Però cal suposar que es tracta d’aquest carrer, ja que no es coneix cap altre incendi de tals característiques en Natzaret, i atesa la informació oral arreplegada en el llibre de J. Castaño, Nazaret y sus calles, pàg. 102.
Qui era Bernabé García? (amb Ramon Arqués; Natzaret, 85-86)
[Número 85] Queden lluny els temps en què els noms dels carrers responien a algun fet significatiu per als habitants. I ja ningú es pregunta per què el seu carrer té tal o qual nom. A nosaltres, però, si que ens picà la curiositat de saber, entre moltes coses que ens preguntàvem, qui era aquell Bernabé García que donava nom a un dels nostres carrers.
L’Enciclopèdia de la Regió Valenciana no en deia res. Però indagacions orals anteriors ens havien aportat la informació essencial sobre esta persona que encara hui es recorda en Natzaret, al menys, perquè el seu nom passà a un carrer del barri prop del Carrer Major: un personatge que estiuejava a Natzaret, avi d’Adelita García “la coronela” -anomenada així per ser filla d’un coronel-, que ajudà a la construcció de les cases per als damnificats de l’incendi que cremà les barraques del carrer de la Pilota.
Una consulta pacient de la premsa local dels anys en què calculàvem que tingué lloc l’incendi ens feu trobar les cròniques sobre aquest fet que impressionà tota la ciutat de València el 29 de juliol de 1881, així com de la col·locació de la primera pedra de les noves cases. (Ho podeu llegir en NATZARET, núm. 81 i 82, pag. 7). En una d’aqueixes cròniques se’ns diu de passada: “…la comitiva pasó luego a la casa del Sr. D. Bernabé García Navascués…”
La cita del nom complet va ser molt important ja que coincidia amb un tal “D. Bernabé García Navascués, último comandante de los miñones o fusileros, fuerza al servicio de la provincia, disuelta en 1868… que escribió unos curiosísimos apuntes sobre Pep de l’Horta… publicados en “El Archivo” t. VI, pag. 152” (T. LLORENTE, Valencia, t. ll, 1887, pag. 456, n.l). Posseíem aquesta cita feia temps, però mai no havíem pogut comprovar si es tractava del mateix personatge. Buscàrem en “El Archivo” aquells apunts i allí trobàrem la data en què foren escrits: l’1 de gener de 1883. Persona notable com era, cabia la possibilitat que se’n fera ressò l’Almanaque de Las Provincias en la seua secció necrològica. El treball de recerca no fou molt llarg: l’Almanaque per a l’any 1884 donava compte de la mort de Bernabé García, la qual tingué lloc tan sols tres mesos després d’escriure els apunts sobre Pep de l’Horta. Amb la data precisa de la seua mort tornàrem novament a les cròniques de la premsa local que ens aportà noves i valuoses dades per completar la biografia d’aquell Bernabé García que figura en el rètol d’un carrer de Natzaret, tornant-lo ara sí significatiu per al veïnat. Ens ha semblat interessant mostrar-vos el procés del treball iniciat gràcies a la memòria d’uns veïns i a la curiositat i l’estima pel barri d’uns altres veïns. En el proper número del NATZARET us oferirem la biografia completa.
[Número 86] Si l’origen del barri de Natzaret està lligat històricament als llauradors de l’horta, als pescadors i als treballadors portuaris, no hem d’oblidar la incidència de l’aristocràcia que fixà els seus ulls en la actualment desapareguda platja de Natzaret, aleshores bella i tranquil·la. Persones ben situades econòmicament buscaren aquest indret per gaudir-lo en les seues estades estiuenques. Entre molts d’altres, aquest és el cas de Bernabé García.
Nasqué l’11 de juny de 1812 a Castelló (Almanaque de Las Provincias, 1884), o en 1807 si hem de fer cas de l’edat que tenia a la seua mort el 5 d’abril de 1883 (Las Prov. 6-4-83). Son pare, que era administrador de rendes, el va deixar orfe als 12 anys. Féu el servei militar com a caporal en el cos de carabiners de costes i fronteres a València i a Cadis fins el 1836. Aleshores es traslladà a València on es casà amb Manuela Rivera, neboda d’Antoni Rivera, “terror de la gente maleante” i comandant de l’antiga companyia de fusellers, popularment coneguda com “els minyons”.
Bernabé Garcia destacà pel seu valor, sagacitat i eficàcia en missions difícils “tant en la persecució de criminals com en les revoltes polítiques d’aquells temps”. Per la qual cosa progressivament fou ascendit a tinent, després a capità i més tard arribaria a prendre el relleu d’Antoni Rivera.
Dissolt aquest cos en 1854, Bernabé García s’encarregà de la seua reorganització en 1856, fent-se càrrec durant aquest temps de la “comandancia de presidio’’ (Almanaque Las Provincias). Però en 1868 torna a ser dissolt “por la revolución’’ (ibid.) i se li concedix el nomenament de comandant d’infanteria així com el retir a València, durant el qual passà molts estius a Natzaret on hi tenia una alqueria. En 1876 se li va reconèixer el grau de coronel. Pels seus valuosíssims serveis va ser condecorat amb les creus d’Isabel la Catòlica, la de Carles III, la de Beneficència de primera classe i la de Sant Hermenegild.
A banda del prestigi professional reconegut pels diaris locals, el cronista de El Mercantil Valenciano posa de relleu el tarannà progressista de Bernabé Garcia, el qual preferia usar la intel·ligència i altres virtuts en lloc de mètodes violents pel que fa a la persecució dels “malfactors que en certa època poblaven els nostres camps”, la qual cosa el feia especialment eficient i per això mateix també més temut. Fins i tot arriba a veure en aquest tarannà progressista una de les possibles causes de la dissolució el 1867 (sic) del cos de fusellers així com el seu “desterrament”.
Fou Bernabé Garcia amant de les coses de València i dels bons llibres, participant en diversos actes de Lo Rat Penat. També, com a persona ben documentada gràcies al lloc que ocupà, subministrà dades històriques a Vicent Boix i al novel·lista Félix A. Pizcueta.
Pel que fa “al seu caràcter dolç i al seu tracte amè i bondadós, havia conquerit generals simpaties entre totes les classes de la societat” (El Mercantil). Així podem apreciar-ho tot llegint els seus apunts sobre un lluitador de L’Horta anomenat Gregori Martínez, d’Alfafar, que Bernabé García identifica amb el personatge mític Pep de L’Horta -qüestió que mereixeria ser comentada en una altra ocasió.
Fou aquest caràcter afable i bondadós allò que el dugué a col·laborar decisivament en l’organització de l’ajuda per a la reconstrucció de les cases del Carrer de la Pilota després de l’incendi de les barraques en 1881. Efectivament, tot i que inicialment no era membre de la comissió nomenada per la corporació municipal per a tal efecte, sí que formava part de la comitiva oficial que vingué de la ciutat de València a la solemne col·locació de la primera pedra (El Diario de Valènda, 13 oct. 1881), i fou a la seua alqueria on després aquella passà a prendre un lunch” (Las Prov. 12 oct. 1881).
No tenim constància de més detalls, ara per ara, de l’activitat benefactora de Bernabé García. Però almenys la història dóna la raó a l’autor de la crònica del Diario de Valènda (12 oct. 1881) en donar compte de la col·locació de la primera pedra de les noves cases del Carrer de la Pilota tot dient que aquells tranquils moradors citaran als seus descendents “los nombres de sus bienhechores para los que siempre habrá un recuerdo de infinito agradecimiento”. No sabem de qui va ser la iniciativa de dedicar-li un carrer (amb aquest nom consta ja en la Relació d’edificis de 1930 de l’Ajuntament de València), però ben segur que té a veure amb tot el que us acabem de contar i que efectivament ens ha arribat a través de la tradició oral, després contrastada amb la recerca històrica.
Uns apunts de Bernabé García sobre Pep de l’Horta (amb Ramon Arqués Grau; Natzaret, 88)
Un article anterior en aquest periòdic -núm. 85, set./oct. 98-, feia al·lusió a uns apunts que Bernabé Garcia -el mateix que figura en la placa del carrer de Natzaret- havia escrit poc temps abans de la seua mort sobre el legendari “Pep de l’Horta”.
Els historiadors sembla que s’inclinen per interpretar el legendari Pep de l’Horta com un pseudònim que usaven diferents líders de les revoltes rurals contra els francesos al voltant dels anys 1800. Siga com siga, aquestes són en síntesi les dades que ens aporta el nostre Bernabé Garcia de qui per a ell “era Pep de l’Horta” a qui arribà a tenir molta estima i de qui al mateix temps meresqué gran confiança.
Bernabé Garcia va conèixer a Gregori Martínez un dia de 1837 a casa de Antoni Ribera tio de la seua dona i aleshores Coronel dels fusellers de València -cos extingit el 1868 i del qual l’últim coronel fou el propi Bernabé García. Aquesta en fou la imatge que recorda: “hombre de edad, fresco aún, de semblante arrogante y bien parecido, de mirada ardiente, alto, desarrollado y de conversación agradable”.
És Antonio Ribera qui li dóna confidencialment més informació: l’havia conegut quan essent presoner a Lille (França) aqueix home procedent de Roma els dugué alguns recursos. Es feren amics i més tard sabé que era el veritable Pep de l’Horta, i que en Itàlia i en França es féu passar per napoleonista o el que volgué, fent servir diferents noms. Feia poc que havia tornat ací, però a causa de les seues idees liberals s’havia retirat a sa casa. Era també amic antic del P. Miranda.
Llaurador acomodat; el seu nom és Gregorio Martínez, i era d’Alfafar, on era conegut nom “el tio Gori”, molt extravertit i cordial; ocurrent en la conversa; atrevit, sagaç i valerós; tenia autoritat entre la gent; era de témer, enginyós i burló, però agradable en parlar; directament o indirectament havia participat en accions contra els francesos, a qui odiava; però es relacionava igual amb els francesos que amb els espanyols, i era tingut per afrancesat; estava convençut que els frares estaven molt implicats en “el plan”, i ell mateix s’havia refugiat i amagat entre els frares; un dels personatges molt propers del tio Gori fou el “tio Luz de Silla”. Gregori Martínez (Pep de l’Horta per a Bernabé García) tenia vora vuitanta anys quan es va quedar paralític a causa d’un atac, i la criada que el cuidava es deia Filena; morí l’any que Bernabé García estava en La Vall d’Albaida.
Aquestes són les dades que es poden extraure d’uns apunts tinguts per J. Vives un tant inexactes, “pues el autor los escribió en edad avanzada, cuando por lo regular la memoria nos es infiel, y tergiversa fechas y sucesos”. J. Vives Ciscar tenia previst escriure més coses sobre Pep de l’Horta, però la seua mort li ho impedí.
Segunda parte:
Voces del comercio y ruidos del pasado
Voces… (Natzaret, 46)
Si nos trasladamos al pasado y nos vamos deteniendo en el transcurso del tiempo, podríamos observar con detalle el complejo tan variopinto que existía dentro del muestrario de actividades comerciales y modestos artesanos ambulantes, que tanto abundaban entonces circulando y voceando por las calles de todos los barrios.
Los primeros ruidos
 En los poblados marítimos, amanecía con los familiares ruidos del metálico chirriar que producían al ceñirse en las curvas de los raíles, las ruedas de los primeros tranvías que empezaban a dar servicio a las cinco y media de la madrugada.
En los poblados marítimos, amanecía con los familiares ruidos del metálico chirriar que producían al ceñirse en las curvas de los raíles, las ruedas de los primeros tranvías que empezaban a dar servicio a las cinco y media de la madrugada.
El vulgo tenía bautizado popularmente a este primer tranvía con el nombre de «el borracho», debido a la clientela tan crápula que recogía de sus correrías nocturnas por los «bares de camareras» del Grao, establecimientos que fueron los pioneros de los actuales clubs de alterne y en los que fumaban, entonces, las mujeres.
Entre aquel cargamento humano transportaban al somnoliento y madrugador obrero que iba a su trabajo, las cigarreras del primer tumo y a las populares pescateras del Cabanyal, con las cestas impregnadas de olor a marisco que acudían cada mañana a vender en los mercados de la ciudad, el pescado que horas antes habían adquirido en la subasta de la pescatería sita en la Playa de Levante, cerca de la popular «Casa dels Bous» de la Marina Auxiliante.
A medida que se corrían las cortinas celestes del firmamento para iluminar las calles, se veían los gaseros con sus guardapolvos grises y larga caña al hombro, ocupándose de ir apagando los faroles de gas.
Poco a poco fluían y aumentaban los ruidos y voces, fundiéndose en una anárquica orquesta callejera con los sonidos de cada día, convirtiéndose en el murmullo cotidiano del lenguaje de las ofertas y demandas del comercio ambulante, ambiente amenizado con el metálico sonido del repicar tempranero de las campanas llamando a las primeras misas de las parroquias del Grao.
Después del paso de los primeros tranvías de la mañana, empezaba el movimiento laboral en los diferentes oficios, sobresaliendo el rodado con el ruidoso traqueteo de las llantas metálicas de las ruedas de los carros al rodar sobre el desigual y gastado pavimento de los duros adoquines de granito.
Eran otros de los tantos sonidos que se unían con el campanil tintineo de los sonoros timbres de los tranvías que el conductor accionaba con el pie, mientras conducía el convoy, avisando del peligro a los confiados transeúntes que cruzaban las calles, sin temor a la poca velocidad que llevaban, entonces, los tranvías.
Las últimas voces
Las últimas voces de la madrugada las daban los serenos, vigilantes nocturnos, cuando se despedían del servicio después de cantar con sonora y profunda voz: ¡¡las tre.e.e.s.s.!! Retirándose con los acompasados golpes que daban con el chuzo sobre el empedrado pavimento y soplaban la mortecina luz de aceite del farol que les acompañaba en sus rondas por el barrio.
Los serenos tenían una asignación voluntaria del vecindario y cada domingo iban de casa en casa a cobrar el «chavo» y las propinas por los servicios de despertador que le encomendaban los que tenían que madrugar.
La voz de la primera ronda del sereno se oía a las veintitrés y al pasar por las viviendas de los habituales madrugadores a los que tenía que despertar, miraba para conocer la hora, que la indicaban según la vieja costumbre de dejar en el portal la misma cantidad de piedras que la representaban o bien con rayas marcadas con tiza en la puerta de sus casas.
Estas normas eran respetadas por los vecinos trasnochadores, aunque en ocasiones, la picaresca llamada hoy gamberrismo, solía divertirse gastando bromas pesadas, unas veces adelantando y otras atrasando «el reloj».
Voces… (Natzaret, 47)
Los diarieros
 Las primeras voces de la mañana las daban los vendedores de las noticias frescas, adelantando de viva voz los sucesos más relevantes y sensacionalistas.
Las primeras voces de la mañana las daban los vendedores de las noticias frescas, adelantando de viva voz los sucesos más relevantes y sensacionalistas.
Eran los llamados diarieros, vendedores de la prensa matutina con sus carraspeantes voces, ásperas por los madrugones, anunciando “El Mercantil Valenciano” y “Las provincias”, los dos diarios más populares y de mayor tirada,
sin excluir “El Pueblo” y “Diario de Valencia” los más polémicos de la extrema política, el primero de Izquierda Republicana fundado por el político autonomista y escritor Blasco Ibáñez y el otro de la derecha regional dirigido por el político Luís Lucía.
Al atardecer, volvía a oírse a los diarieros ofreciendo la prensa vespertina que en los años veinte era el periódico “La Correspondencia” voceando el abreviado “La Correees”, tal vez para agilizar el pregón recortando el nombre tan largo.
En el Grao existían dos quioscos de venta de periódicos, uno propiedad de Vicente Català Tarazona situado en el antiguo Paseo de Colón, vía divisoria de las parroquias del Grao y Canyamelar, el cual recorría las calles del marítimo extendiendo la venta hasta los portales donde tenía su territorio en la acera de casa Calabuig.
El otro quiosco se hallaba en las puertas de entrada al recinto portuario, junto a las básculas municipales, propiedad de Ignacio Velert Romero, apodado “el tío Blai”.
El diariero de más venta, por los abonados fijos del Grao, Cantarranas y Nazaret, era Salvador Pérez Savall, por el cargo que tenía como corresponsal del rotativo “El Mercantil Valenciano”.
Tenía su sede en la calle Salvador Gasull, zona conocida desde antiguo por “El Córralas”, donde su madre Teresa Savall alquilaba carritos de mano. Teresa fué una vieja luchadora que hasta que cedió el negocio a sus hijos había dedicado muchos años de su vida a la venta del periódico voceando por todas las calles del marítimo para sacar a flote a sus hijos al quedarse viuda.
Metidos en el tema de los diarieros más conocidos no podemos excluir a uno de los más populares y madrugadores que existió desde 1925 hasta que se jubiló no hace muchos años.
Fué Eugenio Ventura Peñas, llamado cariñosamente “Ventureta”, cuyo puesto de venta lo tenía a cielo descubierto sobre los bancos de piedra junto a la fuente del Tritón en la Glorieta.
Alternaba los saludos y su abierta simpatía con los peligrosos alardes de acrobacia subiendo y apeándose de los tranvías en marcha para que ningún cliente se quedara sin periódico.
El próximo nueve de diciembre se cumplirá un año de su fallecimiento, pero la saga de los Ventura continúa en la persona de su hijo también Eugenio ocupando el mismo lugar.
Para terminar esta crónica añadiremos una pequeña anécdota de los años cuarenta, recordando a un emigrante andaluz vendedor de prensa que se situaba en la calle Játiva, junto a las verjas de la Estación del Norte, voceando “La jornada”, último periódico vespertino que se editó en Valencia.
Aquel personaje llamaba la atención por su burlesca y estirada postura pregonando el periódico con la chungante cantinela “¡La cornaaaaada con los acontecimientos acaecidos en el día de hoy!”. A pesar de la coña y mofa con la que recalcaba su pregón, nunca se supo que las autoridades le llamaran la atención.
Los buñoleros
Los churros eran una golosina alimenticia de obligada aceptación por lo baratos y consoladores para aliviar y entretener el hambre. Por su consumo y venta era un negocio seguro para ayuda de muchas familias que en la pelea diaria por los garbanzos dedicaban las primeras horas de la mañana a ganar unos reales con su venta.
Uno de los buñoleros que se recuerdan de los años 20 por el triste y dramático fin que tuvo fué el joven Paquito Querol Masià de catorce años, ayudante de pintor, que antes de acudir a su profesión diaria se ganaba el pan vendiendo churros calientes que le compraban los portuarios y viandantes madrugadores para tomar “la mañana” con un barrechat o cazalla.
Cada mañana le veías con su ágil juventud acudir de uno a otro lado atendiendo a los clientes, incluso subiendo a los tranvías a su paso por los portales donde tenían la parada obligada.
Como era intrusismo subir al tranvía y no pagar billete, los cobradores andaban a la greña persiguiendo a aquellos que intentaban viajar gratis. No era este el caso de Paquito. Al parecer en una de las huidas para apearse del tranvía en marcha cayó de mala manera y las ruedas del convoy pusieron fin a la vida del joven.
Paquito era el único hijo varón y ojo derecho de una humilde familia del barrio de Cantarranas a los que la fatal desgracia dejó consternados para siempre.
Voces… (Natzaret, 48)
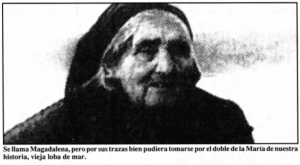 Las pescateras
Las pescateras
Como zona marinera el mercado en los poblados marítimos se extendía a grandes áreas. Las mujeres eran generalmente las encargadas de la venta en puestos fijos de los mercados y ambulantes por las calles de todos los barrios.
Entre las pescateras de entonces es justo recordar a la popular Pepeta, mujer chaparra y regordeta que desde el Cabañal venía a las calles del barrio de Cantarranas donde tenía una clientela adicta.
Lo más notable a destacar era su particular vocabulario tan marinero por la forma tan original de propagar y elogiar la calidad del género garantizando su frescura.
La voz de Pepeta nos era muy familiar, oyéndola en sus recorridos diarios su habitual pregón lleno de retintín y picaresca intención diciendo «¡Doooneees eixiuuu… que porte pardals antortillats!».
No podemos dejar fuera de estos recuerdos al barrio marinero de Nazaret, zona exclusiva de venta de las pescateras de la localidad donde abundaban las familias de pescadores.
Como referencia para perpetuar su recuerdo nombraremos al popular grupo de pescateras que pateaban nuestro barrio ofreciendo de puerta en puerta el pescado vivo y coleando recién sacado del mar.
Entre ellas estaban la tía Fina, la musola, la tía churra, la reineta, la tía Galla, la del Doldi, la del Petos, Adelina la del Pardalo, la tía Visa, la Tabarquina, la tía Ferra, la Palangrera, Dolores la clochinera y otras que recorrían la huerta cercana de la Punta hasta el mercado de Ruzafa.
Nazaret fué cuna de pescadores, expertos en las diferentes artes de faenar y podríamos nombrar una interminable lista de ellos, pero sólo nos ocuparemos del personaje más popular entre los hombres de la mar ya que se trataba de una mujer que por sus otras dotes personales llamaban «la Trencavirgos».
Su nombre era María y a pesar de carecer de las mínimas cualidades femeninas para ello, murió siendo viuda de tres maridos.
Contaba que su padre, el tío Gabrielo, a falta de hijo varón la utilizó adiestrándola en el arte de la pesca y así llegó a ser una experta en las faenas de la mar.
Alternaba como un marinero más en la pesca del «artó» enrolada con las dotaciones de las barcas de nuestra playa, dando lecciones de maestría a muchos de ellos.
En la época del desove se dedicaba a la pesca de la jibia haciéndose a la mar en su barca a remos acompañada siempre de su inseparable amigo «su marino», nombre que le daba a un perro muy estimado por haberle salvado la vida en una ocasión hallándose mar adentro.
Siempre regresaba con buenas capturas, ya que se confundía y «choraba» en «polleras» de las collas ajenas sin ningún rubor.
Se daba el caso insólito de ser la única mujer en posesión del título de patrón de barca para la pesca de bajura, concedida oficialmente por la Comandancia de Marina.
Entre sus otras cualidades no quisiéramos dejar fuera de estos relatos su gran habilidad en el arte de confeccionar y remendar redes, así como su especialidad en el manejo del junco para tejer polleras, sin olvidar la salud de hierro que disfrutaba y su sana y fuerte dentadura a pesar de su hábito de fumar y mascar tabaco como un viejo lobo de mar.
Como final añadiremos su poca maña y desconocimiento en la cocina y en la limpieza doméstica a excepción del arte que tenía en fabricarse las cortinas llamadas de gusanillo, pero con tiras de cordel engarzadas de tapones de coca-cola que después de doblarlas con una piedra remataba su pinzado en el cordel presionándolos con sus propios dientes.
Después del paréntesis de la guerra civil reanudaron sus actividades algunas pescateras del barrio, pero pronto quedó absorbido el mercado por familias de emigrantes malagueños, invadiendo nuestras costas al término de la guerra.
Su presencia y costumbres peculiares dieron un colorido distinto a la estampa familiar y autóctona de nuestras viejas pescateras al proliferar los vendedores varones con sus cubos portados en balanza y los brazos en jarra colgados con las vetas, trincha de soga que los soportaba.
Entre aquellos emigrantes malagueños se pueden nombrar la saga de los Tejero, del tío Juan Albarracín, del tío Frasquito, de Juan al que apodan el Negre y Enrique el malagueño. Cada mañana con los cubos cargados a rebosar, llegaban los pescaderos malagueños desde la playa a paso ligero para ser los primeros en ofrecer con su gracejo acento andaluz: «¡Aladroooo fresqueee!¡Sardina viva!» o pregonando el diminuto «¡blanqueee!».
Voces… (Natzaret, 49)
La vaca lechera
Como una nota más que añadir a la pintoresca cadena de las voces y ruidos de cada mañana, se unía el ronco sonido del viejo cencerro golpeado por el badajo y los esporádicos mugidos de la vaca que pausadamente llegaba de las cercanas huertas con mirada tristona, recordando tal vez a su ternerillo que quedó en el establo.
La paciente vaca se dejaba ordeñar por su dueña las repletas ubres en presencia de la clientela que acudía a su reclamo con las vasijas para recoger la tibia y espumosa leche.
Era curioso y enternecedor el espectáculo que disfrutaban los niños durante los primeros días de vida del ternerillo, cuando necesariamente tenía que acompañar a la madre para tomar su biberón a las horas.
A una simple seña de la dueña con la vara de fresno la vaca se ponía de nuevo en marcha, mientras que la lechera proseguía avisando a las vecinas con su acostumbrado pregón: “¡Doooones… la llet…!”.
Para completar estas crónicas añadiremos un poco de historia de aquellos años de los que todavía viven muchos testigos que recuerdan a las vacas por las calles de Nazaret, principalmente cuando llegaban los veraneantes, por el aumento de población, ordeñándolas de puerta en puerta, ofreciéndoles al mismo tiempo una estampa pintoresca y pueblerina a los “señoritos” que durante el verano hacían aumentar los ingresos del comercio.
Los últimos vaqueros que vendían leche con las vacas por las calles del poblado fueron la familia del Borrelló y la tía Encarna Badenes que tenían las cuadras en la calle Mayor.
Las lecheras
A finales de los años veinte fueron desapareciendo las vacas de la vía pública quedando encerradas en los establos por disposición de la autoridad sanitaria.
Aquel comercio lácteo fué substituido por expendedurías establecidas en los barrios y en las mismas vaquerías, aunque la venta ambulante no desapareció totalmente hasta mediados de los años treinta, atendida por las propias dueñas de las cuadras sirviendo a su antigua clientela de puerta en puerta.
Las lecheras ambulantes eran por lo general unas mozas de buen ver, rollizas y frescachonas como los frutos que cosechaban en sus huertas.
Daba gozo admirarlas, viéndolas desfilar por la calle Mayor de Nazaret, cada una camino de su parcela de venta, muy ataviadas con sus pulcros y almidonados delantales, anudados atrás con un gracioso y provocativo lazo que ponían en movimiento de izquierda a derecha al andar, llevando apoyados a su cintura los relucientes cántaros de zinc más limpios que una patena.
Entre las lecheras ambulantes de más grato recuerdo y con más popularidad de aquella época no podemos excluir a la “tía Sunsión” vecina de Nazaret, cuyo establo tenía en el Camino de las Moreras.
Su mejor clientela la tenía en el barrio de Cantarranas al que no dejó de acudir ningún día aunque cayeran rayos de punta para que no le faltara la leche diaria a sus adictos.
Las lecheras que cruzaban el río por el puente de hierro que comunicaba los barrios de Nazaret y Cantarranas tenían que pasar obligatoriamente por el fielato para pagar la tasa consumo y cuando coincidían con el inspector de sanidad solían tener problemas al graduar la pureza de la leche.
Más de una vez se pudo presenciar cómo los empleados vertían la leche de sus cántaros en el río por llevarla demasiado alterada.
La “tía Sunsión” era una mujer de buen carácter, muy activa, luchadora e interesada en la defensa de sus intereses y demasiado lista para permitir ser sorprendida por los consumeros.
Por la común amistad que le unía con la tía Julia “la espardenyera”, comercianta de Cantarranas, tenía montada en su casa la pila bautismal, acristianando la leche con agua del pozo antes de la venta a la clientela.
Los cabreros
 La persona del cabrero ofrecía otras de las estampas pintorescas que daban popularidad a la vida cotidiana de los barrios en aquella época.
La persona del cabrero ofrecía otras de las estampas pintorescas que daban popularidad a la vida cotidiana de los barrios en aquella época.
Mañana y tarde se les veía por las calles conduciendo el rebaño de cabras después de apacentarlas por los campos cercanos y en la ribera del río, para ordeñarlas a petición de las amas de casa.
A las cabras recién paridas las seguían sus cabritillos saltarines, acompañadas del macho cabrío, dueño y rey del harén, dejando a su paso todo el camino cubierto por una alfombra de bolitas negras.
La llegada del cabrero coincidía por las tardes con la salida de los niños de las escuelas y el espectáculo les servía de una ingenua e infantil diversión viendo a los tiernos y nerviosos cabritillos dando carreras y saltos, rechazados por sus madres cuando trataban los más tragones de alcanzar los pezones de las ubres fuera de la hora del biberón.
El choto les era también motivo de curiosidad observando su extraño delantal anticonceptivo, intentando en ocasiones lo imposible, provocando el griterío colectivo de la chiquillería voceando a coro: ¡El chooooto, el chooooto! Obligando al cabrero a blandir la vara para impedir el intento persecutorio de los nanos detrás del asustado rebaño que huía acosado por el griterío.
Voces… (Natzaret, 50)
El cartero
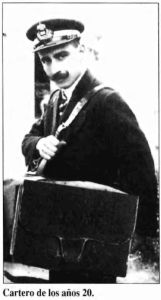 La persona del cartero fué en otra época no tan lejana un ser muy entrañable, considerado y hasta familiar para la gente llana, por la misión tan responsable del servicio de entregar a domicilio las misivas tan esperadas, unas con el temor de malas noticias y otras de alegría, amor y esperanza.
La persona del cartero fué en otra época no tan lejana un ser muy entrañable, considerado y hasta familiar para la gente llana, por la misión tan responsable del servicio de entregar a domicilio las misivas tan esperadas, unas con el temor de malas noticias y otras de alegría, amor y esperanza.
A media mañana se veía el despliegue de los carteros saliendo de la administración de correos que en aquellos años 20 y hasta el comienzo de la guerra civil estaba situada en la calle de Abastos del Grao, junto al mercado nuevo.
Con la voluminosa cartera al hombro repleta de noticias recorrían cada cual por las calles de su jurisdicción, repartiendo tristezas y alegrías.
Las entregas en los bajos y en las fincas con portera, eran más fluidas, pero en los viejos edificios de “escaleta” tenían que golpear en las puertas con los picaportes un golpe por planta más su repique si se trataba de la vivienda contigua del rellano, esperando que el vecino diera un tirón de la cuerda que abría el portal para avisar de su presencia con el habitual: ¡Carteeroooo!
Voces que se oían repetir durante el reparto de la mañana después de golpear y repicar los picaportes de las “escaletas”.
Por el hábito adquirido en el trato cotidiano del cartero con la gente, llegaban a fraternizar con ella penetrando en muchos de sus secretos.
Eran como los “ordenadores” humanos de entonces en cuya memoria tenían grabada la ficha personal de cada vecino del barrio, conocimientos que les ayudaba a realizar su trabajo.
La diligencia en las obligaciones era una de las virtudes más estimadas para el desempeño de su cometido, pero no todos eran merecedores de tal distingo como el cartero que a diario cruzaba el río por el puente de hierro para hacer el reparto en Nazaret.
Empezaba por la primera casa de la calle Mayor en la que nunca esperaban carta, pero era tan bien recibido y se sentía tan a gusto que se “dormía en los laureles” y el resto de las cartas solían llegar con retraso a sus destinatarios.
Las dos Marías de la casa eran complacientes y dispuestas siempre para admitir guerra, aunque procuraban guardar las apariencias de puertas a fuera.
El cartero conocía bien las costumbres de la casa y sólo entraba en ella cuando las dueñas dejaban la escoba en la puerta que era el santo y seña para que el marido pasara de largo y no molestara, como así se lo tenían avisado. “Es tractava d’una familia que la mare i la filia, com si anaren de porfia estovaven el matalàs per la nit i part del dia”.
Todavía vemos en nuestros días a los sucesores de aquellos carteros pateando las calles de nuestros barrios, llueva y truene, con la misma diligencia en el reparto de la correspondencia, pero ya no representan lo mismo para las nuevas generaciones como lo fueron los antecesores para los hogares de antaño que con tantas ansias esperaban las noticias de sus seres queridos.
No obstante nos permitimos hacer una excepción señalando con estima y justo merecimiento a Manolo Clemente, uno de los carteros encargados de repartir el correo en la zona de su demarcación del barrio de Nazaret, por su diligencia en la tarea y digno de alabanza por el carácter abierto y simpático trato con el vecindario.
En la actualidad se está perdiendo el hábito de la comunicación tan gráficamente expresada con la escritura y la gente gasta más en teléfono que en sellos de correos, desapareciendo entre otras costumbres el cofrecillo secreto de nuestras abuelas en el que bajo llave gustaba conservar las misivas de su enamorado para deleitarse releyéndolas en su ausencia.
Sin pecar de agoreros, nos atreveremos a pronosticar un no muy lejano futuro a este tan viejo y humanitario servicio popular que, sin discriminación de clases, alcanzaba a todos los hogares desde los palacios de noble escudo y blasón en la fachada, a la más humilde choza.
Muchos recordamos al eficiente Ministerio de Comunicaciones de otras épocas, tan buen administrador de los servicios de correos y telégrafos, titulación que hace años desapareció, creándose el nuevo ministerio que actualmente agrupa al servicio de correos, cuyas deficiencias parecen confirmar el pronóstico a tenor de las noticias tan confusas que la prensa nos ofrece de la crisis que padece la administración de correos.
Voces… (Natzaret, 51)
Las riferas
 Eran mujeres dedicadas a un antiguo oficio practicado generalmente por viudas sin recursos y en mayor abundancia servía de ayuda y último recurso para aquellas que cuando desaparecía su lozanía, les cerraban las puertas del mercado donde ejercían el oficio elegido en su juventud.
Eran mujeres dedicadas a un antiguo oficio practicado generalmente por viudas sin recursos y en mayor abundancia servía de ayuda y último recurso para aquellas que cuando desaparecía su lozanía, les cerraban las puertas del mercado donde ejercían el oficio elegido en su juventud.
Deambulaban por las calles, visitaban mercados y establecimientos públicos ofreciendo los “numerets de la sort” a chavo, tantos como eran precisos para cubrir lo invertido y obtener un beneficio del objeto rifado que por lo general era de uso cotidiano, aunque obligados por la competencia ponían en suerte otros más sustanciosos para provocar el interés, como prendas de vestir, botellas de licor y hasta con algún riesgo rifaban pastillas de tabaco de contrabando, de “vuelta abajo” y de “flor de mayo”.
Para Navidad era algún capón el que ponía su cuello en peligro bajo el cuchillo de la suerte, víctima de tan señalada festividad.
Los sorteos se celebraban en lugares concurridos y en presencia del público, donde siempre estaba la espontánea mano inocente que voluntariamente se ofrecía para meterla en la bolsa y sacar el número de la suerte.
A la necesidad se aliaba la picaresca y algunos inocentes no lo eran tanto y se convertían en cómplices de la “rifera” para hacer trampa. Se trataba de meter la mano en la bolsa portando en ella el número escamoteado de antemano, igual al que dejaban de vender y quedarse con el premio porque no aparecía el agraciado.
De aquella vieja práctica todavía se ven algunas “riferas” en los mercados, con rifas más tentadoras y de más valor.
El ¡Vaaa… booola! anunciado por las “riferas” al iniciar el sorteo quedó suprimido con el paso del tiempo, empleando en nuestros días la combinación con el sorteo del cupón prociegos, tomando las tres últimas cifras del número premiado como válido para el de la rifa, desapareciendo el peligro de hacer trampa.
Loteros e igualeros
Los loteros eran revendedores ambulantes de lotería, incansables corre-calles, visitadores de tascas, cafetines y establecimientos de actividad nocturna, que con cansada insistencia ofrecían el número que aseguraban ser el portador de la suerte.
Como personajes de un comercio ambulante vendían voceando por las calles, machacando los oídos de los transeúntes con el número para hacer “picar” a los supersticiosos aficionados a los juegos de azar, provocándoles la tentación con su constante cantinela: “Qui vol la sort? ¡Que porte un seixanta nou!”. Y siguiendo su camino no cesaba de insistir a los indecisos: “Ja vos recordareu d’aquest numeret!”.
Voces que a diario se unían entre otras a las de los ciegos e inválidos, vendedores del cupón ofreciéndolo al público: “Iguales para hoy! ¡Sale hoy!”
En muchas ciudades castellano-parlantes había la costumbre, todavía conservada en algunas, de vocear los números con nombres y apodos, como la de dar al cincuenta y nueve el de “el canario”, “el clavel” al once y al setenta y dos “la figa”.
Sobre la venta de los iguales existe una anécdota de los años cuarenta, época que era gobernador militar de Valencia el general Planas de Tobar, a quien la crítica popular le llamaba “ganas de estorbar”. En una edición del periódico vespertino “La Jornada”, coincidiendo con el cese del gobernador publicaron un chiste gráfico que representaba a un ciego sentado debajo de una ventana pregonando su habitual: “Saaale hoooy!”, al tiempo que se veía salir despedido por la ventana a un individuo arrojado desde dentro, asomando detrás el pié acusador.
Hubo problemas con el periódico, el humorista y el despiste del censor por el chiste tan claramente alusivo al personaje que dejó recuerdos no demasiado gratos de su estancia en Valencia.
Voces y ruidos navideños
En el conjunto y variedad de las voces y ruidos cotidianos cabe añadir la ruidosa charanga de notas musicales, amenizando los cánticos que una vez al año se oían de bocas infantiles por las calles de los barrios más populares, en la tarde-noche de cada veinticuatro de diciembre.
Como otra voz histórica, ya desaparecida de la calle, hay que recordar como propia de las fiestas navideñas, la de los diarieros en las tardes del veintidós de diciembre, voceando sin cesar “¡El quiebroooo!”, suplemento de la prensa, adelantando la lista del sorteo de la lotería de Navidad, el hada madrina de muchas esperanzas e ilusiones que cada año se forjaban en los hogares de los pobres.
En los atardeceres de la noche buena se movilizaban grupos de niños, provistos de carracas, zambombas y alguna petroliera para hacer más ruido, recorriendo las calles y de puerta en puerta montaban la orquesta pidiendo el aguinaldo, obsequiando a las amas de casa con los tradicionales villancicos de “las campanas de Belén”, “los peces bebiendo en el río “ y “la Virgen lavando pañales”.
A las vecinas espléndidas se lo agradecían con más villancicos, pero a las regañonas que les echaban a escobazos de su puerta, las castigaban con un lote de la ruidosa petroliera.
A aquellas pandillas las capitaneaban los chavales más atrevidos y con arrojo para plantarle cara al mismo lucero del alba, que desde pequeños ya mostraban el valor para enfrentarse con un futuro incierto, más bien inculto y lleno de picaros.
Terminada la algarabía de la pequeña fiesta callejera era obligado unirse cada cual a la cena en familia, en la que reinaba la alegría hasta la madrugada, en unas por causa del vino y en otras por el sentir religioso del día.
En todas las casas se comía, se bebía y se cantaba diciendo que la noche era buena y noche de no dormir. Y la canción tenía razón, porque era imposible a causa de las voces y cánticos que inundaban el cielo de todos los barrios.
El volteo de las campanas de media noche invitaba a los vecinos a que acudieran a la parroquia a participar en la tradicional misa del gallo, cuyos templos también se llenaban de los cánticos y la música del órgano.
Algún mayor de hoy, declara con rubor, que la primera vez que acudieron a la misa del gallo sufrieron una decepción porque esperaban ver a un gallo cantando en el altar.
Voces… (Natzaret, 52)
La pentinadora
Las antiguas peinadoras, tan populares en otros tiempos, fueron las pioneras de los actuales salones de belleza y de las peluquerías de señoras que tanto abundan hoy en todos los barrios. Servicios que empezaron a disfrutar las mujeres a partir de la década de los años treinta, cuando la mayoría empezó a llevar el pelo corto con la llegada de la moda francesa del corte a lo “garçon”.
Como la coquetería no pudo nunca estar oculta, de la necesidad nacieron las peinadoras a domicilio, creándose sus clientelas fijas entre las esposas de industriales y comerciantes, damas que más se distinguían para no desentonar de su nivel social, ocurriéndoles igual a la mayoría de las de los capataces y encargados, categoría que les obligaba a alternar con las de sus jefes, empleando incluso la “mantellina” dominguera para la asistencia a misa.
Las modas siempre empujan a la vanidad femenina y así creció la necesidad de las peinadoras convirtiéndolo en una profesión lucrativa por el aumento de la demanda.
Las peinadoras eran vistas a diario muy temprano dirigiéndose a los domicilios de la clientela más exigente, dando prioridad a las damas más influyentes.
El arte de las peinadoras se destacaba en las cabezas pobres de pelo, cuya falta la suplían con ingeniosos postizos de un relleno llamado “crepé” y trenzas de la gente pobre que las sacrificaban para venderlas en ayuda de las necesidades del hogar.
El ondulado del cabello lo realizaban con unas tenazas especiales de hierro, previamente calentadas en un hornillo de carbón, y los rizos del flequillo con rizadores en frío que las amas de casa tenían que llevar enganchados en cada mechón durante la noche.
Para proteger del viento los peinados y postizos empleaban unas pinceladas del gomoso mucilago de la zaragatona y también humedeciéndolo con abundante zumo de limón.
Una de las peinadoras a domicilio más popular de los poblados marítimos hasta finales de los años 20 fué una real moza, vistosa y muy llamativa llamada Matilde que servía a domicilio todos los días del año cobrando diez reales al mes por su trabajo.
Para el cuidado del cabello y la vigilancia de las cabezas evitando contagios y sorpresas por la invasión de molestos inquilinos, obligaba a la clientela a usar sus propios peines y “escarpidors”.
El afilador
 Entre los artesanos ambulantes, el afilador era uno más; personaje bohemio por naturaleza, cuya industria fué dominada por emigrantes gallegos, que recorriendo la
Entre los artesanos ambulantes, el afilador era uno más; personaje bohemio por naturaleza, cuya industria fué dominada por emigrantes gallegos, que recorriendo la
península buscándose la vida, llegó con el tiempo a aposentarse en la ciudad que les era más rentable para establecerse.
En cualquier ciudad castellano parlante su pregón era: “ ¡El afilador!”. Pero los que se quedaron en Valencia, aunque entre ellos “falaban en galego”, adaptaron su pregón al valenciano y en las calles se oía: “ ¡El esmolaor!” al tiempo que para llamar la atención de los vecinos hacían rozar un fleje de acero sobre la llanta de la rueda de la afiladora puesta en movimiento accionada con el pie sobre el pedal de la viela, haciéndola vibrar emitiendo intensos sonidos metálicos que alcanzaban a grandes distancias.
A continuación proseguían la marcha rodando la afiladora por el camino, sonando la “zampoña”, especie de una flauta de madera, usada también por los antiguos pastores, compuesta por varios canutos, similar a un pequeño órgano que funcionaba apoyada en el labio inferior soplando alternativamente en cada canuto.
Hoy es uno de los oficios que se resisten a desaparecer del escenario callejero y de vez en cuando nos es familiar su presencia por las calles de los barrios sonando la zampoña, pero con una estampa distinta a la del antiguo afilador de origen gallego.
La agitada vida del mundo actual, movida al impulso de las prisas, les ha obligado a retirar la vieja afiladora de pedal, sustituyéndola por la motocicleta, en la que lleva acoplada la piedra a un torno movido por el motor, sirviéndole al mismo tiempo para trasladarse en sus recorridos.
Voces… (Natzaret, 53)
La replegà per als quintos
Si alguna voz juvenil llegaba al corazón de las madres, era la que todos los años se les oía al grupo de quintos, que recorrían las calles acompañados por un acordeonista, mientras ellos por parejas y con un pañuelo anudado por sus cuatro puntos lo acercaban pidiendo a la gente, haciendo sonar con un zarandeo la calderilla que los transeúntes les iban depositando, respondiendo a las voces de “¡la voluntat per als quintos!” al tiempo que los acordes del bandoneón no cesaba un minuto de inundar el ambiente de la “replegà”.
Era una antigua costumbre de los mozos que en el sorteo del servicio militar habían sido alistados por números bajos y la mayoría iban destinados a África donde el peligro de la lucha contra el moro era constante hasta que con la ayuda de los franceses cayó prisionero el cabecilla Abelkim y se terminó la guerra en Melilla.
Los jóvenes soldados pedían dirigiéndose a las madres de cara compungida y ojos llorosos, solidarizándose con las suyas y la tristeza de pensar en la suerte de sus propios hijos, mientras ellos daban una muestra de confianza con cara alegre y mirada picaresca piropeando a las mozuelas que colaboraban aportando la “voluntad”.
Para las madres, la buena suerte era el santo de más devoción en el sorteo de los hijos, y mientras en casa de los quintos había tristeza por la mala suerte, en otras reinaba la alegría al haberse librado de cumplir con un “deber patriótico” al obtener el número alto.
En constraste con estas dos situaciones, motivo de la mala o mejor suerte, estaba el poder del dinero para los soldados de cuota que mediante el pago de cien duros disfrutaban del privilegio de hacer el servicio militar en la capital y poder pernoctar durmiendo en sus casas excepto el día de guardia, distinguiéndose además de la fortuna de papá por el uniforme mucho más vistoso y a medida, lo contrario del vulgar y característico traje kaki que llevaban los “pipis” como llamaban en plan vejatorio a la soldadesca de los años veinte y principio de los treinta.
Aquella simpática y popular estampa de los quintos de la “replegà” pidiendo la voluntad fué desapareciendo, aunque la costumbre la suelen mantener en muchos pueblos.
Nuestro barrio siempre estuvo visitado por ellos incluso en estos últimos tiempos, pero hay ocasiones que por el comportamiento de alguno de ellos, llegas a dudar de que sean quintos o “licenciados”, pues… ya se sabe, la picaresca vale para todo.
El pardalero
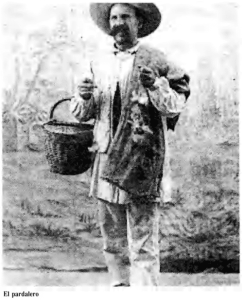 Este personaje ya figuraba en el escenario de los vendedores callejeros del siglo XIX, siendo muy nombrado en los relatos de tipos populares de los principales cronistas de la ciudad, cuya presencia popular viva, estuvo presente hasta la década de los años veinte.
Este personaje ya figuraba en el escenario de los vendedores callejeros del siglo XIX, siendo muy nombrado en los relatos de tipos populares de los principales cronistas de la ciudad, cuya presencia popular viva, estuvo presente hasta la década de los años veinte.
El “Pardalero” era un tipo socarrón, con su típica indumentaria que hacía inconfundible al personaje, ataviado con larga blusa, su viejo y raído sombrero y alpargatas de careta, completando su simpático y burlón aspecto personal, el abundante y poblado bigotazo, con una cesta de mimbre en su antebrazo llena de la mercancía que para asegurar su venta provocaba con gracia el llanto y pataleo de la gente menuda para que las madres les compraran un “pardalet” empleando para ello su reclamo con la siguiente retahíla: “Dos pardalets una aguileta… ploreu xiquets que pardalets tindreu…”.
Se trataba de un sencillo y rudimentario juguete de barro endurecido al sol con la grotesca forma de un pajarito, al que para darle más parecido le añadían unas plumas teñidas para cola y colgando de un hilo servía de entretenimiento para los pequeños.
Estos personajes no eran tan legendarios, pues todavía se contemplaba alguno por las calles y plazas a finales de los años veinte, no olvidando su presencia en las fiestas de barrio y ferias, oyéndole vocear su nuevo reclamo, al que solían añadir “la bicicleta” a la “cançoneta” del pregón.
“Dos pardalets una aguileta d’eixos que fan la bicicleta… ploreu… ploreu, xiquets, que pardalets tindreu!”.
La sustitución del hilo que suspendía al juguete por una goma, motivó el añadido al pregón del pardalero de que “hacían la bicicleta” por el movimiento de sube y baja al ser accionado por los niños en sus juegos.
El Ratero
El llamado popularmente “ratero” era un personaje de respetable estatura muy campechano y amable con grandes y chicos.
Su sombrero de ala ancha y larga blusa le daban el aspecto de un hombre de pueblo.
Era habitual verle con frecuencia atusándose el bigote con una mano mientras en la otra portaba el ronzal de su burro con las alforjas cargadas a tope de cepos y rateras para cazar pájaros y ratones.
Con él llevaba al causante y origen de su popular nombre comercial, un desvergonzado roedor blanco que correteaba sobre el burro y sobre los hombros de su dueño, que por los años en su oficio, estaba muy familiarizado con la chiquillería dejándose acariciar y que jugaran con él sin ningún temor, mientras el descarado ratón les miraba con sus vivarachos ojillos negros como carbunclos, moviendo nerviosamente los cuatro pelillos de su bigote.
El ratón era el culpable de cambiarle el nombre al trampero, obligándole a vocear su mercancía voceando: “Xiquetes el raaateroooo! Això que porta el burro es per a les raaates!”, recalcando el último vocablo con verdadero énfasis, prosiguiendo su recorrido por todas las calles seguido de un tropel de niños queriendo ver las gracias del ratoncillo blanco.
Escudriñando en la puerta entreabierta de la historia, podríamos observar cómo el socarrón del “Ratero” aprovechaba con pícara ironía los momentos que el burro aumentaba de peso y tamaño, y repitiendo el pregón lo terminaba con el párrafo “… això que porta el burro…” dejando que el auditorio más desvergonzado añadiera el resto contestando: “¡es per a les…burres!”.
Aquel final hacía dirigir las miradas al burro, causando la hilaridad ver los golpes de pecho que se daba el pollino amenizándolos con románticos rebuznos.
Voces… (Natzaret, 54)
El Aguador
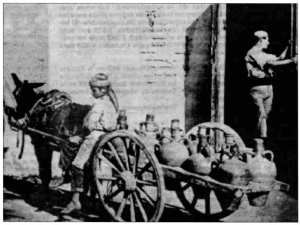 La mayoría de los aguadores procedían de tierras de montaña, ricas en manantiales de excelentes y puras aguas.
La mayoría de los aguadores procedían de tierras de montaña, ricas en manantiales de excelentes y puras aguas.
Los aguadores solían tener sus zonas de venta consideradas en propiedad con una clientela fija, heredada de sus antepasados y en los poblados marítimos era una mujer que los visitaba una vez a la semana en los meses de invierno y dos veces en el verano.
Vestía a la antigua usanza de los pueblos, con larga y vaporosa falda hasta los pies, toquilla de pico sobre los hombros en invierno y pañuelo fardero en época estival, encorsetada con la cintura extremadamente ceñida por los cordones de la cotilla y los brazos enfundados en sendos manguitos.
La acompañaba un sirviente, mozalbete de no más de catorce años pero por su vestimenta manifestaba ser mayor.
Usaba calzones a media pantorrilla y blusa recogida a la cintura con un nudo en los cornijales, calzado con alpargatas de esparto.
Conducían un carro tirado por una mula, con una gran pipa de roble y grifo para llenar de agua los cántaros de las vecinas, en los barandales del carro sendas aguaderas de esparto con cántaros propios empleados como envase para servir a las clases más acomodadas del Grao.
La escasez y deficiencias en el servicio de las aguas potables que abastecían las barriadas, hacían que fuese muy rentable el negocio del agua de manantial.
Los aguadores empleaban su pregón voceando por las calles: “¡Aigua de la font de l’Omet de Picasent!”.
Aguadores de ocasión
“¡Aigua fresqueta!¡A beure a gallet!” era el familiar y constante vocear en verano de los pilluelos que durante el invierno golfeaban por el recinto portuario mangando qué comer en los buques y cuando llegaba el verano montaban su negocio ambulante, haciendo realidad el refrán de “A l’estiu tota cuca viu”.
La inversión era muy barata pues sólo necesitaban un botijo y llenarlo en las fuentes públicas. Los domingos hacían su agosto por el interior del puerto, en la escalera real y en el paseo de Caro hasta los jardines de la rotonda frente al popular restaurante anclado en el mar como un palafito, que desapareció en los años de guerra del 36 al 39.
Estos picaruelos recorrían toda la riba del muelle desde el de poniente hasta el faro en el muelle de levante, dedicados a ofrecer un trago a los transeúntes y a los innumerables pescadores de caña, por solo una aguileta.
Poniendo atención se oían las infantiles voces de los pequeños aguadores pregonando: “¡una aguileta el gallet!”.
Algunos de estos picaros mozuelos se pasaban de listos empleando con engaño la procedencia del agua, aunque todos llenaban sus botijos de la misma fuente pregonando con descaro: “¡Aigua fresqueta de la font de la figuereta!”.
El Botijero
El botijo era un fiel aliado del verano y al llegar la calurosa estación aparecían los primeros botijeros por todos los barrios, dejándose oír con su característico e inconfundible gracejo extremeño, el familiar pregón habitual de cada temporada:
“¡El botijerooo!¡Botijoooo finoooo botijoooo!”
Aparte de su peculiar pronunciación con marcada terminación aspirada se caracterizaban estos personajes por su típica vestimenta y las rudas abarcas de caminante.
Conducía a un veterano pollino con el ronzal en la mano, tan acostumbrado a viajar y conocedor del camino que era capaz de regresar solo al establo de su pueblo.
Sobre su resignado lomo portaba una rudimentaria y tosca saria construida con ramas entretejidas con guita de esparto, llena de los típicos botijos de aquella región, fabricados con un barro rojizo más oscuro que el de nuestros botijos valencianos.
Cualquier botijo puede conservar el agua fresca por la porosidad de la arcilla pero los extremeños tenían más aceptación para uso cotidiano por su refrigeración, color y artística artesanía de sus formas con adornos brillantes sobre el mate de la superficie; sin despreciar los botijos blancos con adornos en relieve y los de gallo de los alfareros de agost más propios para decorar el hogar.
Voces… (Natzaret, 55)
Los meloneros
 Llegaba el verano y con él nuevos comerciantes aireando con sus voces las cualidades y exquisitez de sus productos, y los meloneros eran uno de ellos, que generalmente fijaban sus puestos de venta en las plazas de los barrios y en las playas, mostrando los voluminosos montones del variado colorido verde y canario de los melones de todo el año y las panzudas y refrescantes sandías llamadas melones de agua, descansando sobre mullidos soportes de paja de arroz para evitar que se aporreasen.
Llegaba el verano y con él nuevos comerciantes aireando con sus voces las cualidades y exquisitez de sus productos, y los meloneros eran uno de ellos, que generalmente fijaban sus puestos de venta en las plazas de los barrios y en las playas, mostrando los voluminosos montones del variado colorido verde y canario de los melones de todo el año y las panzudas y refrescantes sandías llamadas melones de agua, descansando sobre mullidos soportes de paja de arroz para evitar que se aporreasen.
Tampoco faltaban los carros ambulantes por las calles cargados de melones y sandías, voceando su pregón: “¡El melonero… melons d’Alger grossos i dolços! ¡Melons del Puig com la mel!”.
Antiguamente eran los propios huertanos los que salían a vender su cosecha por las calles y años después fueron los revendedores, abasteciéndose directamente de los campos.
Los meloneros no han desaparecido de la vía pública, si bien son más vistos durante la temporada de verano en las playas y ferias donde todavía existe la costumbre de vender las sandías a “cala i cata”, práctica que le evitaba al cliente llevarse pepino y calabaza por melón.
El melón es uno de los frutos que más apetecen en la época estival y su venta se extiende a todos los ultramarinos y botiguetas, pero lo hacen a peso y con una llamativa marca de calidad, con la dudosa garantía y riesgo a cargo del comprador.
Como muy popular y generalizado en otras épocas cabe recordar la infantil diversión de los pequeños en los meses de verano, cuando llegaban las primeras sandías, costumbre todavía viva en algunos pueblos, así como las canciones que acompañaban a sus juegos con el “farolet de meló d’Alger”.
El “farolet” era un juguete muy esperado por los pequeños, encargándose de su confección el yayo de la casa, siempre dispuesto a complacer los caprichos del nieto, aunque el viejo también lo pasaba bien vaciando de pepitas la sandía y calando los dibujos en la piel verde que después se iluminaban con la luz de la bujía interior, deleitándose escuchando sus voces y letra de la tonadilla de la “cançó del farolet del meló d ’Alger”:
El sereno tiene un perro
que le llaman capitán
a las once de la noche
se ha comido todo el pan.
Sereeeno… las once y media
garrofes i herba
per a qui?
Per al meu rossí
que li agraden… sí… sí.
El sereno i la serena
Se n’anaren a peixcar
i peixcaren una anguila
a la vora de la mar.
Voces… (Natzaret, 56)
“Colales balatos”
 A mediados de los años veinte empezaron a verse nuestras calles tomadas como una eclosión por una invasión de orientales recorriendo todos los rincones habidos y por haber.
A mediados de los años veinte empezaron a verse nuestras calles tomadas como una eclosión por una invasión de orientales recorriendo todos los rincones habidos y por haber.
Ocupaban las calles, paseos y plazas abordando a los transeúntes, establecimientos públicos, diurnos y nocturnos, incluso los domingos, ofreciendo sus baratijas que con preferencia eran los collares que tanta fama les dieron.
A cualquier hora les veías deambular ofreciendo con una reverencia y dulce voz oriental sus “¡Colales! ¡¡Colales balatos!!”
No tardaron muchos años en convertirse en honorables comerciantes instalados en respetables establecimientos de la ciudad, llegando a representar una peligrosa aunque leal y justa competencia para los veteranos comerciantes de bisutería y juguetería.
Actualmente ha vuelto a renacer el sistema de venta ambulante que ejercían los hijos de Confucio, ocupándolo emigrantes africanos, negros y árabes, la mayoría de dudosa legalidad.
Los árabes montan diariamente sus puestos fijos de venta al aire libre en calles y plazas de la ciudad y los negros, además de montar sus negocios como los árabes, la mayoría lo ejerce ambulante; son vigorosos y fornidos hombres de color, incansables correcaminos cuya resistencia física la llevan en los genes de su naturaleza africana, transmitidos de sus antepasados tan habituados a los largos recorridos en sus cacerías y trashumancia de sus ganados.
Como una plaga suelen verse por cualquier lugar alejado de la ciudad, visitando los barrios del marítimo, por bares y mercados, invadiendo las playas en época estival.
Se les conoce por “los de las tres Bes”, debido a la popularidad adquirida por su habitual y clásico slogan empleado en su oferta: “¡Bueno, bonito, barato!”.
La mayoría de estos emigrantes son víctimas de los derechos humanos, viven hacinados en un estado infrahumano, persiguiendo sólo subsistir y ahorrar para sus familias; otros, por desgracia, en sus desesperación suelen caer en la trampa del “polvo blanco”.
Voces… (Natzaret, 57)
El matalafer
Rescatando del pasado el origen puro de muchas palabras podemos llegar a descifrar la deformación que sufren con el uso adulterado del lenguaje popular.
Como resultado de esta investigación y la aportación de algunos viejos artesanos con clara memoria del oficio, se ha sabido que el vocablo “matalafer” es un derivado del primitivo reclamo empleado por los antiguos colchoneros ambulantes anunciando a voces su presencia, ofreciendo con sus clásicos pregones los servicios de su oficio:
“¡Dooones el matalafer!”
“¿Qui té matalafs a fer?”
“¡Dooones, s’estoven matalafs!”
Este último pregón, además de oferta formal tenía para el mal pensante vecindario un cierto contenido lleno de pícara ironía, fácil de entender “per a la que tenia la cua de palla”.
Con el paso del tiempo fueron abreviando estos pregones hasta quedar reducidos a una sola expresión, compuesta por la fusión del nombre “matalaf” y del verbo “fer”.
Para los desafortunados carentes de hogar y cobijo digno, la mísera suerte les tenía reservado como posada para el dulce placer de Morfeo cualquier establo, pajar o resguardo en su caminar diario por la vida, sin esperanza de mejor caridad.
El humilde de mejor fortuna podía disponer de catre con jergón de hojas de mazorca, vulgar perfolla del maíz y con un poco de suerte, colchón con relleno de borra como mucho lujo.
El poderoso disfrutaba de elevado acomodo con doble y hasta triple mullido colchón de lana, cuya altura tenían que sortear accediendo a la cama por un taburete con peldaños.
Fué un oficio de temporada y poca rentabilidad, de más demanda en verano que en invierno por las familias de más poder económico y menos solicitados por los humildes porque eran gentes de más “pallorfa” y borra que de lana y generalmente por economía se los componían ellos mismos.
Ya hace años que el oficio de colchonero cayó en picado y dejaron de verse por la calle a los populares “matalafers” en busca del cliente con la vara larga y la corta de repicar para batir la lana, la almohadilla para arrodillarse y el juego de las agujas para pasar las cintas y coser los colchones a la inglesa o parisién según exigiera el gusto y la vanidad de las amas de casa.
La almohadilla era una pequeña réplica del colchón portada al hombro unido a las dos varas como símbolos del oficio y señuelo de localización, delatándoles también el ruidoso vareado de la lana cuando se hallaban en pleno trabajo.
La mejora del poder adquisitivo de las clases sociales de todo orden, motivaron el abandono del clásico colchón que precisaba de un mantenimiento periódico de limpieza y escardado del relleno de lana, optando por la utilización del moderno colchón de muelles y acolchado como el popular “flex”, incluso por las familias más humildes.
La fiebre tan contagiosa de la propaganda por el consumismo ha obligado a entrar en el mercado del usar y tirar una infinidad de objetos y prendas ofrecidas por las nuevas tecnologías.
El pianet
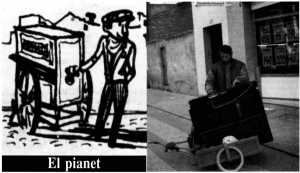 El llamado popularmente “pianet” fué muy familiar en nuestros barrios hasta los primeros años treinta que fueron desapareciendo del escenario callejero.
El llamado popularmente “pianet” fué muy familiar en nuestros barrios hasta los primeros años treinta que fueron desapareciendo del escenario callejero.
Era el clásico organillo, instrumento musical accionado con manubrio, transportado sobre un adecuado carretón arrastrado por una jaca, provisto de un sombrajo de lona que lo protegía del sol y de la lluvia.
Lo conducían dos individuos, alguno de ellos lisiado de los que se dedicaban a la mendicidad, sin que faltara entre estos personajes algún agregado mal-trabaja hecho y derecho, sin tara física que le impidiese agachar el lomo.
Uno de ellos era el responsable de pasar el plato a la concurrencia mientras el compañero se encargaba de dar vueltas a la manivela, amenizando el ambiente y alegrando a las modestas gentes del barrio tan carentes entonces de muchas diversiones y entretenimientos.
Allá donde se dirigía el “pianet” era seguido por los chiquillos y pareja s de niñas que se entregaban a practicar el baile, aprendiendo los pasos y movimientos de las piezas bailables de moda.
El conjunto ambulante que formaban con el carretón, el jaco y los organilleros, rodaba por las calles de los barrios ofreciendo las alegres notas musicales del panzudo y voluminoso instrumento, estimulando a las amas de casa, provocándoles el contagio colectivo, invitándolas a participar cantando al son de la música que invadía la calle mientras se hallaban entregadas a sus quehaceres domésticos.
Además de los recorridos diarios por los barrios acudía a tocar en las fiestas de calle, en las verbenas, ferias y en las tardes de verano por las playas.
A mediados de la década de los años veinte eran pocos entre las clases modestas de los barrios que fueran dueños de algún medio propio para disfrutar del placer de la música, exceptuando quien disponía de gramófono, viejo antepasado del tocadiscos, ya casi en desuso por otros aparatos más modernos y sofisticados.
El año 1924 se inauguró oficialmente la primera emisora de radio en España y en Valencia empezó a emitir anudando su apertura la voz que decía : “¡Aquí E.A.J. 3 Radio Valencia!”.
Sólo las clases pudientes disponían de aparatos receptores con altavoz, pero con ingenio y manos, las familias modestas pudieron disfrutar de las emisiones con sencillos aparatos de radio de galena con auriculares de fabricación casera.
Transmitía propaganda comercial y noticias, amenizando los intermedios de la sesión con música a cargo del popular grupo llamado “El trío de la estación”, compuesto de piano, violín y violonchelo.
Los viernes eran especiales y el día más esperado en los hogares para pasar la velada de sobremesa oyendo en silencio con ayuda auricular de los Brunette o Punto Azul, las obras de teatro representadas por la Compañía del cuadro artístico del que los principales actores eran la popular actriz valenciana Encarna Cubells y su paisano el dramaturgo Enrique Pascual.
Aquel organillo tan popular llamado “pianet” en nuestros barrios ha pasado a la historia como pieza de museo, aunque los madrileños se han resistido a prescindir de él para las verbenas de San Antonio en las que es pieza imprescindible típica e insustituible.
Como rescoldo musical del pasado vienen de vez en cuando los zíngaros con un instrumento más sofisticado emitiendo sonidos que hacen añorar el desaparecido “pianet” a los que lo conocieron en aquellos años veinte.
Voces… (Natzaret, 58)
Las panaderas
 Eruditos cronistas de la ciudad nos refieren viejos relatos de antiguas costumbres del comercio ambulante del pasado y entre ellos la venta de pan a domicilio, por revendedores, que lo adquirían en las tahonas de las barriadas.
Eruditos cronistas de la ciudad nos refieren viejos relatos de antiguas costumbres del comercio ambulante del pasado y entre ellos la venta de pan a domicilio, por revendedores, que lo adquirían en las tahonas de las barriadas.
Pintorescas viñetas de las antiguas costumbres nos muestran las formas y maneras del panadero ambulante vendiendo y ofreciendo el pan de puerta en puerta con la carga en los serones de una caballería, voceando su cotidiano pregón:
“¡Doooo… nes, el paaaa!”
Estas costumbres, pero con distintas formas de transporte y sanitarias, estuvieron vigentes hasta que no hace muchos años fueron prohibidas por las autoridades municipales.
Las disposiciones que reglamentaban la elaboración, precio y peso del pan, sufrían una variación constante en sus formas y calidad, debido a las mejoras que la competencia introducía en el mercado.
Según antiguas ordenanzas el pan de los pobres llamado “cuerna” por su forma, nunca subía de precio, pero según el valor del trigo lo disminuían de peso, creando un problema en las familias humildes que en aquella época eran mayoría.
La popular “cuerna” fué motivo para la chanza y aplicación de algún mote, por su nombre y forma, en el barrio de Nazaret, sin que ello fuese alusivo a la moral y ofensivo para el buen hablar de la gente formal.
En los años veinte y hasta principios de los treinta, todavía era normal ver por la calle a la popular panadera sirviendo el pan de cada día, de puerta en puerta, a su antigua clientela, con la panera a la cintura llena de patacas, rollos, bollos y vienas, alguna pataqueta, cardenal y patacas “d’horta”, de harina candeal y “assaonat o fressat”, dos maneras que acostumbraban a denominar al pan cuya masa era más zurrada o adobada para conseguir una miga más nutritiva.
La panadera ambulante fué desapareciendo a medida que se instalaban las expendedurías en los barrios llamadas panaderías, que se abastecían de los hornos de pan cocer.
En aquella época los barrios de Cantarranas y Nazaret se podían considerar separados por el nombre y el cauce del Turia, pero para los vecinos ambos eran todo terreno por el contacto comercial que obligatoriamente se intercambiaban unos y otros, conviviendo en franca hermandad.
En Cantarranas sólo existía el horno de Ángel Muñoz y una panadería sucursal que montó en 1926 el homo de Caries del Camino del Grao en un local del barbero-practicante Luis Roig para dar abasto al crecimiento de los habitantes que en los años veinte sumaban poco más de los novecientos entre las siete calles que lo componían y que desaparecieron con la destrucción completa del barrio por los bombardeos aéreos de la guerra civil de 1936/39.
En Nazaret había en aquella época dos hornos, el de Bautista Ribes “El Chato” y el de Jaime Martínez, ambos situados en la calle Mayor, la más importante y comercial de las cuatro que entonces se componía el barrio.
El primero lo regenta hoy Juan Ribes, biznieto del fundador y el otro de propiedad actual de Germán Andrés, además de una expendeduría que estableció en la misma calle el antiguo barbero Vicente Roig.
En aquellos años todavía existía una de las populares panaderas ambulantes, llamada Amparo Gimeno Alberola, que estuvo vendiendo pan de puerta en puerta hasta el año 1930 a su particular y adicta clientela que ayudaba a la situación económica que le obligaba a ganarse un mísero jornal con la escasa comisión del horno proveedor; el pan sobrante del día anterior se vendía con una baja de cinco céntimos la pieza.
La mayoría de los horneros disponían de carro y caballería con un sirviente que recorría las huertas y las calles de los barrios vendiendo pan, pregonando su llegada a voces:
“¡El Paaaa! ¡Dooones… el paaaaa!”
Durante la guerra civil el pan fué racionado a la población y continuó después de terminada hasta los años cuarenta, una vez que la situación mejoró los suministros, después de que el molinero, el hornero y los revendedores estraperlistas se llenaran los bolsillos explotando el hambre de la población más necesitada.
Poco antes de que decretaran la libre venta del pan se estableció en el barrio el hornero Manuel Pascual, vecino del Cabañal, montado con el título de pastelería, que pasado el tiempo se convirtió en el tercer horno de pan para ayuda en el suministro a una población en vías de crecimiento con la emigración de otras regiones que llegó a absorber la mano de obra en la construcción que tanto volumen alcanzó después de la inundación de 1957.
En la época de libre venta, volvió de nuevo la popular vendedora de pan ambulante en la persona de Carmen Pons Planells vecina del barrio de Nazaret, con suministros del horno de Rafelet, situado entonces en el Camino viejo de la Punta, desapareciendo con ella la última panadera que vendía de puerta en puerta.
Para los que conocieron otras épocas, en poco o en casi nada se parece el Nazaret del pasado que no ha ocupado en la presente crónica con el comercio actual de la venta de pan.
Hoy, los cerca de ocho mil vecinos que cuenta el barrio tienen donde servirse entre los cinco hornos y las tres expendedurías que existen en Nazaret.
La Panollera
Las tiernas mazorcas de maíz asadas y polvoreadas con sal, eran otro fruto de consumo, propio del verano.
No servían de refresco ni para saciar la sed, pero se consumían para entretener el hambre o como simple golosina, y también de oportuno obsequio para la novia en los paseos por la playa o en las ferias donde las adquirían atraídos por los puestos de venta de las panolleras con el agradable aroma y el chisporroteo que despedían las mazorcas asándose sobre las ascuas del carbón vegetal que ardía en viejos hornillos construidos por las manos toscas de los “foguerers” aprovechando los peroles de barro en desuso.
El negocio de la “panolla” era sólo un producto de temporada y sólo duraba mientras conseguían mazorcas tiernas, al igual que los meloneros, horchateros y poleros, aprovechando la época para ocupar sus puestos en las playas, ferias y “festes de carrer”, lugares de más rentabilidad del verano.
Voces… (Natzaret, 59)
L’orxater
 Con la llegada de los primeros calores del estío empezaba la venta de helados y su reina la horchata valenciana iniciaba su refrescante andadura.
Con la llegada de los primeros calores del estío empezaba la venta de helados y su reina la horchata valenciana iniciaba su refrescante andadura.
En la ciudad abundaban las antiguas chocolaterías-horchaterías, famosos establecimientos muy populares donde en invierno se podía degustar el reconfortante chocolate calentito mojado con ensaimada o buñuelos en las fiestas josefinas, y en verano se podían aliviar los calores con la rica horchata de chufa o el agua de cebada.
En los años veinte la horchata era de producción casera en núcleos familiares extendidos en los barrios de la periferia, territorios de venta de los horchateros ambulantes lanzando sus pregones al aire recorriendo las calles de su zona, que por antigua tradición se respetaban entre ellos la propiedad de la clientela.
León López Herrero, conocido familiarmente por el “tío León”, era uno de los más antiguos y populares entre los horchateros ambulantes de los poblados marítimos, incansable corredor de calles a quien veíamos todas las tardes de verano empujando su flamante carretón pintado de blanco, portando las relucientes y limpias heladeras con la rica horchata y el agua de cebada.
Aquel carretón era el complemento de la clásica estampa del verano, formada con el “Tío León”, a quien no le faltaban detalles personales para completarla con el sombrero de paja de ala ancha y su impecable chaquetilla blanca.
Para proteger del sol la refrescante carga, el carretón iba rematado con un sombrajo de lona, orlado con un sinuoso y artístico dosel de tela, de cuyos extremos pendían varias cantarinas campanillas que anunciaban su paso con el sonoro y alegre tintineo producido al rodar el carretón sobre el desigual pavimento.
Si su persona era familiar, más lo era el timbre de su voz pregonando:
“¡¡Orxata, aigua civàaa!! ¡Fresqueta i dolça!”
Su honradez en la elaboración de la horchata pura de chufa y sin mezcla de harina de arroz, le aseguraban una adicta y fiel clientela, por lo que siempre fué considerado enemigo de la regañona “tía Dolores”, competidora que tenía su puesto de venta en el pequeño barrio de Cantarranas situado a orillas del río Turia, barrio que fué destruido totalmente por la aviación en la guerra civil del 36.
Si hemos nombrado a la “tía Dolores” porque se le iba la mano mezclando el arroz con la chufa, debemos hacer justicia y recordar a la “tía Patrocinio Torres” que tuvo su horchatería en el actual bajo 57 de la calle Mayor de Nazaret, tanto por su excelente trato como por la pureza de su horchata.
Voces… (Natzaret, 60)
“La cega de les oracions”
 Por antepasados y eruditos cronistas de la ciudad de Valencia conocemos que desde la época floral existía la Cofradía gremial que protegía los derechos de los desheredados de la fortuna, mendigos ciegos y disminuidos físicos faltos de algún miembro que les impidiese dedicarse a trabajo alguno.
Por antepasados y eruditos cronistas de la ciudad de Valencia conocemos que desde la época floral existía la Cofradía gremial que protegía los derechos de los desheredados de la fortuna, mendigos ciegos y disminuidos físicos faltos de algún miembro que les impidiese dedicarse a trabajo alguno.
Dicha cofradía fué fundada por “els cegos oracioners” con la aprobación de autoridades y bajo la tutela de la iglesia donde tenía sede y cobijo el gremio.
Con ello trató la iglesia de integrar en una vida más digna a los habituales mendigantes que inundaban la puerta de los templos implorando la caridad.
En los años veinte todavía existían restos aislados e independientes de estas prácticas callejeras tan numerosas y de tanto arraigo en el -pasado.
Los ciegos proseguían en el oficio con la vieja guitarra y la voz lastimera de sus cánticos para subsistir con las limosnas que recibían de la piadosa gente que conservaba la fe viva y devoción a los santos milagreros.
Una de las ciegas oracioneras más populares de los barrios del Marítimo, incluidos Cantarranas y Nazaret, fué una mujer llamada “Doloretes” vecina del Cabanyal. Iba acompañada por una vieja de Lazarillo visitando a su clientela para recitar las oraciones solicitadas en cada casa, de un extenso repertorio del santoral donde elegir.
Para dar a sus cánticos un sentimiento más celestial amenizaba el ambiente con las rasgadas notas que perezosamente arrancaba a su gastada y mugrienta guitarra.
No era todo piedad y devoción lo que motivaba a inclinarse la gente a estas prácticas. En algunos casos era presunción fingiendo una fe más cerca de la vanidad, alardeando de superioridad frente a los que no les alcanzaba el bolsillo para pagar la perra gorda a la ciega y provocar envidia.
A la hora de los recitales era curioso ver cómo acudían otras vecinas para oír disimuladamente las oraciones, aplicándolas a su santo y ganar así su favor sin pagar un céntimo a la ciega.
Lo más pintoresco, dentro de la buena fe que les guiaba para ello, era ver lo variado y hasta imposibles que le pedían al santo patrón abogado de sus demandas.
En aquellos años dominados por la ignorancia y el ancestral fanatismo era normal que las madres rogaran para librar a sus hijos del servicio militar o para que no fueran a Melilla, otras para ahuyentar las epidemias, sin olvidar a las mozas que recurrían a san Antonio para no quedarse sin su Adán.
En los hogares menos píos contrataban a la ciega para que les relatara con su gangosa y plañidera voz viejos romances e historias tomadas de los folletines novelados publicados por entregas en los periódicos de principio de siglo.
Era época de gente menos instruida y no toda sabía leer, disponiendo sólo de la palabra y la canción como comunicación más viva.
La ciega era un compendio de sabiduría que se conocía bien el oficio y sabía complacer cualquier exigencia y devoción y con este combinado conseguía beneficios sirviendo al impío y al piadoso.
Del piadoso sacaba partido con oraciones y de los indiferentes con romances del pasado y crímenes famosos, pero la mayor demanda era sobre la vida de Genoveva de Bramante, heroína de una antigua leyenda del siglo 5º que la piedad consideró santa convirtiéndola en la patrona de París.
En sus largos recorridos la ciega venía a Nazaret para servir a la gente piadosa del barrio, entre los que se recuerdan a la familia del “Borrelló”, “Casa Badenes” y a Teresa Farinós, vecina del barrio de Cocoteros.
En la década de los años treinta empezaron a desaparecer estos personajes del escenario callejero. Con la llegada de la 2a República en el treinta y uno se produjo un cambio en lo político y religioso.
Los oracioneros fueron perdiendo su mercado y tuvieron que colgar poco a poco sus guitarras para incorporarse a nuevas actividades y poder ganarse el sustento.
El cambio producido benefició la situación económica de un gran sector de menesterosos y la ciega de nuestro relato que había contraído matrimonio con un lisiado revendedor de lotería, pudo ayudar a la economía familiar vendiendo el cupón pro-ciegos que entonces empezaron a llamar “los iguales”.
Los cancioneros
Ciñéndonos al elemento humano y sus particularidades que recogemos en la antología que pretendemos recopilar, aunque modesta y sin grandes dosis de altisonancias gramaticales debemos añadir restos de los grupos callejeros sucesores de los antiguos romanceros por considerarlos parte común de nuestros relatos.
Eran personajes que desde antiguo pululaban en grupos por los barrios, llamados “Cancioneros” que con sus canciones amenizadas con distintos instrumentos incorporaban las piezas de moda en el mundillo de la canción.
Los componían inválidos no privados de la vista ni con otros defectos que les impidiesen desplazarse a pie por las calles.
Formaban equipos de tres o cuatro individuos dirigidos por “la estrella” del grupo, el personaje con presencia física sin defectos, peinado con raya en medio y engominado según exigía la moda masculina de los años veinte, encargado de cantar el repertorio musical de las canciones de la actualidad, amenizándolas con los instrumentos el resto de los artistas.
Al final de los recitales pedían la voluntad al auditorio de curiosos, al tiempo que ofrecían por unas monedas los papeles impresos con las canciones.
Todavía quedan testigos que conservan en la memoria el recuerdo de algunas canciones populares de entonces, como la Java, Sobre los techos de París, los tangos de Carlos Gardel y los de Irusta Furgassot y Demare, trío de atorrantes milongueros engominados que fueron famosos tangueros de moda al desaparecer trágicamente el gran Gardel en accidente aéreo el año 1.935.
Voces… (Natzaret, 61)
Los rosquilleros
La presencia de estos vendedores era mayormente dominguera; era la época de los antiguos tranvías amarillos de los años veinte, con jardinera descubierta en verano para servicio de los ciudadanos de la clase de pro, que por su categoría circulaban bajo la sombra de la arboleda de la avenida del Puerto.
Para los obreros y el humilde viajero estaban los tranvías llamados “perreras”, condenados a rodar por el polvoriento y soleado Camino Viejo del Grao, separados de los parientes más ricos, aunque la diferencia sólo existía en los cinco céntimos del importe del viaje.
En aquella época uno de los lugares preferidos de la gente de la capital para el paseo era el recinto interior del Puerto, donde pasar las tardes, disfrutando del paisaje los amantes del mar y del movimiento marinero, mientras otros, los más jóvenes, se divertían dando un paseo en bote a remos cruzando la dársena, desde la Escalera Real hasta el muelle de Levante.
Para los vendedores ambulantes era un mercado seguro el gentío que circulaba por los muelles en sus paseos, unos en dirección del Faro y otros por el paseo del Marqués de Caro hasta los jardines de la rotonda, lugar muy frecuentado por las clases selectas, que podían darse el lujo de consumir las ricas ostras que se cultivaban en los viveros del pabellón internado en el mar comunicado por una pasarela, restaurante conocido por el “Ostrero”.
Los rosquilleros eran mozuelos ligeros de piernas, con una panera colgada al cuello, llena de largas y crujientes rosquilletas que la gente compraba para merendar en sus relajantes paseos acompañado del goloso chocolate, con un pregón que correspondía a las características de la mercancía, voceando sin cesar: “¡El rosquillerooo! ¡Llargues en oliii! ¡Al rico chocolate fi!”.
Lo de “llargues en oli” era el bautismo popular aplicado al largo de las rosquilletas elaboradas con mezcla de aceite y semillas de anís llamadas “llavoretes”.
Entre los diferentes vendedores se podían ver deambular a los cacahueros, mantecaeros y pequeños aguadores voceando: ¡Aigua fresqueta… a beure a gallet!
En cualquier lugar del paseo se situaba el barquillero, provocando a los pequeños que probaran suerte por un chavo la tirada, al tiempo que hacía girar la saeta de ballena en la rueda de la barquillera.
Lentes para la vista cansada
 Con aires de científicos y sabios santones se distinguían por su severa indumentaria, con el largo guardapolvo, vulgar levitón empleado por drogueros y boticarios, y colgando en bandolera el botiquín de madera donde portaba su ciencia.
Con aires de científicos y sabios santones se distinguían por su severa indumentaria, con el largo guardapolvo, vulgar levitón empleado por drogueros y boticarios, y colgando en bandolera el botiquín de madera donde portaba su ciencia.
Periódicamente circulaban por las calles unos personajes a los que se podía considerar como los parientes próximos de los charlatanes de feria, pero con menos verborrea.
Eran verdaderos ambulantes de gafas con cristales de diferentes aumentos donde poder elegir, y cuando acertaban con la más adecuada, ayudaban a que la gente pudiera leer la letra menuda y a enhebrar las agujas las costureras burriciegas.
Entre los posibles clientes estaban los aspirantes a intelectuales para quienes los lentes eran signo externo de sabiduría, aunque algunos sólo los empleaban para deletrear los titulares de los periódicos ante el analfabeto auditorio.
“¡Leeeenteeees para la vista cansada… compren señoraaas!”
Así voceaba con tono grave por las calles, el último personaje que vimos en los años veinte, atendiendo solícito a los pacientes clientes, probándoles una tras otra tantas gafas como precisaban hasta topar con la de su medida.
Con él desapareció la actividad humana del comercio callejero creado en el siglo 13 por los artesanos en vidrio de la época que empezaron a vender toda clase de lunas de aumento, catalejos, espejos de mano y lentes para la vista cansada.
Voces… (Natzaret, 62)
La “atautera”
En toda ciudad o barriada han existido personas que dadas sus características humanas o profesionales constituyen motivo de atención, crítica o admiración, convirtiéndose en el tipo popular del grupo de personajes que registra la historia de costumbres, para conocimiento de futuras generaciones.
El personaje del presente relato era una mujer con cara de palo, de cuerpo enjuto y vestida de negro, más seria y estirada que la institutriz de Heidi.
No obstante, a pesar de su fúnebre profesión era muy respetada por los servicios que prestaba en los Poblados Marítimos.
Cuando los niños la veían pasar en plena ocupación, con la carga en la cabeza, se escondían mirándola con respeto y temor, pues su tétrica visión le daba un susto al miedo.
Aunque era un personaje silencioso al que no se le oían ni sus pisadas, cabe incluirlo en el grupo del deambular cotidiano dedicado a su trabajo y además para que otras generaciones conozcan los antiguos medios de transporte de aquella época con una carga tan respetuosa y nada corriente.
Se dedicaba a entregar los ataúdes en las casas mortuorias, por cuyo trabajo percibía una asignación del funerario.
Era el ser humano más callado que pasaba por las calles con el ataúd acomodado sobre la cabeza, descansando en una almohadilla que prendía con una cinta atada a la cintura para no dejarla olvidada.
No era extraño que fuese una mujer y no un hombre quien se dedicara a estos menesteres, ya que además solía ocuparse en algunos casos de la piadosa misión de amortajar al difunto, fuese mujer u hombre, por cuyo trabajo recibía una recompensa de la familia del muerto.
Así era como vieron a este personaje los niños de los años veinte, recordándolo hoy con tanto respeto como miedo les daba entonces.
Los titiriteros
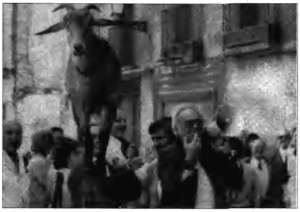 Las calles también ofrecían espectáculos de diversión al aire libre y de vez en cuando llegaban grupos de zíngaros recorriendo las calles y plazas de la ciudad ejerciendo el arte que les proporcionaba un mal vivir con la caridad recibida.
Las calles también ofrecían espectáculos de diversión al aire libre y de vez en cuando llegaban grupos de zíngaros recorriendo las calles y plazas de la ciudad ejerciendo el arte que les proporcionaba un mal vivir con la caridad recibida.
El aviso de la llegada era anunciada con el insistente redoblar del tambor y el estruendo de las trompetas para reunir al auditorio y empezar las demostraciones artísticas con pocas variantes y siempre harto conocidas.
Los trotamundos de titiriteros más conocidos, ya desaparecidos del escenario callejero, eran grupos de zíngaros, llamados húngaros por estos aledaños, que al son de un pandero hacían bailar torpemente a un viejo oso pardo, tan manso como un cordero, aunque por precaución lo conducían sujeto a una cadena unida a una anilla que le atravesaba las narices.
Otra de las demostraciones que ofrecían eran los dromedarios conducidos por monosabios, montados en la joroba, y el número de los perros bailarines con disfraces de cómicos ropajes, más las gracias de monos y chimpancés bailando al son del tambor y la amenaza del chasquido del látigo.
Cada grupo de gitanos tenía bautizada simbólicamente a su cabra, pero la llamada Margarita era la estrella y reina de la escalera. Único cornúpeta capaz de mantenerse en equilibrio subida a la escalera con las cuatro pezuñas juntas sobre un cilindro de madera muy reducido, girando sobre él obedeciendo a la voz y al látigo de su dueño.
Para regocijo de curiosos todavía suele verse trabajar por nuestras calles a una parienta lejana de la vieja Margarita, cuyas generaciones han ido heredando su nombre.
Lluïso el de les pintes
En los años veinte y hasta la década de los treinta estaban muy extendidas y en plena efervescencia las corrientes ideológicas, pioneras de las que en los años sesenta eclosionaron con el nacimiento de los retoños de modernos medios de lucha, nuevas utopías que ocuparon los grupos llamados ecologistas y los verdes, defensores de la naturaleza, agregándoles más adelante los señalados como insumisos objetores de conciencia, que con tanto empeño tratan de defenderse de un “enemigo” no tan invisible como para no ser reconocido.
En siglos pasados los librepensadores eran considerados por las clases conservadoras como el mismo demonio, santiguándose para ahuyentarlo cuando nombraban a la CNT y la FAI, rechazando con terror a los que se declaraban anarco-sindicalistas, naturistas y libertarios, amantes de la divulgación social.
Con la aceptación y prácticas de la unión libre de las parejas entre libertarios se fomentaba más el rechazo de los santones de tumo que luchaban por salvar y defender su ética, representada con sus ideas arcaicas y mojigatas.
Excusándose en la esclavitud y explotación del poderoso capitalismo de la época, algunos de aquellos llamados anarquistas, confundían sus ideales con las pocas ganas de estar sometidos al trabajo obligatorio y elegían su libertad estableciéndose por su cuenta para convertirse en pequeños patronos y pasar más hambre que el perro de un titiritero.
Uno de aquellos liberados fué “Lluïso el de les pintes”, como se conocía a un anarquista confeso antes operario de una fábrica de peines que optó por ser libre para fabricarse los peines y salir a venderlos por las calles, plazas y mercados, en cuya tarea le ayudaba su hijo Lluïset quien, como buen discípulo de su padre, aprendió su escuela al pie de la letra.
La materia prima se la facilitaba un amigo del matadero municipal donde por poco dinero conseguía una carga de cuernos.
Padre e hijo se repartían las zonas de venta quedándose el muchacho en la ciudad, mientras el padre vendía por los barrios limítrofes.
El chaval tenía sus aficiones y su inclinación era ir a ver las mujeres que fumaban, pasando más tiempo en el barrio chino donde sus ventas, según él, tenían más éxito, empleando el siguiente pregón:
-”Doooones… pintes i escarpidors!”
En aquella época el piojo era un inquilino habitual en todas las cabezas generalmente de la gente llana, haciéndose indispensable tener a mano el “escarpidor” para luchar contra las liendres y sus progenitores.
Lluïso siempre se declaró un anarquista puro y convencido, fiel a la doctrina de su padre social el compañero Bakunin, y empleaba con los de su grupo el mismo tratamiento que en el ambiente familiar y padre e hijo se trataban de tú a tú, como dos compañeros sin más apelativos.
A la hora de comer se citaban padre e hijo en la “tenda del capellá”o en “Casa Carnes” a saciar el hambre con un plato de “arròs amb bledes” y poco más porque el negocio no daba para extraordinarios.
Cuando el progenitor le pedía los cuartos a Lluïset, casi siempre se producía un gracioso sainete, porque el mozo regresaba casi siempre sin polvo ni paja, y de esta guisa cuando ajustaban cuentas se desarrollaba el diálogo que iniciaba el padre:
– “Companyero, i les pintes?”
– “Companyero, les he venut”
– “Companyero, i els diners?”
– “Companyero, me’ls he gastat”.
Y al final todo terminaba en anarquista camaradería, con la conformidad del padre, pero con el triste lamento:
-“Companyero, m’has fotut!”.
Voces… (Natzaret, 63)
¡Carn de bou corregut!
La venta de esta baja calidad de carne tenía lugar en la época de ferias para gran alivio de muchos bolsillos, época en que se celebraban las corridas de toros.
La apertura de su venta era anunciada por la voz del pregonero contratado por el carnicero en el Ayuntamiento de Villanueva del Grao que en aquella época se hallaba situado donde hoy está la plaza del Tribunal de las Aguas, empleo atendido por el ciudadano Salvador Futió, pregonero municipal, con la misión de recorrer las calles sonando la trompeta y con voz cantarína invitar al vecindario a comprar: “¡Carn de bou corregut!”.
La Diputación provincial administraba la plaza de toros con los derechos de comercializar la carne de lidia; después del reparto benéfico a los asilos de ancianos, huérfanos y hospitales, vendían la sobrante a las carnicerías que la solicitaban para expenderla al público a precios muy económicos, ocasión que era aprovechada por las familias humildes, abandonando por unos días el bacalao y la sardina que habitualmente consumían los pobres.
Las Butifarreras
Todos los pueblos de interior se arrogaban poseer la receta de “les millors botifarres en oli”, pero exceptuando las de Turís que eran famosas, el pueblo de Chirivella se llevaba la parroquia.
Aunque en todas las carnicerías de la época fabricaban los embutidos para el consumo diario de su clientela, la competencia venía de Chirivella, con justa razón, tanto por lo sabrosas como por la economía a pesar de que los ingredientes principales eran la cebolla, tocino y sangre además del toque de las especias.
Las butifarreras de Chirivella dominaban el mercado de los Poblados Marítimos y cada día recorrían la zona sendas cestas en los antebrazos repartiendo de casa en casa, tabernas y comercios los encargos de la semana, al tiempo que se anunciaban:
“¡Dones, la botifarreraaaa!”
Era costumbre y normal ver en los tendederos de las casas, largas ristras de morcillas tendidas a orear, o en las llamadas carneras, donde se conservaban aireadas y frescas y protegidas de la moscarda.
Se decía que las morcillas eran la carne del pobre por lo asequibles que eran ya que se podían comprar por una aguileta.
Sin quitar valor a lo dicho aprovechamos el tema para rendir un sabroso recuerdo a las “butifarres de la Vinsa” que la tía Visenta, esposa del carnicero de Nazaret conocido por el tío Caldera, sabía adobar con su receta secreta.
Hace unos sesenta años que desaparecieron del comercio ambulante las butifarreras, pero no por ello se dejaron de saborear las butifarras de Chirivella, actualmente distribuidas por la empresa Embutidos Besó, herederos de las desaparecidas sagas de las butifarreras.
La carabassera
 Antiguas necesidades obligaban a las clases más pobres a dedicarse a cualquier actividad para ayudar a la economía de las familias, necesidades que agudizaban el ingenio de los luchadores contra la miseria que no queriendo sucumbir y agregarse al grupo de mendigos y pedigüeños, siguieron mejores ejemplos, naciendo el tan variado mercado de vendedores ambulantes que formaron la típica estampa tan popular de la que antiguos cronistas nos deleitan con sus relatos.
Antiguas necesidades obligaban a las clases más pobres a dedicarse a cualquier actividad para ayudar a la economía de las familias, necesidades que agudizaban el ingenio de los luchadores contra la miseria que no queriendo sucumbir y agregarse al grupo de mendigos y pedigüeños, siguieron mejores ejemplos, naciendo el tan variado mercado de vendedores ambulantes que formaron la típica estampa tan popular de la que antiguos cronistas nos deleitan con sus relatos.
Aquellos personajes que ofrecían su mercancía a voces por la calle solían con su cara sonriente y solícita ocultar la verdad triste de sus penurias.
La llegada de la “carabassera” era esperada todas las tardes por los golosos, para saborear la dulce calabaza asada. “¡La carabasseeeera! ¡Dolça com la mel!”
Era el conocido pregón que se oía de la “tía Malaena”, veterana “carabassera” que recorría las calles del barrio con su dulce cargamento recién sacado del homo, sobre una tabla apoyada a la cintura.
Como golosina e incluso merienda era barata en aquella época, pues por pocos céntimos cortaban una buena porción del amarillo dulce como la miel; no tenía desperdicio, pues asada se podía comer hasta la corteza, incluso las pepitas tostadas con sal eran también muy solicitadas.
El formatger
Hasta la década de los años veinte existieron las antiguas industrias familiares dedicadas a elaborar los populares “formatgets” con leche cuajada.
Estas industrias estaban muy extendidas. Pero la más conocida en los Poblados Marítimos fué la del llamado Furió, con su negocio y vivienda en un bajo de la calle de El Progreso del Canyamelar donde todavía existe con el número 1.
Todos los miembros de la familia tomaban parte en la tarea de la elaboración; mientras el matrimonio era el encargado de batir y cuajar la leche, los hijos ayudaban a llenar los pequeños moldes de hojalata provistos de orificios para escurrir los restos de suero.
Como buen padre Furió no dejó nunca de enviar a sus hijos a la escuela, pero con licencia del maestro de permitirles salir antes para poder dedicarse a la venta ambulante que tenía lugar justo a la hora de comer del mediodía y lo acostumbraban a tomar como postre espolvoreados con azúcar y canela y en la merienda de los niños con aceite y sal entrepán.
A las doce se veía desfilar puntualmente al padre y a los hijos repartidos cada cual por una calle con las amplias y achatadas cestas de mimbre, forradas de zinc para evitar el goteo, colgadas en bandolera pregonando la apetitosa golosina:
“¡El formatger!
¡Formatgets!
¡Matoooons!”
Era una golosina barata y de tanta aceptación que volvían a casa con las cestas vacías.
Hace años que desapareció aquella industria casera y la venta ambulante del formatget, cuyo producto pionero se convirtió en el actual yogurt que elaboran en las grandes industrias lácteas.
Voces… (Natzaret, 64)
El maquinero
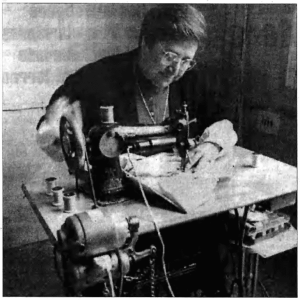 La máquina de coser fué en otros tiempos el gana-pan de las modistas y costureras, y una alcancía para la economía de los hogares de familia numerosa. En los que ejercía de hada protectora de los bolsillos pobres, convirtiendo en pantalones nuevos para los pequeños, los viejos del padre.
La máquina de coser fué en otros tiempos el gana-pan de las modistas y costureras, y una alcancía para la economía de los hogares de familia numerosa. En los que ejercía de hada protectora de los bolsillos pobres, convirtiendo en pantalones nuevos para los pequeños, los viejos del padre.
Antaño no faltaba en ningún hogar modesto la máquina de coser, exceptuando los pobres de solemnidad, siendo un elemento tan necesario, que era considerado imprescindible incluirlo en el ajuar doméstico de la casa, de obligada aportación al matrimonio. Uno de los vendedores ambulantes que todavía se veía por las calles en la década de los veinte era un artesano que el vulgo llamó “El Maquinero”, experto en la reparación, limpieza y venta de accesorios para las máquinas de coser, especialmente aceite, alcuzas, canillas y agujas, ofreciendo sus servicios pregonado en un valenciano vulgarizado, pero normal de la época:
“¡S’apanyen màquines de cusiiir!”
Fue un oficio en decadencia, que aunque desapareció su actividad ambulante, la experiencia artesana quedó en manos de sus descendientes que la ejercieron hasta entrada la década de los cuarenta, los vecinos de Nazaret disponían para estos servicios de un artesano llamado Antonio Díaz, uno de los últimos maquineros de nuestro tiempo sirviendo a domicilio, persona grata muy extrovertida y apreciada por quienes le conocían, que falleció el 20 de julio de 1992.
El Ajero
El Ajero era otro personaje del invierno que venía acompañado de las mismas voces que tan familiares nos eran a la llegada de la estación invernal. Procedente de Villena con trenzadas ristras de ajos colgadas al hombro y antebrazo, recorría las calles vendiendo su perfumada mercancía, con un tufo nada agradable para las narices delicadas, pero muy estimada por las amas de casa para la cocina por el exquisito sabor que le daba a los condimentos de muchos guisos, especialmente indispensable para el “All-i-pebre” y el “All-i-oli”.
Los ajeros eran del grupo de trotamundos de a pie que nos visitaban periódicamente y fieles a la cita anual. De ellos decían las viejas comadres, que eran hombres santos que venían con los ajos espantando a su paso a los malos espíritus y a la vez con un remedio casero para aliviar y prevenir el reuma, lanzando al aire su acostumbrado pregón:
“¡El ajerooo!, ¡ajos de Villena!”
El Datilero
El constante y penetrante pregón del datilero era oído a tres esquinas más allá de donde voceaba su anuncio de llegada aireando su reclamo para atraer a la chiquillería…
“¡Al dátiiil! ¡Dolços com la mel!¡De rameta i dolços!”
Por un chavo se conseguía una “rameta de dàtils” si acertabas a la primera tirada atravesar el asa del cesto que colocaba previamente el datilero a bastante distancia de la raya que marcaba con tiza en el adoquinado o con un palo si el suelo era de tierra.
Entre el tropel de chicos que se concentraban al lado del cesto, abundaban los pilludos siempre faltos del chavo, pero linces para aprovechar los descuidos del datilero, lo que le obligaba a vigilar el cesto con un ojo y con el otro a las manos largas de los pillos, sin dejar de emitir sus pregones:
“¡Datilerooo dàtils ¡¡Dàtils de rameta ¡¡Dolços com la mel!
La Servera
Cuando los frutos estaban en sazón, aparecían los vendedores ambulantes y entre ellos llegaba la veterana servera más conocida por los niños de los barrios, mujer pequeñaja y enjuta de carnes, con mirada torva y ojos de pescado rabioso.
Voceaba sin parar la mercancía con su habitual pregón:
“¡Serves i sorolles! ¡La servera… maureeets!”
Los que la conocieron, la recuerdan como una persona quisquillosa y regañona, pero de buen corazón, para que los nanos se fueran contentos por lo colmado de las porciones que servía.
Su estatura y cuerpo era tan menguado que formaba uno solo unido a las cestas en jarras que al abultar más que ella parecían andar solas.
Poco más se puede añadir a su popular persona, a no ser su voz tan familiar para los chiquillos que acudían a su pregón, y su veteranía para distinguir a los pillos que intentaban abusar de sus flacas fuerzas pidiéndoles las monedas antes.
L’Astorero
Se acostumbraba a decir, que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, y muchos artesanos y comerciantes siguiendo el consejo, salían a la calle a vender, ofreciendo de puerta en puerta su oficio y productos.
El espartero era uno de ellos, que recorría las calles gritando:
“¡L’Astorerooo! ¡Astooores i Ruedooos!”
Era una artesanía manual confeccionada de esparto, con algún adorno tenido para dar vistosidad a las esteras y ruedos, éstos, pieza muy empleada para los comedores y mesas camillas durante los meses de más frío.
La mayoría de los estereros ambulantes tenían sus establecimientos en la ciudad donde vendían alfombras de lana y algodón de mayor calidad, a pesar de formar parte de las voces del comercio que inundaban las calles.
Aunque ya había desaparecido el sistema ambulante del pasado, actualmente nos hemos visto invadidos por otros vendedores de alfombras de grupos de emigrantes musulmanes, venidos en busca de una mejora de vida, huyendo de la pobreza de sus pueblos, grupos que crecen cada día más en nuestra nación uniéndose al fenómeno étnico que aumenta por individuos de otras razas africanas, haciéndonos recordar a los emigrantes chinos vendiendo “colales balatos” en la década de los años veinte.
Voces… (Natzaret, 65)
El granerer
 Era un personaje de la antigua saga de escoberos procedentes de Torrente al que dicen “el poble de les graneres”, de donde radicaba la fuente de la materia prima que les abastecía, considerado la cuna del nacimiento de la escoba torrentina.
Era un personaje de la antigua saga de escoberos procedentes de Torrente al que dicen “el poble de les graneres”, de donde radicaba la fuente de la materia prima que les abastecía, considerado la cuna del nacimiento de la escoba torrentina.
Para señalar la importancia que tuvo Torrente con esta industria, hemos de destacar que las autoridades locales estudian el proyecto de erigir una estatua en homenaje a la legendaria persona del granerer.
Era habitual ver a diario a estos laboriosos artesanos por las calles y plazas de la ciudad y barrios obreros.
El oficio consistía en reponer con hojas de palma las desmochadas escobas, utilizando la misma caña o palo de las viejas, aunque siempre llevaban un par de escobas nuevas para la venta, así como para la fiesta de reyes venían provistos como reyes magos de oriente con una carga de pequeñas escobas para juguete de las niñas.
Aunque su misión y obligación era dejar contentas y satisfechas a las vecinas, también era importante tener buen carácter y labia para entretener y agradar, sobre todo a las que les gustaba el coqueteo -hoy se dice “marcha”- pero a los escoberos no les faltaba “chispa” para asegurarse la adhesión de la clientela.
Uno de los más veteranos que venía a los poblados marítimos, era un vejete de cuerpo enjuto y desdentado “amb mocador al cap” que por desgaste de anunciar durante tantos años terminó por no pronunciar bien el pregón y con voz aguda y temblorosa lanzaba al aire una sola frase: “¡¡graaaaniiir!!”.
El llanterner
Por necesidades obvias, en épocas pasadas se procuraba en todos los hogares prolongar la vida y empleo de muchos objetos y utensilios de uso doméstico, como ollas, cacerolas, lebrillos, tinajas, paraguas, etc. Y los grupos de gitanos tenían en exclusiva desde antiguo las industrias artesanas más humildes y de obligada necesidad, dado el nivel tan bajo en la economía del pueblo llano ,cuyo trabajo se desarrollaba entonces en plena calle por los artesanos ambulantes.
Cualquiera de ellos podía realizar toda clase de chapuzas, pero existían los más expertos especializados en una tarea, como el llanterner, quien con su herramental al hombro y la improvisada fragua portátil siempre encendida con carbón vegetal, con los soldadores al rojo vivo, dispuestos a fundir el estaño de los parches en las ollas y cazuelas agujereadas, anunciando su habitual pregón: “¡llanterneeer! ¡Apanyar tota classe de porcelana !”. Como curiosa anécdota, no era extraño ver aparecer alguna ama de casa con un orinal para reparar y prolongar su uso.
El lañador
Era otro artesano especializado en la reparación de lebrillos, tinajas y toda clase de cacharros de loza basta, uniendo con lañas metálicas las rajas de los utensilios quebrados por golpes.
Por lo laborioso del trabajo, resultaba muy curioso para los niños ver el bailoteo del berbiquí dando medias vueltas, manejado por la mano del artesano perforando el largo rosario de los puntos de anclaje de las lañas (enganches) a lo largo de la raja del cacharro, entretenimiento que le rodeaba de curiosos, mirándola girar, para después de terminado su trabajo proseguir su camino pregonando su especialidad: “¡El lanyaor! ¡Apanyar cossis i llibrells!”.
El paragüero
Entre los distintos artesanos remendones de la época que pululaban por los barrios estaban los paragüeros, muy populares en todo tiempo pero con preferencia en la época de las lluvias recordando al vecindario sus paraguas y sombrillas averiadas, ofreciendo su arte en reponer las varillas rotas y cualquier otro remiendo que precisaran, empleando como materia prima viejos paraguas procedentes de los desechos de gentes de clase más principal de la ciudad.
Era un oficio de exclusiva necesidad de la clase media y obrera cuyos dominios radicaban en los barrios más modestos.
Los paragüeros se caracterizaban por su pobre indumentaria y la carga de paraguas viejos al hombro junto a la caja de herramientas que llevaban en bandolera, y su imprescindible y habitual pregón, voceando: “¡S’apanyan paraguas y sombrillas… el paragüerooo!”.
El calderero
La especialidad de este artesano ambulante era la reparación y construcción de calderos. Conocidos en el lenguaje popular por “el paellero” anunciándose en su pregón como: “¡El paellerooo! ¡Apañar calderos y paellas!”, martilleando en su caminar, sobre el anverso de una sartén que le servía de reclamo, extendiendo un sonido repiqueteado anunciando su presencia por las calles de los barrios.
Para realizar los trabajos montaba su improvisado taller en plena calle clavando en tierra el pincho del yunque portátil, y como un experto cirujano, -valga la comparación-, procedía a recortar en los calderos y paellas la zona quemada y perforada por el uso, para cubrirlo con un parche claveteado con remaches martilleando sobre el yunque.
Voces… (Natzaret, 66)
El carbonero
 Desde los primeros fuegos empleados por los primitivos para defenderse del frío y dejar de comer alimentos crudos, el ser humano a utilizado otros medios y elementos. Hasta que llegó la era del descubrimiento del gas natural, llamado butano.
Desde los primeros fuegos empleados por los primitivos para defenderse del frío y dejar de comer alimentos crudos, el ser humano a utilizado otros medios y elementos. Hasta que llegó la era del descubrimiento del gas natural, llamado butano.
La leña fué y continúa siendo el más sano y el mejor combustible natural, nada contaminante al medio ambiente.
Su decadencia en el uso, llegó con el empleo de la hulla, carbón mineral folis, del que se obtenía el gas Lebón, cuyo residuo también se empleaba como combustible, llamado carbón de Coque.
En el período de consumo de los combustibles antes dichos, el más empleado por las clases populares, era el carbón vegetal. Producto de la combustión incompleta de la madera de carrasca, elaborado por los leñadores en las afueras de los bosques.
A principio de la década de los años treinta fueron introducidos los hornillos de alcohol, gasolina y petróleo, siendo este último combustible el que absorbió el uso del alcohol y gasolina, por ser de más seguridad en su manipulación y más económico. También se llegó a emplear el hornillo de “quemaserrín” y el de electricidad, éste más caro, pero de uso más limpio y encendido tan rápido como el de gas ciudad.
Existieron épocas con altibajos por competencia y escasez de materias primas, pero el carbón vegetal fué el combustible de más larga vida, empleándose todavía en algunos usos, gozando de buena salud, incluso en su elevado coste.
Como centro de esta crónica nos ocuparemos a título de curiosidad del uso y venta del carbón vegetal y sus derivados que de tanto consumo fueron hasta poco después de 1.940 que se impuso la utilización de los hornillos de petróleo como única alternativa para la economía doméstica de la época.
Las carbonerías eran los establecimientos de abastecimiento de combustible para uso familiar, donde además del carbón como principal artículo de consumo, se vendían subproductos del mismo, llamados bolas, carbonilla, molina, piñol y el “carbó de París”.
Tanto las bolas como “el carbó de París” eran elaborados con carbón molido y prensado en bolsas y pastillas, la carbonilla era el residuo que se desprendía en el trasiego del carbón vegetal, así como la molina era el producto de criba del carbón, ambos empleados en los braseros.
El piñol era otro combustible, que por sus cualidades de más duración y conservación de sus calorías en la combustión, se empleaba exclusivamente en los braseros; su origen vegetal procedía de los huesos de la aceituna, triturados en la elaboración del aceite.
Las mismas carbonerías practicaban la venta ambulante con un carro tirado por una caballería anunciando su paso voceando por las calles.
Los más conocidos en la década de los años veinte en nuestro poblado, eran la de Alejandro Montoro, que la tenía en la calle Mayor de Nazaret, extendiendo la venta a las cercanas huertas de la Punta y Pinedo. Se encargaba de ella Antonio Tomás, empleado que de pequeño tenía de “criaet”, a quien todos conocían por “Toni el carboner”.
Otro vecino de Nazaret llamado Francisco Palem, explotaba su carbonería en el desaparecido barrio de Cantarranas, con su esposa María al frente de la venta.
A la vez, el barrio de Cantarrana era frecuentado por el tío Nelo, carbonero que llegaba todas las tardes del Grao donde tenía su carbonería en la antigua calle de Chapa.
Por el tono tembloroso y lastimero del: “Carbóooo!” que emitía anunciando su paso con el carro, parecía quejarse dolorido.
El Tío Nelo demostraba tener un declarado espíritu misionero, con manías de acristianar negritos, ya que lo practicaba con el carbón y siempre lo tenía remojado para… que pesara más.
Voces… (Natzaret, 67)
El cadirer
El cadirer era uno de los tantos artesanos que a diario se cruzaban por la calle con el numeroso y variado grupo de oficios ambulantes que se dedicaban a buscarse la vida.
Salía de su casa taller a recoger las sillas que le confiaba la clientela para reparar y colocar los asientos de enea, anunciando su presencia voceando su habitual pregón: “¡Dooneees…. el cadireeer! ¡apanyar cadires!”.
En uno de los barrios más populares de los poblados marítimos, tenían su taller dos de los cadirers más conocidos; uno era de la saga de los Aparicio que apodaban los Colilleros; el otro cadirer se llamaba Vicente Rodríguez, el más solicitado por ser de los mejores artesanos que había en la zona, en cuyo taller “embovaven” su esposa Pilar y sus hijas Conchita y Pilareta, mientras que él se encargaba de la carpintería, recogida y entrega a domicilio de los trabajos.
El tío Visent el cadirer como le conocían, era un hombre de constitución robusta, que resistía sobre su cabeza más carga que un elefante, y por sus cualidades físicas se lo rifaban algunas senyoretas del Grau.
Cuando volvía a casa después del reparto y recogida diaria, regresaba con un voluminoso y enmarañado cargamento de sillas sobre su cabeza, manteniendo el equilibrio con una mano mientras en la otra llevaba la pequeña silla que como señuelo le acompañaba en sus recorridos.
Aunque el cadirer ambulante hace tiempo que desapareció, resulta sorprendente ver de vez en cuando por los barrios del marítimo a algunos de estos personajes trabajando en plena calle en su improvisado taller, ofreciendo con su presencia un pequeño rescoldo de una artesanía que para muchos sólo es un recuerdo del pasado.
El castañero
 En los atardeceres del invierno, cuando los empleados llamados “gaseros” se dedicaban a encender los faroles de gas que en los años veinte todavía alumbraban las calles de los barrios marítimos, se empezaban a oír las voces de los vendedores nocturnos, entre ellos el popular castañero, que dejando el hornillo encendido al cuidado de la mujer asando castañas, recorría las calles gritando: “¡A la rica castanya torrà!”, ampliando de vez en cuando su pregón con tonadilla incluida que decía: “¡Castanyes torrades, calentes i bones! El castanyero que se’n va…perqué té por a la riuà”.
En los atardeceres del invierno, cuando los empleados llamados “gaseros” se dedicaban a encender los faroles de gas que en los años veinte todavía alumbraban las calles de los barrios marítimos, se empezaban a oír las voces de los vendedores nocturnos, entre ellos el popular castañero, que dejando el hornillo encendido al cuidado de la mujer asando castañas, recorría las calles gritando: “¡A la rica castanya torrà!”, ampliando de vez en cuando su pregón con tonadilla incluida que decía: “¡Castanyes torrades, calentes i bones! El castanyero que se’n va…perqué té por a la riuà”.
El miedo a la riada del pregón tenía su fundamento atribuido a un castañero que hubo en épocas anteriores que acostumbraba a ir más “alumbrado” y “caliente” que la mercancía que vendía. Una noche fría fué arrastrado por una fuerte avalancha de agua de una de las frecuentes riadas del Turia que se desbordaban inundando los portales. Por fortuna pudo ser rescatado sano y salvo.
El suceso fué muy comentado y como la sátira popular siempre va a flor de imaginación, lo bautizaron de por vida como el “castanyero de la riuà” y las futuras generaciones mantuvieron su recuerdo en el pregón.
Los vendedores nocturnos iban provistos de un farol de aceite o carburero como guía y piloto para ser vistos, pero además les era de mucha utilidad para ver las monedas y evitar ser engañados en el pago dado que entre los “chavos negros” había abundancia de los llamados popularmente de “barbeta” y los “francaises” considerados falsos, a pesar de que circulaban con bastante tolerancia.
Añadiendo un poco de historia de los chavos falsos que circulaban mezclados con la calderilla legal, hemos de aclarar que los de “barbeta” eran los franceses con el busto de Napoleón III acuñados en 1853, rechazando también los italianos del rey Víctor Manuel y los del rey bigotudo Humberto I de Saboya.
A los chavos ingleses del rey Jorge V les llamaban “one peny” y los “francaises” como su nombre indica eran de la República Francesa acuñados en 1911 y 1913.
Los chavos negros, llamados así en el lenguaje popular, eran empleados por los chavales para jugar al “rotgle” y al “canut”, siendo los de más aceptación las “isabelinas” del reinado de Isabel II de España y los portugueses con el busto del último rey Carlos I llamados “vint-reis” más estimados por el espesor del canto más grueso, para “sacar las aguiletas” con más facilidad del “rotgle”.
Voces… (Natzaret, 68)
Carameleros y “regalisieros”
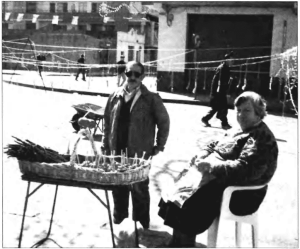 Los carameleros eran los grandes tentadores para los golosos amantes del dulce.
Los carameleros eran los grandes tentadores para los golosos amantes del dulce.
Diariamente tenían asegurada la venta con la clientela infantil de los barrios, ofreciendo a voces el rico “¡Pirulí de La Habana!”.
Este dulce fué uno de los caramelos más populares en la década de los años veinte. Una especialidad de origen caribeño cuya receta fué importada de Cuba cuando la isla era colonia española.
Su nombre respondía a la forma de cono alargado y puntiagudo montado en un palillo de soporte.
Hace tiempo que el pirulí perdió su popularidad y fué no hace muchos años por otra modalidad con figura redondeada, menos agresiva para los niños, que se llamó “chupachup”, invadiendo posteriormente el mercado de las paradetas con su pariente la actual piruleta.
Los puntos de venta más comerciales y discutidos entre los vendedores ambulantes de golosinas eran las puertas de los colegios a las horas de salida de los alumnos. También ocupaban la entrada a los cines a donde acudían los poleros y mantecaeros en la temporada estival, sin que faltaran los regalisieros, que era otro correcalles y colegios cargado con su manojo de regaliz.
En aquellos años 20 apareció otro tipo de caramelo llamado “fan-fan” al que los vendedores le aplicaron tonadilla y repique incluido en su pregón: “¡Caramelitooos fan-fan amb una aguileta no en fan i amb un chavo te quedes amb fam!”.
Se supone que aquel romance era una recomendación para que gastaran más de un chavo.
En los poblados marítimos existieron varios carameleros ambulantes pero uno de los más populares fué Lucas Trinidad que tuvo su artesana industria casera en la desaparecida plaza de San Roque, esquina a la calle de la Paz del Grao, zona situada en el solar actual entre la estación y el bar Calabuig.
Con su receta particular elaboraba toda clase de dulces en especial las manzanas recubiertas de almíbar con una banderilla para tomarlas. Para transportar la gran variedad de su colmado ambulante, Lucas disponía de un destartalado y desnivelado carromato que semejaba una nave a la deriva dando bandazos de babor a estribor al rodar empujado sobre el desigual pavimento.
Por las tardes lo situaba en la puerta del cine Benlliure, desaparecido después de la guerra civil víctima de la piqueta con el nuevo nombre de cine Lauria. Aunque la venta ambulante de otros tiempos es ya historia del pasado, el caramelo sigue vigente en el mercado, vendiéndose en las populares paradetas, nuevos establecimientos creados en los últimos años, donde se vende la prensa, chucherías y toda clase de baratijas.
Lo que no ha desaparecido es el viejo título de Lucas Trinidad, cuya popularidad fué heredada por su hijo Ricardo, conocido vecino de Nazaret por el nombre de “Ricardo el caramelero”.
Voces… (Natzaret, 69)
Torratera y torronera
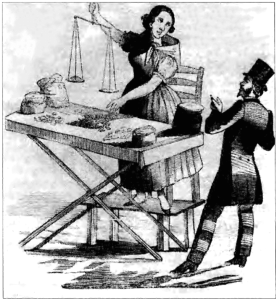 Eran matronas rebosantes de salud, como calificaban en aquella época a las féminas rellenas y pechugonas de entonces.
Eran matronas rebosantes de salud, como calificaban en aquella época a las féminas rellenas y pechugonas de entonces.
Estas populares vendedoras eran puntuales a la cita de las fiestas para montar la “Pará” o “Taulell” en los lugares más estratégicos de los barrios donde se celebraban las fiestas patronales de las parroquias de la ciudad y arrabales, sin faltar a “les festes de carrer” que antaño se celebraban con más profusión.
La torratera, como su nombre indica, era la que despachaba frutos secos a peso, con preferencia los garbanzos tostados conocidos popularmente por “torrat”.
La torronera vendía dulces, especialmente los turrones de Jijona y las famosas peladillas de Alcoy.
En la elaboración de los turrones empleaban frutos secos tostados y miel, con preferencia la almendra y en las peladillas la almendra entera tostada y recubierta con un baño de azúcar blanqueada.
La presencia de estas buenas mozas con sus blancos mandiles almidonados, luciendo su bello porte con marcado escote, eran figuras imprescindibles de la estampa tradicional de las fiestas, y sin ellas el ambiente hubiera carecido del clásico sabor festero.
Con el “porrat” y las peladillas podían los mozos allanar el acercamiento a su deseada y poder entablar conversación de cuya relación podía llegar a un compromiso en la vicaría y para los novios era obligatorio llevarle turrones a la futura suegra y tenerla contenta y tolerante.
L’herbasser
No hace más de veinte años todavía se veía por las calles de los barrios a “l’herbasser” con el carro y su voluminoso cargamento hasta la “sorra” con garbas de alfalfa.
Eran restos del comercio ambulante que desde tiempos pasados circulaban vendiendo de puerta en puerta la hierba, alimento imprescindible para los conejos.
Eran de los menos ruidosos, a no ser el que producían los cascabeles de la caballería, sonido que denunciaba su paso por las calles y que iban dejando en las puertas los manojos de alfalfa de sus clientes fijos, al tiempo que avisaban de su presencia con su habitual reclamo: “¡¡ama la herba!! ¡¡doones l’herbasseeeer!!”.
“Els herbassers” eran labradores de las huertas cercanas a la capital, cultivadores de campos de alfalfa para abastecer a su clientela en cada barrio, como el que venía a Nazaret dos veces a la semana.
En aquella época había la costumbre, obligada por necesidad, de la crianza de conejos en la mayoría de las familias, para el consumo de casa, pero en especial para ayuda de la economía con la venta a las llamadas “gallineras” del mercado, dedicadas a la reventa de carne de conejo y gallina.
En los años veinte y primeros de los treinta, existieron en el mercado de Nazaret, dos puestos de venta de carne de conejo y gallina, el de Dolores Pérez, madre del popular “Peretes”, y el de Miguela Calomarde, que se abastecían de los criaderos particulares de la vecindad, a razón de 3 pts/Kg de conejo vivo y 6 pts/Kg de gallina.
Aquel comercio de venta en los mercados, marcó una época; de pasar de la penuria en la mayoría de las familias, a la mejoría del bolsillo de las amas de casa de “Media capa”, permitiéndoles la comodidad de comprar a las “gallineras” del mercado, lo que todavía era un lujo para otras familias.
Con estas mejoras, y el incremento progresivo del poder adquisitivo, quedó sentenciado a no muy largo plazo, la desaparición del típico “Herbasser”, a causa del nacimiento de las granjas de las que actualmente se abastecen para la reventa del conejo pelado, y los pollos desplumados, los nuevos establecimientos llamados “Pollerías”, de las que en Nazaret la pionera fué Vicentica Estors, “la gallinera”, hija de la famosa carnicería del “tío Caldera”.
Voces… (Natzaret, 70)
Espolsadors i voladorets
 La escasez de trabajo era moneda corriente en los años 20 y aldabonazo que repicaba en la puerta de los hogares humildes invitando a procurarse el cotidiano sustento con el escaso producto que les producía cualquier “modus vivendi”.
La escasez de trabajo era moneda corriente en los años 20 y aldabonazo que repicaba en la puerta de los hogares humildes invitando a procurarse el cotidiano sustento con el escaso producto que les producía cualquier “modus vivendi”.
Movidos con la ayuda de la imaginación los más ingeniosos lo conseguían con la venta de sus creaciones, en este caso empleando solo papel y cañas.
Tales fueron los populares vendedores ambulantes de “espolsadors per aventar les mosques”, utensilios de mayor venta en verano por la abundancia de moscas, muy útil para ahuyentarlas las amas de casa y sobretodo en las tiendas y mercados.
Estaba confeccionado con tiras de papel de seda de varios colores, sujetas a un extremo de la caña, con la que podía espantar a los molestos insectos que con su insistente tozudez atacaban mercancías para libar sus jugos.
Otros avispados artesanos fueron los vendedores de “voladorets”, juguete muy sencillo y fácil de construir disponiendo de papel y cañas.
Se trataba de pequeños molinillos de papel cuyas aspas se ponían en movimiento accionadas por el viento sujetas por un eje sobre el extremo de una caña.
El juguete hacía las delicias de los pequeños y fácil de adquirir pues su precio era de un chavo, fabricados con papel de periódico o bien a cambio de viejas alpargatas con suela de cáñamo.
Estos artesanos fueron dos personajes más de aquellos voceadores callejeros ya desaparecidos que con su humilde sencillez llenaba el ambiente con sus variados sonidos, anunciando “els voladorets per als xiquet” y “els aventadors per a les mosques”, esos primeros como modestos sustitutos de los actuales ventiladores.
El faixer
 “El faixer” era otro de los personajes del grupo de vendedores ambulantes que pasado el verano paseaban las calles voceando su pregón: “¡El faixero! ¡faixerooo faixes! ¡faixes de Morella!”.
“El faixer” era otro de los personajes del grupo de vendedores ambulantes que pasado el verano paseaban las calles voceando su pregón: “¡El faixero! ¡faixerooo faixes! ¡faixes de Morella!”.
Originario de Morella venía cargado con un fardo de fajas a cuestas, prenda de mucho uso en otras épocas, por la gente obrera. Especialmente empleada por carreteros, portuarios, pescadores y labradores, en cuyo trabajo tenían que aportar mucho esfuerzo principalmente en la carga y descarga de las mercancías en el puerto, que en aquella época se realizaba a brazo.
Para una mayoría era una prenda indispensable para sujetar los calzones a la cintura y sobre todo como protección de la riñonera y defensa contra el frío invernal, con una de reserva para vestir los domingos, distinguiéndose de la clase más pudiente, que usaba para abrigarse la capa española.
Además de las cualidades del uso que tenía la faja, servía de bolsillo portamonedas estilo faltriquera, situado en el último extremo de su amarre a la cintura, formado con doble tela y una pequeña abertura que se cerraba con una anilla corrediza de metal dorado para aprisionar las monedas.
Sobre el uso de la faja interesa incluir también a los chulos, pinchos y aficionados a la tauromaquia, entre ellos gente de mucha presunción y de poco trabajo, que podían elegir entre las fajas de color, blancas, azules y especialmente las rojas, propias para lucir en las tardes de corrida de toros, completando el atuendo con el pañuelo de seda anudado al cuello con las puntas colgando con descuido y coqueta intención, terminando el acicalado con la clásica gorra de medio lado.
En el comienzo de los años 30 fueron cambiado las modas y los usos, abandonando poco a poco em empleo de la faja para vestir, quedando reservada solo para el trabajo, y con la mejora del poder adquisitivo se empezó a usar el recién creado “gabán mío” que puso a la venta la popular y tradicional “casa conejos” de la calle San Vicente, antiguo almacén de prendas de vestir, confeccionadas en sus talleres de la calle de Cádiz y en la Avenida del Puerto n° 54.
Voces… (Natzaret, 71)
La lagarterana
No hace muchos años que todavía se veía por las calles la antigua estampa de la lagarterana ataviada con la barroca y típica vestimenta de su tierra, con múltiples refajos y vistosa falda adornada, vaporosa y ampliamente acampanada, peinada a la costumbre de lagartera -tocado con un pequeño pañuelo bordado cubriendo su alto moño rematado sobre la cabeza-.
Eran portadoras de fardos con bordados envueltos en un gran pañuelo de lino bajo el brazo sujeto con el delantal por uno de los cornijales para ayuda de llevar la carga.
Venían de Lagartera de la imperial provincia de Toledo a vender de puerta en puerta el producto del trabajo de todo el invierno, los bordados, adornos y puntillas de bolillos primorosamente elaborados por las manos de las laboriosas artesanas, que al verlas por nuestras calles llamaban mucho la atención con su presencia por el atuendo tan original que llevaban.
Iban acompañadas por su lagarterano con vestimenta no tan atractiva pero completando la típica estampa, muy llamativa para servir de señuelo y propaganda sin necesidad de recurrir al pregón en voz alta.
Estos personajes al igual que muchos otros han desaparecido del escenario callejero, así como el producto artesanal que vendían, habiendo sido absorbido por las nuevas industrias mecánicas creadas por el progreso, que si bien son un descanso para el esfuerzo humano, sólo producen un producto descafeinado menos estimado y de menor valor artístico.
El sucrer
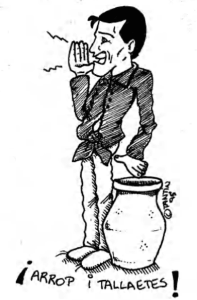 Fieles a la cita de cada año empezaban a oírse las voces de los vendedores de confituras y del famoso “arrop i tallaetes”, dulce preparado con la corteza de la calabaza, melaza e higos secos y azúcar, siguiendo fielmente las viejas recetas heredadas de los antepasados pobladores de Benigànim.
Fieles a la cita de cada año empezaban a oírse las voces de los vendedores de confituras y del famoso “arrop i tallaetes”, dulce preparado con la corteza de la calabaza, melaza e higos secos y azúcar, siguiendo fielmente las viejas recetas heredadas de los antepasados pobladores de Benigànim.
Eran varones habituados a los largos caminos que obligadamente recorrían para llegar al mercado ambulante de las ciudades con su habitual blusa gris anudada a la cintura, conduciendo el mulo del ronzal, cargadas las sarias de orzas llenas de rica confitura, pregonando con voz cantadora:
“¡Dooones… confitura de sucreee! ¡Arrop i tallaetes!”
Era habitual ver además frescachonas mozas de rollizas carnes y limpios atuendos con una orza apoyada en la cintura y la cesta con la reluciente balanza de metal y las pesas, ofreciendo de puerta en puerta la dulce golosina.
Otros de los que venían a endulzar el paladar provocando la glotonería eran los serranos que vendían pregonando la rica “¡mel de romer!” producida por las laboriosas abejas de los cuidados colmenares.
La miel fué siempre muy recomendada por las viejas y sabias comadres como santo remedio para curar los resfriados, tomándola disuelta con sustancia de arroz hervido muy caliente.
Voces… (Natzaret, 72)
El pellero
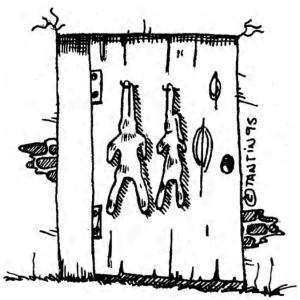 El pellero era otro correcalles que desapareció del comercio ambulante de una época, cuyo negocio consistía en comprar pieles de conejo, despojo que años antes era arrojado al estercolero como desecho cuando sacrificaban algún animal en casa.
El pellero era otro correcalles que desapareció del comercio ambulante de una época, cuyo negocio consistía en comprar pieles de conejo, despojo que años antes era arrojado al estercolero como desecho cuando sacrificaban algún animal en casa.
La figura del pellero se creó por la necesidad del sector más pobre de la sociedad que les obligaba a ejercer cualquier actividad que pudiera producirles algún beneficio para sobrevivir, aunque eran explotados por los mayoristas que les compraban las pieles a bajo precio para la industria peletera y las fábricas de cola.
En aquella época, aunque modesto, era un aliviado medio de vida para los pelleros que las adquirían a cambio de cajas de cerillas.
En la mayoría de las casas criaban animales de corral para la venta y para el consumo familiar en las fiestas señaladas, pues había que vigilar la escasa economía que siempre amenazaba al pobre y las amas de casa estimaban aquel beneficio que obtenían por algo que hubieran tenido que desechar, a no ser por los pelleros, recordándoles el viejo consejo de los mayores que advertía a los pobres que “el que no sabía ahorrar una cerilla, nunca sabría guardar una peseta”.
Siendo el conejo tan prolífico, llegaban a reunir abundantes pieles en las casas, y era corriente verlas pegadas detrás de las puertas del corral y en las paredes, para que se secaran con tersura y fuesen más estimadas por el pellero para conseguir más cerillas.
Igual que el resto del comercio ambulante, el pellero también empleaba su pregón, paseando su pobre y a veces maloliente carga anunciando:
“¡Dooones… el pellero! ¿Qui té pells de conill per a vendre?”.
El foguerer
Otro de los primitivos artesanos que montaban su improvisado taller en plena calle era el popular “foguerer”.
Por la antigüedad del oficio era un pariente lejano del “lañador” cuya profesión también era la transformación y reparación de viejos utensilios de loza basta, que soldaban a perfección las orzas y lebrillos rajados con un cosido de lañas metálicas.
Su voz penetrante anunciaba su llegada y oferta: “¡Dones el foguerer! ¡S’apanyen foguers de perol!”.
Además de su modesto herramental iba provisto de barillas de hierro para las parrillas y yeso para amasar y forjar el interior del homo, materiales necesarios para construir hornillos aprovechando viejos pucheros de barro que les facilitaban las amas de casa.
Era muy curioso presenciar el proceso del artesano transformando los viejos utensilios de barro cuando, licenciados del noble servicio culinario, los reservaban para aprovecharlos en los originales y típicos “foguers de perol” de tanto uso en los hogares de aquella época.
Su labor empezaba por aserrar el puchero por la base dándole formas de gajos puntiagudos para puntos de apoyo de los utensilios de cocinar, dejando una cavidad para el carbón encendido sobre la parrilla de hierro para evacuar la ceniza.
Una vez colocada la parrilla era sujetada con el forjado de yeso del interior del “foguer” dejándolo orear al sol y esperar a que se endureciese el yeso para blanquear totalmente con cal, quedando dispuesto y a prueba para ser utilizado resistiéndolas carbonadas encendidas a que era sometido aquel primitivo ingenio de cocina que llamaban “foguer de perol”.
Voces… (Natzaret, 73)
El drapero
En épocas pasadas eran caballeros de a pié que recorrían las calles con un saco al hombro comprando chatarra de cobre, plomo y zinc por lo menudo y haciendo transacciones de mayor importancia.
Descendían de los antiguos chamarileros dedicados a la compra-venta de trastos viejos, que ejercían además de traperos y prenderos, actividades que fueron perdiendo interés, al ser absorbidas por nuevos profesionales legítimamente establecidos como fueron las casas de empeño y de préstamo, quedando como restos del oficio el de los traperos que con muchas variantes continuaron en la profesión hasta nuestros días llamados chatarreros y traperos.
Aunque el aspecto personal de aquellos hombres del saco aparentaban ser pobres miserables, nada más lejos de la verdad, puesto que el negocio que manejaban era tan lucrativo, por el poder de la época, como el que en la actualidad explotan los chatarreros de hoy, herederos de los antiguos traperos que voceaban su presencia pregonando por las calles: “¡¡Draperooo! ¡Compre metal i coure!”.
Con el paso del tiempo desaparecen o cambian muchas viejas costumbres y el moderno trapero se titula ahora chatarrero, y ya no tiene necesidad de patear las calles voceando sus antiguos pregones, limitándose a esperar en su almacén a que otros servidores, los verdaderos traperos buscadores de cartones y chatarra, acudan a su puerta con lo rebuscado por los vertederos y contenedores de basura que hay repartidos por todas las calles de la ciudad.
La drapera
Otro personaje popular de la época era la drapera, una mujer esperada por las amas de casa, para desprenderse de los trapos y alpargatas viejas que iban guardando para el trueque por cacharros de loza de Manises, que cada semana traía la drapera en un desvencijado carro tirado por un viejo y esquelético jamelgo, clásico transporte que empleaban los trapicheadores, cuya estampa era inconfundible y tan popular como el pregón que dejaba oír con fu familiar voz, anunciando: “¡Dooones, la draperaaa! ¡Escura barata draps i espardenyes!”.
El negocio consistía en el intercambio de vasijas de barro, como ollas, cazuelas y platos de loza barata, jarros y “pitxers” con sus grotescas pinturas imitando el consabido y clásico gallo y lastimeros “San Antonios” pintarrajeados con rabiosos azules, además de pajulas para encender la lumbre, por trapos y harapos, y alpargatas con suela de cáñamo pues rechazaban las de esparto y las de suela de goma que salieron en el mercado en los años veinte.
En otros tiempos la venta de pajuelas era exclusiva de los llamados “palleters”, fabricadas por los mismos vendedores, con largas pajas de trigo con la punta impregnada de azufre, materia inflamable usada entonces para encender y avivar la lumbre, oficio que fué extinguido por el avasallador modernismo creador de sustitutos. Pero Valencia perpetuó el nombre del “palleter” en la persona del paisano Vicente Domènech “El palleter” por su heroica gesta contra los invasores franceses, arengando a los ciudadanos a luchar por la independencia, declarando la guerra a Napoleón con el histórico “crit del palleter”.
Chuletas de la huerta
En las tardes de invierno era muy familiar la voz del “patatero” pregonando: “¡¡Chuletas de la huerta!!”.
Era otro de los tipos populares que con su dicha cantinela atraía a los clientes para que degustaran su sabrosa y caliente mercancía.
Unos deambulaban por las calles y otros montaban su comercio en lugares de más tránsito vigilando y volteando las patatas que se asaban en el homo artesano.
Los ambulantes llevaban su comercio sobre el pequeño pollino, agradecido por el calor recibido de la carga de patatas recién asadas y metidas en ambos serones envueltas en arpillera para conservarlas calentitas.
La ingeniosa chispa popular, dispuesta siempre al humor, le cambió el nombre a la patata llamándola “chuleta”, pero conservándole la noble cuna de su origen.
Voces… (Natzaret, 74)
¡El carrito de la porcelana!
Cuando abundan los comercios, nace la competencia, creando una lucha que difícilmente se puede mantener, salvo por los que en sus venas corre sangre de antiguos mercaderes, conocidos como buhoneros, quincalleros y cacharreros, transmisores del actual espíritu comercial que tan altas cotas ha alcanzado, creando grandes almacenes, llegando a las monstruosas multinacionales que dominan los mercados internacionales.
Descendientes de los antiguos buhoneros, defendían sus comercios establecidos en los Poblados Marítimos, destacándose en los años 20 la popular tienda de tejidos “Casa Alfredo”, en el Paseo Colón, y entre otros el colmado de cacharros, ropa y confecciones de “Bernardo Sánchez”, incansable luchador, que en su afán creativo de extender su negocio más allá de su tienda, creó un sistema de venta ambulante muy original, incorporándose al variopinto comercio tan popular en aquella época, similar al empleado por los antiguos buhoneros, recorriendo las calles del Marítimo, empujando un carrito cargado de toda clase de mercancías propias para el hogar.
Fue muy bien acogido por las amas de casa, tener el nuevo comercio a diario en sus propias puertas, con una oferta cómoda para el pago, que ayudó mucho a los hogares humildes con la venta a plazos creada por Bernardo.
El histórico carrito quedó bautizado por el pregón, voceando:
¡El carrito de la porcelana!
Las ventas las contrataban mediante el pago de un “chavo” diario, y así pudieron reemplazar con cómodas entregas, los peroles y cazuelas de barro por los, entonces, modernos utensilios de porcelana, forjándose además un aire de simpatía con el “porcelanero”, como lo llamaban, naciendo de ello el pregón tan popular y extendido, que todavía recuerda la gente la cantinela de aquella época, que decía:
¡¡Señora María, Señora Juana…!!
¡El carrito de la porcelana, si no paga hoy,
pagará mañana!
El “Perol”
 Conservar y respetar los ahorros en el hogar era muy arriesgado ya la vez muy tentador
Conservar y respetar los ahorros en el hogar era muy arriesgado ya la vez muy tentador
para meter la mano en aquella bolsa, conseguida con tantos sacrificios, para aliviar la pretura de cualquier necesidad o capricho.
Poco era lo que podían ahorrar las gentes humildes, pero ante la necesidad de alguna reserva más segura, para atender imprevistos, surgió la costumbre del “perol” colectivo.
La modalidad del “perol”, muy extendida hasta los años 20, tenía la experiencia de prácticas pasadas y se podía considerar una especie de banca popular, de cuya administración y custodia de los ingresos solía encargarse una espabilada mujer. La encarga da de los depósitos recibía 10 o 25 céntimos por cada duro, según el plazo fijo convenido a guardar el capital ingresado, siendo éstos los beneficios que le rentaban por la guarda del “perol”.
Como curiosidad del origen que tenía el nombre de la “popular banca”, conocida como el “perol”, hay que remontarse a primeros de siglo cuando fué creado este sistema de ahorro tan culinario.
El principal motivo lo tuvo el utensilio de cocina llamado puchero o perol de barro, que fué empleado por primera vez como alcancía o faltriquera para depositar los ingresos a custodiar por la “banquera”.
Sólo imitaron la costumbre ancestral de las amas de casa que solían guardar el dinero en un calcetín o en un puchero. A fuer de mejor bolsa de caudales.
En el barrio de Cantarranas se dedicaban a este negocio María “la Pantalonera” y Pepica “la Nadala”, quienes negociaban con el capital, dándolo a su vez como préstamo a otras personas con un interés y garantías siempre especulativas como es costumbre en la usura.
En Nazaret también hubo una espabilada que se convirtió en la banquera del barrio, que sólo admitía depósitos con el cuarenta por ciento de interés que abonaba el cliente en el momento de recibir el ingreso.
La banquera tuvo éxito por los “aprovechados” que creyeron haber encontrado una mina de oro. Pronto se declaró en quiebra y, por descontado, ninguno de los clientes pudo obtener su capital, alegando la banquera quién era el que timaba a quién.
Otro tanto sucedió con Pepica “la Nadala”, encargada de un “perol” en Cantarranas, que murió con el “perol” lleno, pero ninguno de los interesados consiguió recuperar ni el capital ni las garantías de los préstamos, aunque se trataba de pequeñas cuantías respaldadas con joyas como señal.
Voces… (Natzaret, 75)
El Fiador
Este popular personaje no vendía dinero, sino mercancías con un recargo notable como venta a plazos que era también una manera especulativa de negociar un capital.
Se llamaban fiadores porque vendían a crédito sin más garantía que la honradez que merecían los clientes, aunque se supone que el fiador se aseguraba para exponer lo menos posible con el recargo sobre los precios.
La presencia del fiador en la puerta de cualquiera delataba la situación económica de la casa, pero siempre era un consuelo el mal de muchos.
Estos personajes eran conocidos por la cantidad de canutos de caña cortados longitudinalmente que llevaba colgando de un brazo. Las medias cañas eran “las facturas” de las ventas y cada una correspondía a un cliente distinto quien conservaba la otra mitad de la caña que era ensamblada a la hora de pagar. Se marcaba con una navaja las dos mitades juntas al haber satisfecho el pago de la cantidad entregada a cuenta, así no podía haber dudas ni reclamaciones. Los fiadores fueron los padres del sistema de venta a plazos.
La picaresca
Como una pintoresca pincelada de la picaresca de antaño, hemos de hacer referencia a la que empleaban algunos comerciantes sin distinción de clases. Esta práctica estaba a la orden del día de muchos otros, pero sólo nos ocuparemos de los lecheros, taberneros, aceiteros, pescateras y gitanas.
Los lecheros y taberneros se daban la mano practicando el acristianamiento y con la fiebre de bautizar convertían a la leche y al vino, aumentando su volumen con grandes dosis de agua… del pozo.
Los aceiteros, se apropiaban de parte del aceite que, por su viscosidad, quedaba adherido en las medidas al ser retiradas del embudo antes de que terminara de escurrir el aceite dentro de la alcuza. Si alguien protestaba, el tendero respondía con descaro que sabido era que el aceite siempre roba para el amo.
Las pescateras tenían la habilidad de hacer el “ganxet” que consistía en introducir con disimulo un dedo entre el fiel de la balanza y empujarlo, precipitando la caída de la pesada antes de completar el peso justo, sin contar el otro fraude del doble juego de pesas que llevaban escondidas para emplearlas cuando no había peligro a la vista de los empleados del repeso municipal o de los guardias de la porra.
En los años 20, se dedicaban muchas de las gitanas del Marítimo a vender telas de puerta en puerta, como gente dada a vivir de la picaresca, acostumbraban entre otras chalanerías, al arte inadvertido para escamotear con la media vara, como el mejor prestidigitador, uno o dos palmos de tela, en las mismas narices del comprador, sin que éste se diera cuenta del engaño.
Voces y ruidos navideños
En el conjunto y variedad de las voces y ruidos cotidianos, cabe añadir la ruidosa charanga de notas musicales amenizando los cánticos que una vez al año se oían de bocas infantiles por las calles de los barrios más populares, en la tarde-noche de cada 24 de diciembre. Como otra voz histórica, ya desaparecida de la calle, hay que recordar como propia de las fiestas navideñas, la de los diarieros en la tarde del 22 de diciembre, voceando sin cesar “¡El Quiebro!”, suplemento de la prensa adelantando la lista del sorteo de la lotería de Navidad, el hada madrina de muchas esperanzas e ilusiones que cada año se formaban en los hogares de los pobres.
En los atardeceres de la Nochebuena se formaban grupos de niños provistos de carracas, zambombas y alguna petroliera para hacer más ruido y recorrían las calles de puerta en puerta. Montaban la orquesta pidiendo el aguinaldo y obsequiando a las amas de casa con los tradicionales villancicos de las campanas de Belén, los pajaritos bebiendo en el río y la Virgen lavando pañales.
A las vecinas espléndidas se lo agradecían con más villancicos pero a las regañonas, que les echaban a escobazos de su puerta, las castigaban con un lote de la ruidosa petroliera.
Aquellas pandillas las capitaneaban los chavales más atrevidos y con arrojo para plantarle cara al mismo lucero del alba.
Desde pequeños ya mostraban el valor para enfrentarse con un futuro incierto, más bien inculto y lleno de picaros.
Terminada la algarabía de la pequeña fiesta callejera, era obligado unirse cada cual a la cena en familia en la que reinaba la alegría hasta la madrugada, en unas a causa del vino y en otra por el sentir religioso del día.
En todas las casas se comía, se bebía y se cantaba diciendo que la noche era buena y noche de no dormir y la canción tenía razón porque era imposible a causa de las voces y ruidos de los cánticos que inundaban el cielo de todos los barrios.
El volteo de las campanas de medianoche invitaba a los vecinos a que acudieran a la parroquia a participar en la tradicional Misa del Gallo, cuyos templos también se llenaban de los cánticos y la música del órgano.
Algún mayor de hoy, declara con rubor que la primera vez que acudió a la misa del Gallo sufrió una decepción porque esperaba ver a un gallo cantando en el altar.
Epílogo
Al dar fin y cerrar esta extensa crónica de actividades tan diversas, hay que considerar que cada personaje anunciaba su presencia a voces, pregonando su mercancía, profesión u oferta, lo que representaba hallarse sumergido durante el día en el concierto de voces y ruidos tan diferentes que han servido como título a estos relatos a los que se podría añadir como rúbrica el pensamiento atribuido a Napoleón Bonaparte: “El ruido también es música”.
JUAN CASTAÑO
Tercera parte:
Del Grao a Nazaret
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 76)
Introducción
La presente relación de escritos son una pequeña colección de estampas del movimiento, costumbres, e historias de la vida cotidiana de los años 20 del Grao de Nazaret.
Entonces se desarrollaba la vida, con los altibajos de la época, sin otra meta que conseguir el trabajo, sorteando los obstáculos de las facetas y privilegios tan comunes en el mercado de trabajo, que se interponían para obtener; con justicia, el pan de cada día.
También resaltan los paseos inocentes de la juventud en “La Percha” de la calle de Chapa, la misión de los serenos, el quehacer de los gaseros en el alumbrado público y el ambiente callejero con las voces del comercio y el ruido de los artesanos ambulantes.
Los carros y otros medios de transporte de la época, la picaresca en los tranvías, el billete barato del viaje en “La Perrera” y la diferencia con los de la clase media. Los pescadores de caña en el puerto y la pesca de la anguila con la molina en el cauce del viejo Turia. Los cines y teatros con las antiguas películas mudas por episodios comentadas por el explicador durante la proyección y algunas anécdotas de algunos años.
El verano con sus playas y fiestas populares del Marítimo, la fiesta del Negret y la Semana Santa, incluyendo historias de Cantarranas y Nazaret hasta la llegada de la Navidad.
La finalidad perseguida con estos relatos es dar a conocer la vida en el Grao durante los años 20 a las nuevas generaciones y a los estudiosos.
El Grao de los años 20
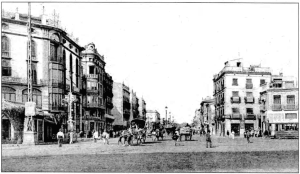 El Grao es uno de los poblados más antiguos del denominado Marítimo, conocido en aquellos años por Villanueva del Grao, que limitaba con el Canyamelar, con su hijuelo en el barrio marino, el popular Cabanyal, y la Malvarrosa.
El Grao es uno de los poblados más antiguos del denominado Marítimo, conocido en aquellos años por Villanueva del Grao, que limitaba con el Canyamelar, con su hijuelo en el barrio marino, el popular Cabanyal, y la Malvarrosa.
Hasta el inicio de la Guerra Civil (1936-39), su núcleo urbano del siglo pasado lo componían un importante número de plazas, calles y una encrucijada de callejuelas como las de “Corralas”, la Plaza de San Roque y la del Mercado Viejo, separadas por la arteria principal de la actual Avenida del Puerto, conocida en su origen por Camino Nuevo del Grao, Avenida de los Aliados y tras de la Guerra con el nombre de Avenida del Doncel Luis Felipe García Sanchis; las autoridades no escatimaron en el tamaño de la placa para perpetuar el kilométrico texto.
El citado doncel era hijo del erudito charlista Federico García Sanchis, que falleció en el trágico naufragio del crucero Baleares, a cuya dotación de flechas navales pertenecía. El hundimiento del crucero tuvo lugar en la llamada “batalla naval Mazarrón” , nombre por el que se conoció aquel accidentado e inesperado encuentro entre las dos escuadras enemigas en la que tuvieron que medir sus fuerzas. Uno de los torpedos del destructor “Lepanto” hizo blanco en el crucero “Baleares”. El “Baleares” era hermano gemelo del crucero “Canarias”, que el día 12 de enero de 1937 bombardeó los poblados marítimos, con el resultado de varias víctimas, entre ellas el vecino de Nazaret José María Picó, que fué herido en la calle Mayor, delante del entonces Hospital de Sangre situado en la casa de los Monfort.
Al final de la Guerra Civil en nada se parecía la fisonomía urbana del Grao a lo que era en 1936. Los bombarderos de la aviación se encargaron de mutilar la popular e histórica belleza de las barriadas y sus calles.
También desaparecieron la mayoría de las familias más pudientes y ayudaron a engrandecer el ambiente, el bienestar y la riqueza del Grao, tanto en el comercio como en su presencia en el variopinto ambiente del gran contraste que ofrecía la notable diferencia entre los vecinos de clase alta con la mayoría de gente obrera y los empleados con corbata, que eran las víctimas de la diferencia social por la obligada necesidad de vivir manteniendo su nivel de vida de media capa.
A continuación, reseñamos el grupo más importante de las familias pudientes que abandonaron el Grao al empezar la Guerra Civil, entre ellas: la familia Calabuig, la de Boira, Dómine, Carsí, Monfort, Planells, Brull, Sanz, Coll, Sirera, Ayora, Boscà, Fabregat, Valiente, Martínez, Ciurana, Estellés, Aguirre, lllueca, Puig, Alemany, Borràs, Barón de Cucaló, Llovet, Rizo, Gabarda del Duque, Ferrer Peset, Chulià y La Roda.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 77)
La Guerra Civil, como un juez implacable, sentenció a muerte a la calle de Chapa, entre el núcleo de otras calles desaparecidas a causa de los bombardeos. Afortunadamente salieron mejor librados los edificios más importantes de la Avenida del Puerto, desde la finca del Bar Calabuig, hasta el desaparecido paso a nivel del ferrocarril de Barcelona.
El conjunto arquitectónico histórico de las cinco atarazanas se salvó milagrosamente de las bombas que destruyeron la calle Chapa. Distante a 20 metros escasos del inmueble, así como la Iglesia Parroquial de Santa María del Mar y el antiguo Cine Benlliure que fué derribado después de haber proyectado películas con el nombre de “Cine lírico”,
para ocupar su solar, años después la nueva y actual edificación de viviendas.
 Otra muestra de arte contemporáneo del siglo XIX salvada de los bombarderos todavía se puede contemplar en la decoración interior tallada en madera de la antigua Farmacia Martínez, situada en la Avenida del Puerto número 318, actualmente titulada Farmacia del Puerto, regentada por los licenciados Augusto Cervera Trullenque y Ma José Silla López.
Otra muestra de arte contemporáneo del siglo XIX salvada de los bombarderos todavía se puede contemplar en la decoración interior tallada en madera de la antigua Farmacia Martínez, situada en la Avenida del Puerto número 318, actualmente titulada Farmacia del Puerto, regentada por los licenciados Augusto Cervera Trullenque y Ma José Silla López.
El edificio de la antigua estación marítima, conocido como el “edificio del Reloj”, sufrió algunos desperfectos que, aunque de consideración, no impidieron su recuperación y conservación como monumento histórico en el que actualmente se celebran exposiciones en el espacioso salón de su andana.
Igualmente se pudo recuperar y poner en funcionamiento la estación de ferrocarril del Norte, sólo para mercancías situadas en la Avenida del Ingeniero Manuel Soto.
 Como un curioso vestigio de museo para la historia, se salvó de ser destruido en la guerra y expoliado por algún coleccionista, el limpiabarros que todavía se puede contemplar en el interior del patio de la finca número 318 de la Avenida del Puerto. Era un elemento de lujo de hierro, anclado en un ángulo del suelo en las fincas de categoría, puesto al servicio de la clase social de una época en la que el lujo y comodidades sólo eran patrimonio de unos pocos. Dicho aparato servía para que en los días de lluvia se limpiara el barro de la suela de los zapatos y no se ensuciaran las escaleras de subida a las viviendas. Las porteras de las fincas, siempre vigilantes, se encargaban de recomendarlo, a los olvidadizos y a los que ignoraban el uso del mencionado artilugio de limpieza.
Como un curioso vestigio de museo para la historia, se salvó de ser destruido en la guerra y expoliado por algún coleccionista, el limpiabarros que todavía se puede contemplar en el interior del patio de la finca número 318 de la Avenida del Puerto. Era un elemento de lujo de hierro, anclado en un ángulo del suelo en las fincas de categoría, puesto al servicio de la clase social de una época en la que el lujo y comodidades sólo eran patrimonio de unos pocos. Dicho aparato servía para que en los días de lluvia se limpiara el barro de la suela de los zapatos y no se ensuciaran las escaleras de subida a las viviendas. Las porteras de las fincas, siempre vigilantes, se encargaban de recomendarlo, a los olvidadizos y a los que ignoraban el uso del mencionado artilugio de limpieza.
Entre las calles desaparecidas a causa de la guerra, incluyendo a la calle de Chapa, figuran las del Comercio, Marino Villamil, la Gallera, Almirante Lobo, Plaza Lucena, Abadía, Vicente Roda, la del Contramuelle, Marino Sirera, la de la Estación, María Cristina, la de La Paz, Navardera, Calle Nueva, Plaza de San Roque, Plaza Espartero, Plaza del Mercado Viejo, Juan Verdeguer y un largo tramo derruido de las calles Canónigo Rocafull y de la J. J. Sister. Ambas terminaban en la Plaza del Mercado Viejo y parte de la calle José Aguirre que desembocaba en la calle de Chapa.
De todos los solares de las calles desaparecidas, todavía quedan pendientes de urbanizar, desde que terminó la Guerra Civil, el gran espacio que existe entre la estación y el edificio del Bar Calabuig, frente al Puerto, y la acera de la Avenida Ingeniero Manuel Soto.
En dicho espacio estaban ubicadas la calle Marino Sirera, la de la Estación, María Cristina, La Paz, Calle Nueva, Plaza San Roque, Plaza Mercado Viejo, Plaza Espartero y el primer tramo de la calle de Juan Verdeguer.
Después de la Guerra, ensancharon el recinto portuario para ampliación de las vías de ferrocarril de interior del Puerto, desplazando las verjas que cerraban los muelles.
Con la ocupación de dichos espacios desaparecieron del solar urbano la antigua calle del Contramuelle y su paralela del Marino Sirera y con ello una de las más importantes manzanas del Grao y el derribo de viejos edificios con historia, entre ellos el del Casino Artesano, con sus escuelas nocturnas, el Bar Marenostrum y el popular Café y Hotel del Puerto, edificio que estuvo ocupado por las fuerzas militares de ocupación hasta 1940.
Otras calles desaparecidas fueron la de Salvador Gasull, Trabuquet, Canónigo Calvo, N. Navarro Colecha (antes Militares) y la Plaza de la Constitución. La encrucijada de estas calles ocupaba el primitivo solar denominado, desde tiempo inmemorial, por “El Corralas”, donde actualmente se hallan los jardines con su fuente monumental de la Plaza del Tribunal de las Aguas, encajada en el ángulo de la Iglesia de Santa María del Mar y la fachada lateral de las atarazanas.
A tenor de las calles desaparecidas a causa de la Guerra y la planificación urbanística actual del Nuevo Grao, se puede considerar su importancia de los años 20. Entonces el Grao tenía sabor a pueblo, con su paisaje primitivo, sus perfumes y las típicas estampas de la actividad humana y su movimiento comercial.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 78)
La calle del contramuelle
 La Calle del Contramuelle se componía de una sola fila de edificios con fachada frente a la verja que cerraba el recinto portuario con su trasera formando la calle paralela del Marino Sirera. Ocupaba una de las zonas más antiguas
La Calle del Contramuelle se componía de una sola fila de edificios con fachada frente a la verja que cerraba el recinto portuario con su trasera formando la calle paralela del Marino Sirera. Ocupaba una de las zonas más antiguas
del Grao y su titulación respondía a su situación frente a la primitiva playa llamada del Contramuelle cuyas aguas bañaban los embarcaderos del rudimentario puerto de aquella época.
En dicha playa estuvieron los establecimientos de baños flotantes La Florida y La Perla, hasta mediados de la segunda mitad del XIX, que soterraron la playa para empezar la ampliación y mejoras del puerto, con los diques del transversal de levante y el de poniente que construyeron para protección y cierre de la dársena interior, con una bocana entre ambos diques para la entrada de los buques.
En ella estaba el casino artesano con sus escuelas nocturnas de enseñanza y de dibujo, con una carga histórica por los populares bailes de máscaras que se celebraban en los carnavales de la época. La popularidad la adquirió por su “Cera del Llogar” en la que, por su notable anchura, se podían concentrar los obreros del puerto para “llogarse” sin tener que ocupar la calzada por la que circulaba el tranvía de Caro.
D e la actividad comercial cabe recordar el estanco de Don Pompilio, quien al igual que todos los estanqueros, hacía su agosto en aquellos años de escasez con la cola del tabaco. Todavía está en el recuerdo de los octogenarios que entonces eran unos niños, las largas colas de hombres que se formaban los días que se anunciaba “la saca del tabaco”, noticia que era muy esperada y recibida con la alegría por los fumadores empedernidos. Eran épocas en las que la fábrica de tabacos carecía de la materia prima para el abastecimiento y los estanqueros, obligados por el racionamiento, motivaban hacer las colas a los fumadores, limitando las raciones al público, reservándose una importante cantidad de cajetillas y cuarterones de tabaco para venderlas a los estraperlistas.
Además del bar “Marenostrum”, muy frecuentado por los obreros portuarios, completaban la calle la oficina de la consignataria de buques de Gonzalo Nogués, la de la Roda y la del Rizo, los almacenes de suministros de efectos navales de Boscá Cano y Cia., en los que estaba agregado como intérprete José Llovet, conocido como Pepot por su corpulencia y sus descomunales pies, para los que tenían que hacer los zapatos a medida.
La manzana de edificios terminaba en el inicio de la Avenida del Puerto, más conocido por Camino del Grao, con el suntuoso Hotel del Puerto o el bajo contiguo del Café del Puerto frecuentado por personal obrero. El citado hotel fué una obra maestra de la arquitectura modernista de finales del siglo XIX, que ofrecía una estampa urbana digna de la época como antesala de la no tan distante capital para el visitante, tanto el modesto forastero como el más alto dignatario del país y del extranjero.
En aquellos años 20, la llegada a Valencia por mar empezaba en la amplia y monumental “Escalera Real”, al pie del también nobel edificio del Reloj, con su torre y las cuatro esferas, ubicado dentro del recinto portuario que fué cerrado por una artística verja de hierro a primeros de la década de los años 10.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 79)
La calle de Chapa
Aunque el camino del Grao o avenida del Puerto fué la vía más señorial y principal, tanto urbana como comercial, la calle de Chapa era la segunda en todos los órdenes y la más acogedora para los vecinos por su tranquilidad y escaso tráfico.
Fue tomada para asueto, esparcimiento y contacto, considerándola por la juventud como lugar de cita y paseo cotidiano, convertida en pasarela para lucimiento y expansión de ambos sexos e intercambio de nuevas amistades.
Aquel paseo vespertino fué bautizado por la voz popular como “La Percha” y así se conoció durante los años 20 hasta su desaparición en los años 50, excluyendo la inactividad por causa del peligro que existía en los años de Guerra Civil.
Para los vecinos del Grao, la calle Chapa era como la popular calle mayor de todos los pueblos, llena de historias y hábitos, más o menos relevantes, aunque siempre eran entre aspirantes a la vicaría.
Si deseabas encontrar al amigo, sólo tenías que echar una ojeada en la calle.
Era un alegre y bullicioso paseo, que recoman los jóvenes calle arriba y calle abajo, desde la puerta del cine Benlliure en el camino del Grao, pasando por la calle Chapa, hasta el lugar llamado El Riuet, final del paseo, en la línea divisoria que separaba a la parroquia del Grao con la del Cañamelar.
Las muchachas lucían sus encantos ofreciendo en silencio su candidatura a la amistad y al noviazgo.
Los jueves, señalado popularmente como el “Día de churra”, aumentaban las féminas, desfilando en parejas. Era el día libre de las “churras”, nombre bastante despectivo, que sin ánimo de ofender les daban a las domésticas o criadas de servicio.
El mote de “churras”, aplicado a las criadas, tenía su fundamento en la emigración de muchachas jóvenes de la provincia de Teruel a Valencia para “ponerse en amo” en las casas pudientes y en el comercio de la capital.
En Valencia existe la antigua costumbre de llamar “churros” a los castellano parlantes oriundos de Aragón y los pueblos valencianos de habla castellana.
La costumbre del paseo, perduró hasta el año 1936 que fué suspendido por el peligro de la Guerra Civil, aunque después de la contienda volvieron las nuevas generaciones a aquel simpático y popular paseo, situándolo entonces en la calle de la Reina, desde el paseo conocido por el antiguo nombre de la acequia de En Gasch hasta el paseo de Colón.
El cambio de lugar fué motivado por la total demolición de las ruinas de la calle de Chapa, desapareciendo la histórica vía con las de alrededor destruidas por los bombardeos de la Guerra Civil.
La actividad comercial fué lo más destacado de esta calle. Contaba en aquellos años 20 con la ferretería Casa Baquer, esquina al camino del Grao, el Bar Bonamar, la papelería Imperial, la gorrería Romero, las peluquerías de Felipe Montoliu y la de Daniel y una esterería y persianería, la taberna del Gallego José Anado, quien ayudó junto a José Fernando “Pilatos” y Antonio el Sacristán a esconder la imagen del Stmo. Cristo del Grao en casa de don Leopoldo Aguirre Torres al estallar el movimiento de la Guerra Civil, una tienda de 0’95, la taberna de Casa Vento, la tienda almacén de ultramarinos y coloniales del Alberto Roca Martínez, la imprenta de Beltrán, la policlínica de la Cruz Roja, las oficinas de telégrafos, el horno del reloj, el taller de reparaciones de Bicicletas Rovira, el horno y pastelería El dorado, paquetería Novedad, el teatro cine salón El Dorado, una droguería, una bombonería, la sastrería Martí, el cine La Rosa, la consignataria de buques de Leopoldo Aguirre Torres, un bar de alterne que entonces se decía de “camareras”, paquetería La Muñeca, una zapatería, el estanco del “Inglés”, una herrería, la bodega de uno de los hermanos Coret Guerra, las funerarias de Gimeno y de Roig tituladas entonces “Pompas fúnebres”, la farmacia de Llisterri, Casa Singer y la Academia de francés de mr. Jean Pascal.
Entre el ambiente de la actividad humana en la calle de la época, hay que señalar, separando lo normal y cotidiano, al maleante y pícaro callejero que pasaba un día por una calle y el siguiente por otra, poniendo en práctica su simulado desmayo, dejándose caer en cualquier acera a las horas de mayor tránsito, para atraer la atención del piadoso transeúnte y sobre todo de las inocentes comadres que acudían a socorrerle, primero su estómago hambriento con algunas tazas de reconfortante caldo del puchero y después de aliviarle el bolsillo con algunas monedas.
Era común la buena fe de las personas para tropezar con ellos siempre, no dándose cuenta del teatro de aquellos picaros que sabían confundir la caridad de las gentes.
También era habitual la visita periódica de un mendigo de cuerpo menudo y contrahecho que era conducido por dos enormes perros tirando de un carro que, acoplado al menguado cuerpo del mendigo, parecía una obra de juguete. Aquel personajillo les hablaba a sus perros en catalán, dándoles orden de ceñirse de una a otra acera para implorar la caridad de puerta en puerta, diciéndoles: “¡¡Noi, passa a la vora!!” y era asombroso ver la obediencia de sus fieles canes.
Otro de los personajes populares que deambulaba por las calles, entre pillos, vividores y maleantes, era un hercúleo negro que perdió el barco a causa de una borrachera y se afincó en el Grao donde vivía pernoctando por los tinglados del puerto.
Aprovechaba las horas de más tránsito para montar su “circo” en plena calle y celebrar su “número”.
Iba provisto de una botella de cristal de las de litro, cuyo contenido ya lo había ingerido, y después de efectuar unos cuantos ejercicios gimnásticos demostrando su fuerza física, tomaba la botella por el cuello y empezaba a darse golpes con ella en la cabeza cada vez con más fuerza, hasta que se daba el gran coscorrón rompiendo la botella sobre su cabeza SlN herirse.
Después pasaba el “plato” al curioso auditorio que siempre acudía a presenciar la fortaleza del negro de la calle Chapa.
Del Grao a… Episodios históricos (Natzaret, 81)
El Corralàs
 El Corralás era la denominación que desde el pasado hasta los años 30, le daban los pobladores de Villanueva del Grao al lugar que ocupaba la calle de Salvador Gasull, que con la de Canónigo Calvo, Trabuquet y Militars formaban antes de la Guerra Civil (1936-1939) la encrucijada de callejuelas, actualmente ocupada por la Plaza del Tribunal de las Aguas, con sus jardines de frondosa arboleda, presidida por la fuente ornamental, emanando permanentemente
El Corralás era la denominación que desde el pasado hasta los años 30, le daban los pobladores de Villanueva del Grao al lugar que ocupaba la calle de Salvador Gasull, que con la de Canónigo Calvo, Trabuquet y Militars formaban antes de la Guerra Civil (1936-1939) la encrucijada de callejuelas, actualmente ocupada por la Plaza del Tribunal de las Aguas, con sus jardines de frondosa arboleda, presidida por la fuente ornamental, emanando permanentemente
sus cantarinos surtidores, dando frente a la puerta principal de la Iglesia Parroquial de Santa María del Mar y ocupando el ángulo formado con la fachada lateral de las Reales Atarazanas.
Se desconoce desde cuándo y el motivo de dar un nombre tan conocido a la citada zona. No obstante, estudiosos del tema han asociado la posibilidad del nombre con los corrales y cuadras de las compañías de caballería que prestaban servicio de vigilancia de la costa valenciana y la concentración de las fuerzas militares del baluarte del Grao, entonces rodeado de murallas, añadiendo como referencia a la vecina calle de militares que, antiguamente, se llamó calle de los Soldados por las viviendas que allí ocupaban los mandos militares.
Según nos relata el cronista valenciano, hoy desaparecido, Vicente Vidal Corella, en sus publicaciones sobre la Valencia del pasado, el historiador Gaspar Escolano cita que en 1610 el Grao era entonces una de las fuertes poblaciones del reino, defendido por un baluarte muy espacioso, artillado y amurallado, cuyas piezas alcanzaba una notable distancia.
Otro historiador, el padre José Teixidó, nacido en el Grao, añade que en 1644 se construyó un nuevo baluarte que fue denominado San Vicente Ferrer, con la guarnición de una compañía de soldados de las cinco que defendían las costas de los ataques piratas.
En la década de los 20, la Calle de Militares fue dedicada a M. Navarro Colechá por el hábito de la costumbre era más conocida por su antigua denominación.
Al término de la Guerra Civil, de todas las viviendas que componían las cuatro calles del llamado Corralàs, se libraron muchas de los bombardeos, incluida la finca llamada “La Estrella” con fachada a la Avenida del Puerto, con sus dos esquinas, una a la calle de Canónigo Calvo y la otra a la de M. Navarro Colechá.
Pero no se libraron de los derribos que entre 1939 y 1942 empezaron para hacer desaparecer el paisaje de ruinas que al final de la contienda ofrecían muchas zonas del Grao más próximas al puerto, como la calle de Chapa hasta el paseo de Colón y el núcleo de callejones con la calle del muelle de Levante, zona ocupada hoy por la calle del Dr. J.J. Dominé.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 82)
Los portales y el tranvía de Caro
 El final de trayecto de los tranvías de la capital al Grao lo tenían frente a las puertas de entrada al Puerto, donde afluían las calles de Chapa, Militares, Canónigo Rocafull y la calle del Contranivelle, zona conocida popularmente como Els Portals.
El final de trayecto de los tranvías de la capital al Grao lo tenían frente a las puertas de entrada al Puerto, donde afluían las calles de Chapa, Militares, Canónigo Rocafull y la calle del Contranivelle, zona conocida popularmente como Els Portals.
La zona de los portales era un punto emblemático del Grao, que en las horas de más trajín de la mañana se llegaba a formar un laberinto con la encrucijada de los tranvías que desde la capital se dirigían al Cabañal y Caro cruzándose con los que regresaban á la capital a cuyo tiempo los conductores hacían sonar los timbres de pedal avisando de los lentos carros de transporte, tan numerosos en aquellos años.
El trajín de las mañanas aumentaba el día de la llegada al Puerto del vapor correo de Barcelona, al que acudían en tropel las populares galeras de alquiler para transportar a los pasajeros y sus equipajes.
Las galeras y las tartanas eran los taxis de la época que, además de dedicarse a transportar viajeros del Puerto y estaciones, eran alquilados para las bodas y bautizos, así como en los cortejos fúnebres.
En los años 20 los semáforos eran los grandes desconocidos y en aquel barullo de transporte se unían bicicletas y los populares carritos de mano, creando un problema al peatón que precisaba de mucha pericia para atravesar el camino desde la calle de Chapa a la acera de Casa Calabuig.
Así como la calle de Chapa se convirtió en el paseo y lugar de encuentros llamado “La Percha”, “Los Portales” fueron desde tiempo inmemorial un lugar muy generalizado para las citas entre la gente más diversa, cuando tenían necesidad de contacto para alguna tarea o negocio, donde muchas citas y encuentros pasaban desapercibidos y discretos a la vista de la gente.
“Los Portales” fueron a lo largo de su historia el sufrido testigo de las citas más secretas de contacto entre contrabandistas, incluyendo los encuentros disimulados de los amantes.
Desde la zona de “Los Portales” los tranvías continuaban sus respectivos itinerarios. Los del Cabañal seguían por la calle del Muelle de Levante y los tranvías de Caro entraban en la calle del Contramuelle, por delante del Hotel del Puerto, para continuar por el entonces Paseo del Marqués de Caro (actual Avenida del ingeniero Manuel Soto) hasta su final de trayecto en la rotonda frente al restaurante “El Ostrero” en el transversal de Poniente.
El tranvía de Caro fue inaugurado a primeros del XX para dar servicio a una bonita playa, entonces virgen, muy solicitada por sus aguas limpias y blanca arena, además de muy tranquila, poco profunda y distante de ruidos molestos.
Esta playa fue llamada de Caro, tomando el nombre del Paseo que conducía a ella y además era conocida como la Playa de Cantarranas, debido a su proximidad a la barriada de dicho nombre. En ella no faltaban, aunque modestos, los servicios de las populares barraquetas de baño y merenderos, establecimientos de la “temporada de verano en gran contraste con el cercano, y ya citado, restaurante “El Ostrero” que se hallaba montado sobre pilares en el interior del mar.
En su corto trayecto desde “Los Portales”, el tranvía daba servicio al público del Barrio de Cantarranas incluido la gente de Nazaret, apeándose en la esquina de la calle del Ejército Español y, además, un medio de transporte para los operarios del taller de Gómez y los Astilleros de la Unión Naval de Levante.
Del Grao a… Episodios históricos (Natzaret, 83)
La calle del Muelle de Tierra
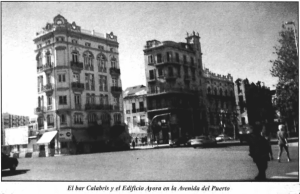 Procedentes de su final de trayecto, los tranvías del Cabañal y Playas de las Arenas, regresaban a la capital por el entonces habitual recorrido, uniéndose en las vías de la calle de la Reina.
Procedentes de su final de trayecto, los tranvías del Cabañal y Playas de las Arenas, regresaban a la capital por el entonces habitual recorrido, uniéndose en las vías de la calle de la Reina.
Desde la calle de la Reina se desviaban para entrar en el antiguo Paseo de Colón, por el que en el pasado circulaban las aguas, no muy limpias, de la acequia llamada “El riuet” hasta que los Ayuntamientos de Villanueva del Grao y Pueblo Nuevo del Mar decidieron cubrirlo para que circularan subterráneas hasta desembocar en la cercana Playa de Levante. Aquel antiguo arroyo venía de los campos del interior pasando por la actual calle de Francisco Cubells que marcaba la línea divisoria entre las parroquias del Grao y del Canyamelar. Por el Paseo de Colón continuaban su trayecto los tranvías entrando en la zona del Puerto llamada Calle del Muelle de Tierra. Se componía también de una sola fachada de edificios, la mayoría de una altura, que con la Iínea de calle del Contramuelle formaban el primitivo “Balcón al mar” con fachadas paralelas a la verja que cerraba el Puerto.
Las zonas del interior de la dársena del Puerto se dividían en diferentes muelles. El denominado “La Andana” (actual muelle de Nazaret) donde principalmente se embarcaba la naranja y la cebolla. El muelle de “domicilio” en el que atracaba el vapor correo de Barcelona y posteriormente el Correo de Palma de Mallorca. El llamado “Martell” donde entonces atracaban las barcas de pesca de altura y los barcos cisterna cargaban vino a granel con destino a Italia. Seguía el muelle de “La Aduana” hasta el antiguo varadero, cuya zona portuaria continuaba hasta el transversal de Levante donde descargaban el yute, material muy combustible que, en ocasiones, precisaba del servicio de los bomberos y terminaba en los muelles de la madera y del carbón, exclusivos para el desembarco de las citadas mercancías.
En el muelle exterior del opuesto transversal de poniente reservaban una zona para la descarga de minerales de pirita de cobre y hierro, que en su movimiento de descarga el fuerte viento de Levante esparcía su polvo rojizo alcanzando el cercano barrio de Cantarranas causando grandes molestias al vecindario.
Al llegar los tranvías del Cabañal y Las Arenas al inicio del Camino del Grao continuaban el viaje a la Capital, uniéndose en los portales al tranvía llamado de Caro que regresaba a la ciudad desde su final de trayecto.
La zona más antigua de la calle del Muelle de Tierra la ocupaban los viejos caserones del Cuartel de Carabineros, junto a los almacenes y oficinas de la antigua Aduana del Puerto. Entre otros edificios estaba la estación sanitaria del Puerto, establecimiento sanitario que sustituyó al antiguo Lazareto, al ser trasladada su misión del Barrio de Nazaret al interior del Puerto el año 1844. Además de la primitiva Casa de Socorro estaba la Comandancia de Marina que, en los primeros años de la República, fue trasladada a un mejor edifico de la Calle de la Reina.
La larga curva que formaba la citada calle, desde el Cuartel de Carabineros hasta la entrada del Camino del Grao, se terminaba en el Bar Bonamar ocupando el chaflán de entrada a la calle de Chapa. Entre varios comercios que completaban la calle se destacaba por su antigüedad el taller de cerrajería titulado “El Fultón” oficio que era entonces conocido con el nombre de “manyà”. Con su primitiva fragua siempre encendida en el centro del ahumado local y los operarios con su mandil de cuero, moldeando a martillazos sobre el yunque los hierros candentes, que ofrecían una visión de la “Fragua de Vulcano” inmortalizada en un cuadro por los pinceles del original pintor sevillano Velázquez.
Además de agencias de aduanas y consignatarias de buques, hay que recordar una carpintería de productos navales, especialista en la construcción de remos, y el taller mecánico de los hermanos Juanito y Paco Puig, muy populares en el Grao como jugadores de fútbol en el equipo del Levante de los años 20. Lo completaba una tienda de suministros navales al lado de la casa de comidas del Tío Pepe, esquina a la calle de Vicente La Roda, en la que se podía comer por seis reales de la época.
También recordamos a la adinerada familia Ayora Boira, de quien se decía que el origen de su fortuna procedía del comercio en la isla de Fernando Poo y Cuba al que añadían su participación en negocios de contrabando pues era normal en aquella época que se amasaran fortunas mediante actividades prohibidas como el tráfico de esclavos africanos. La familia Ayora, vecina de la citada calle, se dedicó en los años 20 al comercio de ultramarinos y coloniales, instalado en el edificio que construyó en el actual número 332 del Camino del Grao, cuyo solar formaba esquina a la calle Canónigo Rocafull. Este edifico de cinco alturas se libró de los bombardeos de la Guerra Civil y el bajo fue ocupado después por el ultramarinos, “Casa Valmaña” cuyo letrero comercial se ha conservado en la fachada después de muchos años de inactividad hasta que, a mediados de 1997, fue ocupado por un establecimiento “Movistar”.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 84)
El camino del Grao
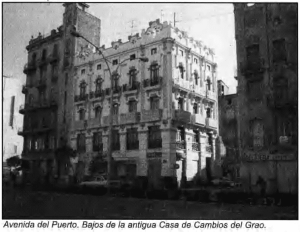 Esta vía de comunicación, la más importante del Grao, tenía su punto final de llegada desde la capital en el amplio
Esta vía de comunicación, la más importante del Grao, tenía su punto final de llegada desde la capital en el amplio
ventanal con vistas a la mar, donde tuvo la puerta de salida por la antigua muralla citada ampliamente en el capítulo de “El Corralás”, la que desde el lejano pasado recibió el nombre de “Los Portales”, situado en la acera del Bar Calabuig.
En este tramo del Camino del Grao, se conservan muchos de los edificios más nobles de antes de la guerra que ocupaban familias pudientes de mucho arraigo en el Grao así como por muchos negocios y actividades de la época.
Al nombrado edificio del desaparecido Hotel del Puerto le seguía, separado por la entrada a la plaza de Espartero y calle del Marino Sirera, el Bar Calabuig, regio edificio milagrosamente todavía en pie, que fue propiedad de Enrique Calabuig Torró, miembro de una familia de rancio apellido grauero. Seguía la tienda de tejidos de los hermanos Moreno y el horno y pastelería de Caries, esquina a la calle Canónigo Rocafull, actualmente convertido en un solar y terraza de verano del Bar Rocafull. Después del ultramarinos de Ayora, seguía la paquetería y mercería de Casa Mallent, al lado de la alpargatería y, al mismo tiempo, Casa de Cambios de Micalet Vidal, establecimiento que gozaba de mucha popularidad en el Grao.
En los años 20 aún no existían en el Grao sucursales bancarias y la Casa de Cambios de Micalet Vidal negociaba con el cambio de moneda extranjera de los buques que llegaban al Puerto. Además, mantenía un modesto negocio facilitando cambio de moneda fraccionaria, sobre todo, de calderilla a los comerciantes del barrio, pues entonces los chavos y aguiletas eran la moneda más corriente que circulaba para cambio en las botiguetas. Como reclamo tenía colgado en la puerta un cartel en el que se leía “Money Change”, además de un reducido escaparate ofreciendo, tras su cristal, las diferentes monedas extranjeras de cambio, protegido con una malla metálica para evitar robos.
Aquel escaparate siempre estaba concurrido por los muchachos curiosos, a la salida del colegio, y yo era un visitante asiduo, por mis tempranas aficiones a todo lo concerniente a la historia del entorno de lo que siempre fui prisionero en mi larga vida.
Además de la actividad comercial, la Casa de Cambios de Micalet se convertía por las tardes en centro de reunión y tertulia con la asistencia de algún vecino de significación católica que pertenecían a la Cofradía del Cristo del Grao, a las que frecuentaba el capellán don Diodoro Calabuig Torró, hermano del dueño del Bar Calabuig, que ejercía de cura administrador del Cementerio del Grao y fue asesinado, víctima de la sublevación de julio de 1936 cuyo nombre figura entre otros religiosos asesinados en una lápida situada en la capilla del Santísimo Cristo del Grao, en la Parroquia de Santa María del Mar. Entre otros datos que añadir a aquellos años 20 hay que reseñar el comercio más importante de la zona más activa del Camino del Grao, que ocupaba la acera de los impares por el estanco de Doña Genoveva, actualmente de otra propiedad situado en la esquina de la calle de Juan José Sister. En la esquina contigua estaba la Zapatería del Blanco, actualmente ocupada por la Relojería Contreras, y el Ultramarinos de los Gemelos, terminando en la esquina siguiente con el bar-café y horchatería titulada “La Viña P” donde en el piso superior la fotografía industrial de Enrique Vizcaíno, un personaje que sobrevivió a la Guerra Civil a pesar de su color político, pues contaba su riesgo tomando fotos desde su mirador, frente a la Iglesia, de los desmanes que cometían las gentes incontroladas cuando invadieron la parroquia. A continuación seguía una sombrerería y gorrería, con una dependienta de rancio aspecto, junto a la farmacia de Martínez, con su espectacular decoración interior completamente tallada en madera, con rico artesonado coronado por un enorme búho embalsamado pendiendo del pico y sendas bombillas de luz eléctrica en sus garras. Hay que añadir la Relojería Esparta, contigua a la Serrería de Leandro Pruñonosa Pastor y el desaparecido cine Victoria que terminaba en la calle de Bello. Por su importancia hay que señalar la Farmacia Fabregat y otros comercios de menor monta, destacándose el bar Las Tres Cepas, y las tabernas-casa de comidas conocidas por “La Tenda del Ataüt” y “Casa La Rosa”, terminando en las vías del paso a nivel de los trenes de Barcelona.
En este punto final que en otros tiempos marcaba la frontera con el antiguo poblado del Grao, conocido en el pasado por el Óvalo, según figura en los planos aproximados del viejo Grau de la Mar, empezaba el frondoso túnel que formaban las dos filas de árboles de plátanos de jardín que por su robusta corpulencia daban sombra a las caballerías que circulaban en sentido a Valencia, rodando en dos sentidos sobre sendos carriles de planchas metálicas en las que las llantas de los carros se deslizaban con gran alivio para las bestias, mientras que los tranvías circulaban a ambos lados, delante de las viviendas y las tartanas y coches por el centro del túnel.
Después de la riada de 1957 el Camino del Grao sufrió una moderna transformación. Aquellos robustos y frondosos plátanos, que alineados a ambos lados cubrían el camino fueron talados. La labor de arranque y transporte corrió a cargo del popular industrial Ricardo Cánovas Marcián, más conocido con el apodo de “El Pernales”. El Camino quedó convertido en la actual Avenida del Puerto, quedando expedita con la desaparición de los últimos tranvías azules en el año 1970.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 85)
La plaza de la Constitución
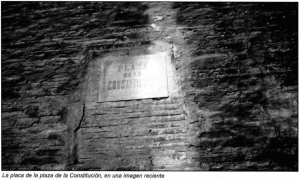 La acera de los números impares del Camino del Grao en los años 20 tenía su final en el desaparecido Bar “Bonamar”, situado frente al antiguo hotel del Puerto y formando esquina con la calle Chapa.
La acera de los números impares del Camino del Grao en los años 20 tenía su final en el desaparecido Bar “Bonamar”, situado frente al antiguo hotel del Puerto y formando esquina con la calle Chapa.
En la esquina opuesta se hallaba la ferretería llamada Casa Baquer seguido del bar “La Coveta”, además de otros comercios de poca importancia. La gente bautizó al bar por “La Coveta” por la reducida altura del techo que tenía la sala de juego, lugar de encuentro de gente desocupada que tenía cita diaria para echar unas partidas de truc y dominó, jugándose como apuesta el café o la copa.
Seguía la calle de M. Navarro Colechá en cuyo solar de entrada y esquina a la calle de Canónigo Calvo se construyó a primeros de los años 30 la popular finca llamada de La Estrella, nombre que recibió por la estrella colocada dentro del ojo de buey del remate de la obra.
Dejando atrás la calle M. Navarro Colechá y la siguiente del Canónigo Calvo, formaba esquina la zapatería de Arturo Fillol, que además tenía taller remendón en la trastienda. Seguía la farmacia Valiente al lado de “la botigueta” de Ribelles, junto al muro del antiguo ayuntamiento, emplazado en la recoleta e irregular Plaza de la Constitución, cuya lápida conmemorativa se puede contemplar un tanto deteriorada y borrosa en la fachada de la iglesia recayente a la Avenida del Puerto.
A esta plaza, capitaneada por el campanario de la iglesia, afluían las calles de Salvador Gasull y la de trabuquet, que componían la zona del antiguo Corralás.
La vieja lápida conmemorativa a la Constitución de 1812, vulgarmente nombrada “La Pepa” por haber sido promulgada el día de San José, siempre pasó desapercibida y olvidada por el ciudadano de a pie, más que nada por su lejanía en el pasado, además del desconocimiento de su historia para muchos. De ello se conoce una anécdota de desagravio a un viaje que hizo el rey “Deseado” a Villanueva del Grao.
Entre los edificios más destacados del Grao, como las Reales Atarazanas y el del Reloj del Puerto, el más emblemático era el de la Iglesia Parroquial de Santa María del Mar, con su esbelta torre campanario al pie de cuyo muro se sigue contemplando la antigua fuente monumental de hierro fundido que representa a un bello niño montado sobre un pez, por cuya boca mana constantemente desde el día de su lejana inauguración, un chorro de agua que invita al viandante a calmar la sed en los días calurosos del verano.
Hasta primeros del XIX el suministro de agua potable de la población del Grao era deficiente y durante años estuvieron abasteciéndose del agua de unos manantiales de las huertas de Ruzafa, nacimientos que abundaban en aquella época, conducidas por una canalización subterránea que atravesaba por debajo del cauce del Turia hasta la plaza llamada de la Fuente Grande, situada en donde estuvo el primer mercado municipal.
Este lugar se llamó después plaza del mercado viejo desde 1912 en que se inauguró el nuevo y actual mercado, ocupando el espacio entre las calles del mercado nuevo, de abastos, de José Aguirre y del Santísimo Cristo del Grao.
De la Fuente Grande hay referencias de su situación en un plano aproximado del Grao fechado en 1800, reseñado en el libro titulado “Vilanova” (Esbozo histórico de los Poblados Marítimos) de Joaquín Diez Pérez, editado por el Banco de la Exportación en 1982.
El Grao fue cuna de grandes patricios y entre ellos don Dionisio Bello, ante las frecuentes roturas que se producían a causa de las avenidas del rio Turia, intervino personal y económicamente en el nuevo abastecimiento de aguas procedentes del Turia, de cuya generosidad y esfuerzos da fe otra lápida que sobre el muro del campanario corona la fuente del niño y el pez detallando el siguiente contenido:
Agua del Turia
derrama esta fuente
por los esfuerzos del
municipio de Valencia,
la cooperación de esta villa
y el legado de 80.000 R.S. de
Don Dionisio Bello
3 mayo 1859
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 86 y 87)
El reloj de la Iglesia
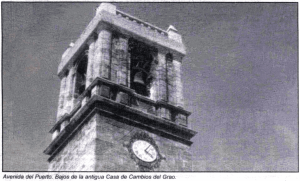 La robusta obra de fábrica del templo encierra en su interior un tesoro artístico, además de las pinturas de Vicente López, obras de sus primeros tiempos de artista y la imagen de la Asunción de la Virgen, su patrona titular, la Real Capilla del Camarín del Cristo al que la devoción popular lo llama cariñosamente “El Negret”, debido al trono oscuro bruñido de la imagen, entronizado en su definitiva y actual capilla en el año 1738.
La robusta obra de fábrica del templo encierra en su interior un tesoro artístico, además de las pinturas de Vicente López, obras de sus primeros tiempos de artista y la imagen de la Asunción de la Virgen, su patrona titular, la Real Capilla del Camarín del Cristo al que la devoción popular lo llama cariñosamente “El Negret”, debido al trono oscuro bruñido de la imagen, entronizado en su definitiva y actual capilla en el año 1738.
La sagrada imagen del Cristo llegó por mar sobre una escalera el 15 de agosto de 1411 creando un suceso muy problemático con los vecinos de la parroquia de Ruzafa, “La Terra del Ganxo” como todavía les motejan porque trataron de apoderarse de la imagen cuando navegaba por el cauce del río, en cuyo litigio puso paz la intervención del santo valenciano San Vicente Ferrer, quedando el Cristo propiedad de la parroquia del Grao.
Cuentan las crónicas el espectáculo tragicómico que originaron los ruzafeños intentando “pescar” al Cristo lanzando los ganxos de las labores agrícolas, al tiempo que improperios, viendo que el viento alejaba la imagen hacia la ribera del Grao. Desde dichos sucesos, a los vecinos de Ruzafa se les llama “los de la terra del ganxo”.
La pequeña plazuela de la Constitución era la antesala del antiguo edificio del Ayuntamiento de Villanueva del Grao, que fue independiente hasta el primero de junio de 1897, día de su anexión al de Valencia, con el Pueblo Nuevo del Mar, actual Canyamelar y Cabanyal, además del barrio de Campanar.
Este edificio estuvo ocupado en los años 20 como tenencia de Alcaldía y otras oficinas de la Administración municipal, como facilitar a los carniceros el servicio del pregonero señor Furió, que tan popular se hizo con los pregones de “carn de bou corregut” durante las ferias de julio y el servicio de “poliseros” se encargaban del cobro de las “papeletas” de arbitrio municipal a los vendedores ambulantes, tan numerosos en aquellos años, además del servicio de peso público de la báscula para pesar los carros cargados con mercancías a la salida del Puerto.
En el muro de la torre con fachada a la Avenida del Puerto también existió un reloj orlado con una artística greca de cerámica, inaugurado el señalado año de 1897, que recordaba el de la anexión del Ayuntamiento de Villanueva del Grao a Valencia, coincidiendo también con el año de la riada que fue conocida como “La riuà grossa” a causa de su magnitud, pues llegó a inundar la parroquia y destruir muchas viviendas del antiguo barrio de Cantarranas y de Nazaret.
Aquel viejo reloj estuvo dormido no se sabe desde cuándo, sin marcar las horas, olvidado y sin que nadie se preocupara de su reparación.
Los vecinos de los aledaños del puerto se servían de la campana que sonaba las horas en el reloj de la antigua Estación Marítima, más nombrada por el Edificio del Reloj. Pero en el Grao nunca faltan los hijos que cada día dirigen la mirada a la “Escala i la Creu” que remata la cúspide de la cúpula de la Iglesia. Así como a su esbelto campanario y con alguna nostalgia al viejo y silencioso reloj que alertaba las horas en el pasado a sus abuelos.
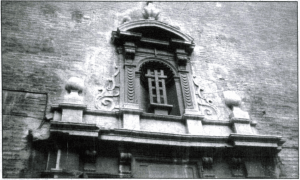 Una de ellas fue la hija devotísima del “Negret”, Doña Pepita Palomares Ramírez, que tuvo la feliz idea de volver a darle vida, con un nuevo reloj, a la torre campanario. Con esta generosa aportación, el Grao ha vuelto a disfrutar desde el 23 de abril de 1995, además de un nuevo reloj de magnífica esfera y orla metálica construida en los talleres Mas, de una joya musical por su nítido y claro sonido de las horas y para más sorpresa en honor al Santo Patrón de la parroquia el Santísimo Cristo del Grao, las piadosas notas musicales del “estribillo dels gojos”, compuestos por el patricio hijo del Grao Don José Aguirre Matiol para la celebración del quinto centenario en 1913 cuya letra dice: “Als teus fills no desampares Santísim Cristo del Grau”, que suenan al mediodía y a las once de la noche.
Una de ellas fue la hija devotísima del “Negret”, Doña Pepita Palomares Ramírez, que tuvo la feliz idea de volver a darle vida, con un nuevo reloj, a la torre campanario. Con esta generosa aportación, el Grao ha vuelto a disfrutar desde el 23 de abril de 1995, además de un nuevo reloj de magnífica esfera y orla metálica construida en los talleres Mas, de una joya musical por su nítido y claro sonido de las horas y para más sorpresa en honor al Santo Patrón de la parroquia el Santísimo Cristo del Grao, las piadosas notas musicales del “estribillo dels gojos”, compuestos por el patricio hijo del Grao Don José Aguirre Matiol para la celebración del quinto centenario en 1913 cuya letra dice: “Als teus fills no desampares Santísim Cristo del Grau”, que suenan al mediodía y a las once de la noche.
Esta meritoria obra fue en cumplimiento sentimental de Doña Pepita del amor filiar a su querida madre en la celebración del centenario de su nacimiento en el año 1895.
Penetrando con todo respeto en la intimidad, nos permitimos reseñar que el que suscribe tiene en gran estima haber conocido a Doña Pepita desde la edad de cinco años, por el contacto que a mis catorce años tuve con sus padres Don Higino Palomares y Doña Pepita Ramírez, propietarios de una de las peluquerías más famosas de Villanueva del Grao, situada en la calle Manuel Navarro Colechá.
El Grao, como zona eminentemente marinera y ello lo atestigua el título de su parroquia con la advocación a Santa María del Mar, toman parte las aguas de su puerto y todo el litoral en la celebración de sus fiestas patronales, incluyendo en mayor medida a la “Geperudeta” Madre de los Desamparados y Patrona de Valencia cuya imagen de bronce de 15 metros de altura construida por Ignacio Cuartera fue entronizada en mayo de 1977 a 15 metros de profundidad en las afueras del Puerto, frente al faro, a la que anualmente le rinden la ofrenda de flores en una fiesta submarina a cargo de un equipo de submarinistas.
Asimismo toma parte el mar, en el simulacro y memoria de la llegada a nuestra costa del Santísimo Cristo Patrón de los graueros en su celebración anual.
En los años 20 sólo existían en el Marítimo tres parroquias: la de Santa María del Mar en el Grao, la de la Virgen del Rosario en el Canyamelar y la de la Virgen de los Ángeles en el Cabanyal.
Si los festejos marineros que se celebran en honor al Cristo del Grao y a la Virgen de los Desamparados merecen ser elogiados, con mayor motivo resaltan las fiestas a la Virgen del Carmen, “Estrella de los Mares”, patrona de la gente del mar, señalando como importante sus actos el crucero que se celebra en su honor, cuya singladura profesional es acompañada por marinos de la Armada y miembros de la Cofradía de Pescadores.
La mar se convierte en el elemento más emblemático como campo para las celebraciones religiosas de los Poblados Marítimos entre las que figura la participación de las aguas de la playa del Cabañal en la fiesta de su Santo Patrón, el Cristo del Salvador.
Además de la antigua Ermita de San Rafael, construida en el siglo XIX para dar servicio “cómodo” cerca del núcleo de las viviendas de los veraneantes de la época, situada en la calle de la Reina, fue convertida en la Parroquia del Cristo Redentor de San Rafael, una de las ocho que hay establecidas actualmente en la zona marítima propiamente dicha, con las de nueva creación, la del Patriarca San José, la de Jesús Obrero-San Mauro, la de San Vicente en los bloques de la playa y la Parroquia de la Virgen de la Buena Guía frente al Asilo del Carmen del Cabanyal.
Las fiestas patronales se celebraban con gran esplendor en las citadas parroquias, resaltando la fe de los vecinos y la devoción a sus santos titulares, reflejando el gran esfuerzo económico de las respectivas cofradías, aunque las fiestas más destacadas y populares de los Poblados Marítimos eran y continúan siendo las de la Semana Santa Marinera.
Hasta la llegada de la República, en 1931, en el Marítimo se celebraba la Semana Santa por separado en las parroquias del Grao, Canyamelar y Cabanyal y era curioso ver la gran competencia creada entre las distintas cofradías para protagonizar la mejor procesión, sobre todo con la ostentación de riqueza en el vestuario así como en la representación de los personajes bíblicos, de los que entre otros se recuerdan al de la Samaritana del Canyamelar, que era representado con gran donaire por la entonces bellísima joven Pepita Ahumada.
Los que entonces eran jóvenes todavía recuerdan “La Tabarra” que en los atardeceres de la semana víspera a la Semana Santa, nos daban a los vecinos del Grao, “los rataplanes tamboriles” en la Plaza de las Atarazanas, ensayando el paso los cofrades para desfilar en las procesiones.
Rebasando la fachada de la iglesia y la entrada a la calle del Santísimo Cristo del Grao, antes llamada del Palau, se hallaba en la esquina la ferretería de “La Francesa”, seguida de la Zapatería Navarro.
Actualmente, el solar de “La Francesa” y la Zapatería Navarro, lo ocupa la nueva construcción denominada “Edificio del Puerto” con el número 273 de la Avenida del Puerto.
En los números 271 y 269, que actualmente lo ocupan el Banco de la Exportación, el Instituto Social de la Marina y el Banco Central Hispano, estuvo emplazado el bello edificio del antiguo Teatro Cine Benlliure, que terminó su andadura después de la Guerra Civil con el nombre de Cine Lineo. A continuación todavía se puede contemplar el magnífico edificio de la antigua Telefónica del Grao, esquina a la calle de Abastos, en la que entonces estaba la Sucursal de Correos y la Caja Postal de Ahorros.
Seguía la manzana de edificios de estilo modernista, todavía en pie, debidamente remozados, que era propiedad de la condesa Vallesa, cuyos bajos lo ocupaban la farmacia Ciurana, que continúa dando servicio, y las oficinas y talleres Sanz, fabricantes de cajas de caudales, básculas y balanzas, ocupando, además de la fachada de la Avenida del Puerto, las de la calle de Abastos y Arquitecto Alfaro, con la fachada a la de José Aguirre.
Entre otros comercios se recuerdan, por el perfume a bacalao que desprendían, los almacenes de salazones de los mayoristas Rafael Ridaura y la Viuda de Zarrandieta, además de los almacenes de la Salinera Española SA, con las altas pirámides de blanca sal, que daban frescor al interior del local por la humedad que desprendían.
La zona comercial más importante de la Avenida del Puerto, terminaba en el paso a nivel de las vías de Barcelona, con la fábrica de poleas de Eduardo Peña, producto de mucho uso y utilidad en las industrias de la época.
También se recuerda la factoría auxiliar de suministros de Gas Lebón para el alumbrado público y servicios domésticos en los Poblados Marítimos, que entonces ocupaba parte de los solares del actual edificio con el número 237 de la Avenida del Puerto, construido por la promotora AYMO SA.
Para perpetuar su memoria y el lugar existe una placa conmemorativa a la construcción del edificio en 1997, situada a la entrada del garaje de la comunidad, en el que dice: “En este solar estuvo emplazada la fábrica de Gas construida por Charles Lebón en 1868 para suministrar alumbrado a Villanueva del Mar y Pueblo Nuevo del Grao, enero de 1997”.
Sin ánimo de crítica, y sólo para aclarar, nos permitimos hacer la observación del error sobre la denominación de ambos distritos del Marítimo.
Además del solar de la factoría de gas, este edificio absorbió entre otros varios comercios e industrias, como la Salinera Española, Bombas Hidráulicas Bellver Payás, los talleres de cerrajería de Felipe Llorens y una peluquería que gozaba de una clasificación especial aplicada por la crítica chafardera del barrio, llamándola la peluquería “dels rics” o “dels senyorets” debido a la distinguida clientela, selecta y adinerada, de la que disponían de un servicio especial, en aquellos años en que por la moda arrastrada del pasado, muchos clientes se hacían recortar sus barbas y perillas, así como el rizado de las guías del bigote.
Del Grao a… Relatos vivos y del pasado (Natzaret, 88 y 89)
De porteras y “escaletas”
 El antiguo conjunto urbano del poblado de Villanueva del Grao quedó en dos, a partir del siglo XIX cuando el viejo Camino del Grao sufrió un considerable ensanche para ser ocupado por los nuevos edificios de la generación de modernismo, de cuyas regias construcciones todavía se pueden contemplar muchas de ellas, cumplido ya el centenario de la anexión del poblado del Grao al municipio de la capital. Eran el nuevo comercio y sobre todo las viviendas de una clase social más selecta, que por necesidades obvias emplazaron sus residencias en pleno corazón del nuevo Grao, obligado por el crecimiento comercial del Puerto y las diferentes industrias que empezaban a medrar en el entorno.
El antiguo conjunto urbano del poblado de Villanueva del Grao quedó en dos, a partir del siglo XIX cuando el viejo Camino del Grao sufrió un considerable ensanche para ser ocupado por los nuevos edificios de la generación de modernismo, de cuyas regias construcciones todavía se pueden contemplar muchas de ellas, cumplido ya el centenario de la anexión del poblado del Grao al municipio de la capital. Eran el nuevo comercio y sobre todo las viviendas de una clase social más selecta, que por necesidades obvias emplazaron sus residencias en pleno corazón del nuevo Grao, obligado por el crecimiento comercial del Puerto y las diferentes industrias que empezaban a medrar en el entorno.
La nueva vía convertida en la principal arteria de la actividad comercial en el Grao, separó, dividiéndolo, el núcleo primitivo del poblado, cuyos pequeños barrios compuestos de entrecruzadas callejuelas, tan estrechas algunas como la desaparecida “Callenueva” que era una travesía de la calle J.J. Síster situada paralelamente entre la de Na Bardera y la Plaza del mercado viejo, cuyas vecinas alcanzaban de balcón a balcón para intercambiar pequeñas necesidades domésticas. Estos grupos separados de calles ya han sido nombrados con anterioridad, como la plaza del mercado viejo, llamada en otros tiempos Plaza de la fuente grande, la plaza de San Roque, el Corralás, la Calle de Chapa, hasta la zona del denominado “Riuet” y el Paseo de Colón. La mayoría de estos grupos se componían de viejas construcciones del XVIII, de dos alturas, pobres y modestas, como lo raquítico de la anchura, de las “Escaletas” de acceso a las viviendas, llena de anécdotas y curiosas historias, por las que en algunas no podían pasar con holgura dos personas juntas.
La vivienda siempre marcó la diferencia de clases y el Grao ofrecía la noble construcción para disfrute del pudiente y una gran mayoría de viviendas de bajo alquiler ocupadas por el pobre asalariado.
En las casas de construcción modesta existía un problema muy generalizado, que sólo lo sufrían los vecinos de las habitaciones superiores, centrado en lo ancho de las escaleras de subida, que por su estrechez adquirieron el nombre de “escaletas”.
Aunque por estética las puertas de los patios con portería tenían su “anella” (picaporte), éste sólo se utilizaba para unir su repiqueo a la algarabía que se formaba el Sábado de Gloria, celebrando la Resurrección del Señor. Sin embargo, era imprescindible en las “escaletas” para llamar al vecino, empleando la forma tradicional de una “anellà” para el primer piso, y una y repique para la segunda y así sucesivamente, hasta el tercero, con tres “anellaes” y con tres y repique para el cuarto piso. La apertura de la puerta la efectuaban con una cuerda de cáñamo, que suspendía desde el último piso, servía para correr el pestillo, cuando el vecino daba el tirón de ella, sin necesidad de bajar para abrir. Aquellos primitivos sistemas que utilizaban para abrir las “escaletas”, se pueden atribuir a los tatarabuelos de los actuales porteros electrónicos.
El problema más gordo se presentaba cuando fallecía algún vecino, cuyo ataúd no lo podían bajar con el muerto dentro por la estrecha escalera, ofreciendo una triste y desagradable maniobra con la manipulación del difunto, que era descendido con gran esfuerzo liado con una sábana y en plena calle procedían a acomodarlo en el ataúd para después ser conducido a hombros hasta el cementerio por los amigos y familiares del finado.
El espectáculo representaba un duro golpe para la sensibilidad y sentimientos de los familiares a la vez que ofrecía una estampa tercermundista.
Afortunadamente no hay mal ni bien que cien años dure, y los adelantos del progreso, con sus dos caras, ofrece hoy otros medios, mecánicos y más modernos, aunque para ello hayamos pagado la factura del mal de la guerra, con su paso destructor que fue el causante de la desaparición de las históricas “escaletas”, que hasta 1936 llenaron las viejas y pintorescas callejuelas del Grao.
Aunque parezca insólito, a estas alturas, próximos al siglo XXI, todavía existen en determinados barrios, escaleras que emplean la soga para abrir la puerta.
Los picaportes pasaron a la historia, aunque todavía se ve alguno conservado como elemento estético pero en desuso porque los anuló el timbre de los modernos porteros electrónicos.
En los años veinte el Grao se hallaba a cincuenta años luz de los porteros electrónicos en los entonces patios de viviendas altas.
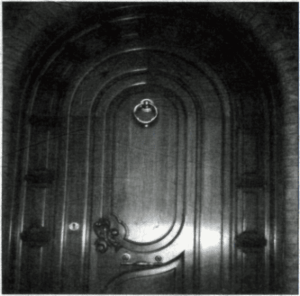 Entre las habitaciones de la época quedaban excluidas de la cuerda las de gente pudiente que ocupaban las fincas más modernas en las que disponían de la persona que actuaba de “portera”, para recibir los recados de sus inquilinos, prestar los servicios de limpieza de la escalera y vigilar la entrada de extraños y gente sospechosa, cuya misión se desarrollaba hasta la diez de la noche que se cerraban los patios.
Entre las habitaciones de la época quedaban excluidas de la cuerda las de gente pudiente que ocupaban las fincas más modernas en las que disponían de la persona que actuaba de “portera”, para recibir los recados de sus inquilinos, prestar los servicios de limpieza de la escalera y vigilar la entrada de extraños y gente sospechosa, cuya misión se desarrollaba hasta la diez de la noche que se cerraban los patios.
A parte del minúsculo sueldo, las porteras disfrutaban de vivienda, luz y agua gratis, en los porches del ático o en la cueva de la escalera, además del aguinaldo navideño y otros favores a cambio de todo un año de servicios sin derecho a vacaciones, fiestas y domingos.
Las porteras eran seres pintorescos de barrio que con su actitud profesional crearon un sistema de conducta y servicios que conseguían la confianza de la señora de la finca.
Participaban en sus confidencias y, aunque aparentemente eran respetuosas con los secretos más inconfesables, algunas solían ser flojas de morro, aireando historias cuya fragilidad de lengua les hacía acreedoras del título de “porteras”.
Dicho nombre se empleaba como arma arrojadiza de insulto a cualquier fémina que fuera dada a la crítica y al chismorreo, llamándoles “porteras”. Tampoco faltaban entre los varones que también se merecían el apelativo de “porteras” dicho en sentido despectivo, por cotillas y charlatanes.
A las 10 de la noche empezaban la vigilancia y servicios nocturnos en el barrio a cargo de los serenos y vigilantes, dos personajes entrañables que aunque ya son miembros de la historia viva del pasado, todavía son recordados por lo que de humanitario representaban para los vecinos de otra época.
De los serenos ya hemos leído su misión de vigilar el barrio, espantar a los rateros y cantar las horas a viva voz anunciando además el estado climatológico del mal o buen tiempo, sirviendo de reloj despertador a los que tenían que madrugar.
Todavía se recuerda al sereno del barrio de Cantarranas que entre otras obligaciones tenía la misión de anunciar al vecindario a golpe de chuzo, aporreando puertas y ventanas de las casas cuando las aguas del río venían crecidas, al tiempo que andaba voceando “¡Riuàaa!” para que amarraran las barcas y pusieran a salvo en lugares más altos los bienes domésticos de más valor. Casi siempre se trataba de pequeñas riadas que sólo inundaban las viviendas con dos palmos de agua arcillosa, pero nadie tenía en olvido “la riuà grossa” de 1897 por las catástrofes que originó.
De los serenos se contaban graciosas anécdotas sobre todo por su particular manera de transmitir los mensajes meteorológicos. Cantar las horas y a continuación decir “¡Sereno!” era noticia de buen tiempo o cielo raso, así como decir “¡Nublado!” era presagio de lluvia, pero otros anunciaban la lluvia diciendo “goteeeetes!”.
No faltaba el añadido cómico de un sereno que era un devoto de Baco al que tuvieron que auxiliar porque una noche de lluvia torrencial anunciaba “¡lluviendo!” mientras se sostenía agarrado de la reja de una ventana por la riada que estaba inundando el barrio.
Los vigilantes eran empleados de más categoría que los serenos, debido a su responsabilidad en el cometido de vigilancia y servicios personales de portero a un sector de clase social superior que habitaba en las zonas urbanas de más relieve. Eran personas de gran confianza y tranquilidad de los hogares con la misión de porteros auxiliares nocturnos. Además del chuzo, que solo era un arma simbólica de defensa, era portador de un aro metálico con las llaves de todos los patios para abrir a los vecinos trasnochadores.
La comodidad de servirse de vigilante nocturno para abrir los patios tenía su causa, pues las llaves de entonces tenían un tamaño respetable cuyo peso y transporte estaba confiado al servidor de la noche, quien soportaba el montón de llaves muy a gusto por el beneficio de las propinas.
La actividad del trabajo del vigilante duraba hasta la salida de los cines y teatros sin excluir al “ave nocturna” que regresaba muy tarde del segundo “nido”, lo que era recompensado con una espléndida propina.
Para el transeúnte nocturno era familiar el claqueo de las palmas del vecino solicitando la presencia y el servicio del vigilante, quien muchas veces corría de un lugar a otro cuando se le amontonaba la faena contestando a cada momento “Vooooy, voooooy…”.
[1] Eliseo Vidal Beltrán, Valencia en la época de Juan I, 1974. Pág. 18.
*


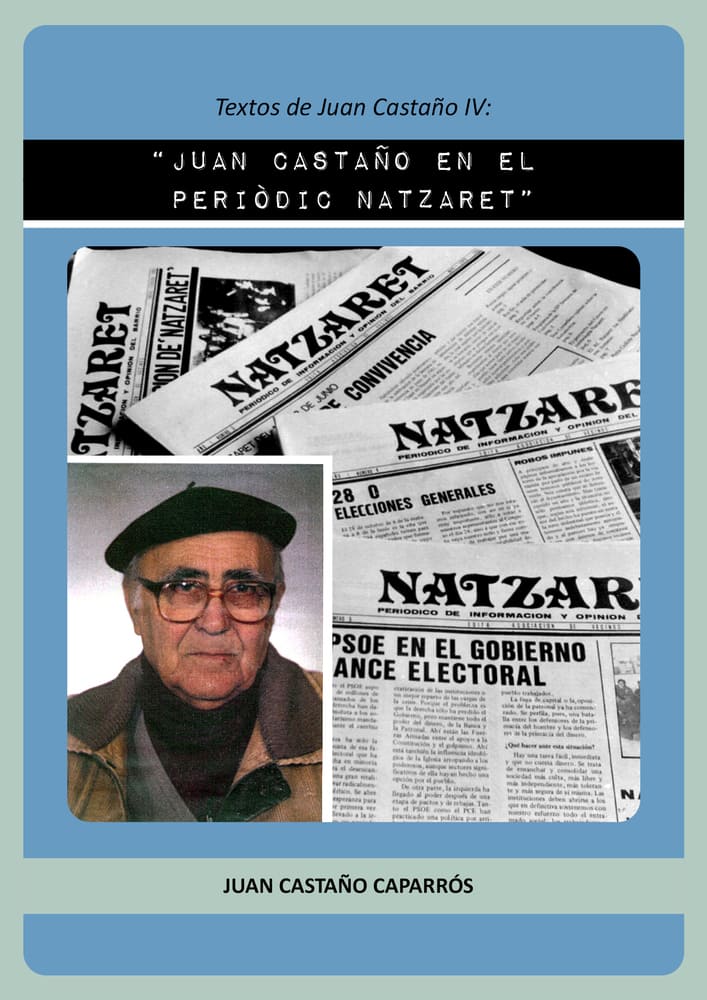






Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!